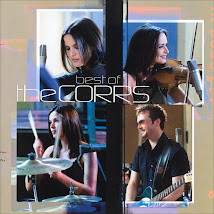Esta hermosa canción de Isabel Parra, le vuelve a dar vida a un poema centenario de Juana de Ibarbourou, nuestra Juana De America.
Mostrando entradas con la etiqueta Juana de Ibarbourou. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Juana de Ibarbourou. Mostrar todas las entradas
27/10/21
Canción y Poema La Hora de Juana de Ibarbourou - Cantada por Isabel Parra
Poema: La Hora
Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano.
Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía.
Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa.
Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera.
Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida aprisa.
Después..., ¡ah, yo sé
que ya nada de eso más tarde tendré!
Que entonces inútil será tu deseo,
como ofrenda puesta sobre un mausoleo.
¡Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano!
Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca.
Hoy, y no mañana. ¡Oh amante! ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés?
La necesidad, la urgencia por vivir plenamente, por aprovechar el tiempo, la juventud, la belleza perecedera aparecen en este poema con toda claridad, en el que la poetisa, en este caso la uruguaya Juana de Ibarbourou no sólo suplica, sino que prácticamente exige al amante que se apure y aproveche el ahora, el hoy, ambas palabras extensamente repetidas a lo largo de los veinte versos que lo componen, porque ya es “la hora”,
el momento presente que no volverá a repetirse porque el tiempo pasa y el futuro es algo incierto. Este el tópico clásico del “Carpe diem” (aprovecha el día, vive el momento) que ha sido un tema recurrente desde el antiguo Horacio: “Coge la flor que hoy nace alegre, ufana / Quién sabe si otra nacerá manaña?” Pero lo que llama poderosamente la atención es que sea una mujer la que así hable, cuando esta súplica casi siempre surgía de los labios varoniles, pero es que Juana era una revolucionaria en todos los sentidos, y no solamente en el estético, de las tradiciones de su tiempo, y ella se salta el pudor impuesto por la sociedad caduca en la que vivía y arremete contra la represión erótica de la mujer porque ella sabe que luego será tarde y ya no podrá disfrutar de los goces que la naturaleza le ofrece.
Es éste un típico poema hedonista marcado por los imperativos, aunque también se puede descubrir un trasfondo irónico en la misma demanda de la mujer hacia su amante, que se nos muestra perfectamente construido a imagen y semejanza de la naturaleza, pues si en la primera parte nos ofrece su juventud representada con los sustantivos “dalias”, “primavera”, “nardos” o “enredadera”, en la segunda evoca un negro futuro
con “ofrenda”, “mausoleo” o “ciprés” que aluden, sin duda alguna, a la vejez y la muerte.
“La hora” es un poema de la primera época de Juana de Ibarbourou,
cuando todo en ella rebosaba todavía alegría, vitalidad y esperanza, cuando
su poesía bebía de las fuentes del modernismo y su filosofía vital del
hedonismo epicúreo.
La estructura es bastante sencilla, pues mientras la externa está basada en diez pareados con rima consonante y métrica irregular, aunque predominen los endecasílabos y los dodecasílabos, la interna se distribuye en dos partes bastante bien delimitadas: en las cinco estrofas primeras habla de la juventud, la belleza y la necesidad de no perder el tiempo, y en las cinco últimas de la vejez, del paso del tiempo y de la muerte. Utilizando el paralelismo: “hoy, y no más tarde”, “hoy, y no mañana”, para hacer más apremiante la súplica al amante y lograr convencerle de que sólo puede elegir entre las dos partes de esta antítesis, o la vida o la muerte: ¿no ves que crecerá ciprés?
--
Etiquetas:
carpe diem,
deseo,
Isabel Parra,
Juana de Ibarbourou,
La Hora,
poema
11/11/11
AUTOBIOGRAFÍA LIRICA DE JUANA DE IBARBURÚ: Los años de añoranza, angustia y melancolía y luego el renacer - Por Juana de América (Parte II)
 LA ETERNA MELANCOLIA, LA ANGUSTIA, LA DESESPERANZA Y EL RENACER A LA VIDA:
LA ETERNA MELANCOLIA, LA ANGUSTIA, LA DESESPERANZA Y EL RENACER A LA VIDA:Leer la primera parte del discurso de Juana de Ibarbourou en:
http://drgeorgeyr.blogspot.com/2011/11/existe-el-paraiso-terrenal-juan-de.html
Y ahí empieza la eterna melancolía.
La adaptación como he dicho se hizo inevitable, pero lo más oscuro y secreto de las fuerzas de la sangre, la añoranza ya sin motivo concreto sigue nublándome el sol interior. Son cosas de la vida, el olor a las naranjas de Cerro Largo, dulces redondas y doradas que no puede ser abolido por el de las esencias más caras de Francia.
Ese período de mi vida que abarca mis tres libros primigenios los viví con los míos en la Villa de la Unión haciendo a la par versos y flores ratifícales, ocasional “modus vivendi” que me ha dejado un tierno recuerdo de lucha en común con los míos y el orgullo de saber defender victoriosamente mi casa y mi familia en la borrasca.
Nunca he dejado de hacer versos, casi diariamente, aunque muchos poemas guardados solo en la memoria, muy fiel pero tal vez excesivamente recargada, se me fueron perdiendo, borrándose de entre los casilleros naturales y de los maravillosos depósitos intangibles. Es mi costumbre, lo que se llamaría “la producción poética oral”.
Sale solo el primer verso y como me contara Ginar Ayadasa que es tierna costumbre del pueblo indio en la pena, voy redondeando el poema de la misma manera, en un repetir sin descanso, hasta que está entero, acabado ya. Después es el repetirlo para mí misma, hasta la perfecta grabación íntima. Generalmente no lo paso al papel, sino cuando llega una oportunidad.
Así fue con las “Lenguas de diamante”, así con “Raíz salvaje”, así con todos hasta ahora.
Esta costumbre da como el tierno cuidado constante del hijo, un amor a lo que se crea que, independiente de toda vanidad tonta, por encima de todo narcisismo, es un verdadero sentimiento de maternidad y de creación unido indisolublemente a nuestros centros vitales.
Con un propósito docente vino luego también Radioteatro, y entretanto se iba haciendo “Perdida”, el contenido lírico de un volumen hecho a pura amistad generosa por Gonzalo Losada en 1950. Ya habían naufragado el valor juvenil, el ímpetu, la esperanza.
"Perdida" despertó el sentido batallador de la crítica Nacional. Para unos (afortunadamente los más), "Perdida" es un libro de angustia y desesperanza que en nada desmerece de los que recibieron mayores alabanzas, para otros es un poemario de decadencia, sin fuerza vital que en cierto sentido es bello y desesperadamente heroico. Se me ha preguntado muchas veces el significado del título “Perdida”, que escandalizó ruidosamente a una buena periodista antillana, creyendo que era una paladina declaración de mal camino confesado.
Esta es una oportunidad para aclarar la elección de la discutida pequeña palabra que cobija ese puñado de poemas. Perdida era el nombre que D'Annunzio le daba a Eleonora Duse y a mí me gustó mucho en aquel momento, su secreta desolación, su renunciamiento, su invalidez. Se ajustaba maravillosamente a mi estado de Espíritu en aquella época. Todo lo mío se iba barranca abajo, como por un tobogán trágico y yo no veía ningún camino que pudiera conducirme a la salvación y la paz.
Me encontraba como extraviada en una selva impenetrable, no alcanzaba a percibir una luz en la tierra, ni una estrella en mi cielo. En ese estado de dolorosa desorientación, unido a la dulce historia de D'Annunzio, salió el título de mi libro, el poema con que se inicia “Tiempo” es su primer testimonio. Otro “el grito” lo confirma más adelante.
Hubo un paréntesis dramático de mala salud y el duelo sin fin con la muerte de mi madre que yo adoraba. El soneto que voy a leer, escrito ya en la hora de la resurrección, después de una época de muy m
 ala salud, reasume todo antiguo dolor y la nueva esperanza, se titula:
ala salud, reasume todo antiguo dolor y la nueva esperanza, se titula:REGRESO:
- He de tener mis sauces, mis mastines
- Mis rosas y jacintos como antes.
- Han de volver mis duendes caminantes
- Y mi marina flota de delfines
- Retornarán los claros serafines
- Mis circos con enanos y elefantes
- Mis mañanas de abril, alucinantes
- En mi caballo de alisadas crines
- He de beber la vida hasta en la piedra
- Y hasta el menguado zumo de la hiedra
- Y en sal de la lágrima furtiva,
- Porque regreso de la muerte y tengo
- El terror del vacío de que vengo
- Y la embriaguez hambrienta de estar viva.
Etiquetas:
Cervantes,
D'Annunzio,
diamante,
Francia,
Juana de Ibarbourou,
Lope de Vega,
Melo,
MONTEVIDEO,
Paris,
poesía
Biografía de Juana de Ibarbourou (Diego Fischer) y autobiografía lírica (Parte I)

Diego Fischer publica la primer biografía de Juana de Ibarbourou (1892-1979), la mayor poeta uruguaya que fue ignorada por sus compañeros de generación, quienes la veían como la escritora del gobierno de turno. En ella se revela el infierno de una mujer marcada por el talento y la belleza, pero desgarrada por la violencia doméstica, la adicción a la morfina, penurias económicas y un amor prohibido casi en el crepúsculo de su vida.
"Juana de América", como se la conoció a partir de la distinción creada para ella en 1929 (uando aún no cumplía los 40 años), integró con la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral una tríada femenina de escritoras notables del Cono Sur durante la primera mitad del siglo pasado.
Pero fue la uruguaya quien mejor combinó belleza con un talento que, aunque desdeñado por sus compatriotas de la Generación del 45, integrada por los escritores Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, fue aclamada por poetas de la talla de los españoles Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca.
Basado en cartas de la escritora, testimonios y documentos, el libro es la travesía amarga de una mujer que, superadas las delicias de la fama y de una belleza que marcó época, vivió atormentada, "cautiva" de su hijo Julio César y enamorada sin futuro, pero correspondida, a los 60 años de un médico argentino de 40 -Eduardo De Robertis- con quien venció un tiempo su dependencia a la morfina.
Juana de Ibarbourou fue "ignorada por la intelectualidad del Uruguay, la llamada Generación del 45 que integraron Onetti, Benedetti y Angel Rama entre otros " porque "le atribuyeron el mote de ser la poeta del gobierno de turno", cosa que es "absolutamente falsa", dice Fischer a la hora de explicar la ausencia de biografías de la mayor poeta del país.
Juana padeció serias penurias económicas buena parte de su vida -llegó a vender su Biblioteca personal de más de 4 mil volúmenes- y aunque cortó amarras con el mundo exterior en 1976 la alcanzó el galardón "Protector de los Pueblos Libres José Artigas" que le otorgó la dictadura uruguaya (1973-85), premio que luego recibieron los dictadores argentino Jorge Rafael Videla y el chileno Augusto Pinochet.
"La condecoración fue infamante" y Juana la aceptó "presionada por su hijo", una "figura nefasta, con dimensiones de novela medieval", afirmó Fischer sobre Julio César Ibarbourou, quien, según sostiene el libro, llegó a agredir físicamente a su madre, como alguna vez había hecho su marido, Lucas de Ibarbourou.
El "muchachón sin alegría", como lo definió su madre, fue también responsable -sostiene Fischer- de que el anuncio de la muerte de Juana, posiblemente entre el 12 y 14 de julio de 1979, recién se anunciara oficialmente el 15 de julio porque éste había comprometido la "primicia" con un diario de la época.
"Lo que más impresiona es cómo en ese infierno, en ese calvario que vivió fue capaz de crear belleza", afirmó Fischer, cuya biografía se lanzó a menos de un año del trigésimo aniversario de la muerte de Ibarbourou, 70 de la proclamación de "Juana de América" y medio siglo del Premio Nacional de Literatura.
"Juana de América", como se la conoció a partir de la distinción creada para ella en 1929 (uando aún no cumplía los 40 años), integró con la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral una tríada femenina de escritoras notables del Cono Sur durante la primera mitad del siglo pasado.
Pero fue la uruguaya quien mejor combinó belleza con un talento que, aunque desdeñado por sus compatriotas de la Generación del 45, integrada por los escritores Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, fue aclamada por poetas de la talla de los españoles Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca.
Basado en cartas de la escritora, testimonios y documentos, el libro es la travesía amarga de una mujer que, superadas las delicias de la fama y de una belleza que marcó época, vivió atormentada, "cautiva" de su hijo Julio César y enamorada sin futuro, pero correspondida, a los 60 años de un médico argentino de 40 -Eduardo De Robertis- con quien venció un tiempo su dependencia a la morfina.
Juana de Ibarbourou fue "ignorada por la intelectualidad del Uruguay, la llamada Generación del 45 que integraron Onetti, Benedetti y Angel Rama entre otros " porque "le atribuyeron el mote de ser la poeta del gobierno de turno", cosa que es "absolutamente falsa", dice Fischer a la hora de explicar la ausencia de biografías de la mayor poeta del país.
Juana padeció serias penurias económicas buena parte de su vida -llegó a vender su Biblioteca personal de más de 4 mil volúmenes- y aunque cortó amarras con el mundo exterior en 1976 la alcanzó el galardón "Protector de los Pueblos Libres José Artigas" que le otorgó la dictadura uruguaya (1973-85), premio que luego recibieron los dictadores argentino Jorge Rafael Videla y el chileno Augusto Pinochet.
"La condecoración fue infamante" y Juana la aceptó "presionada por su hijo", una "figura nefasta, con dimensiones de novela medieval", afirmó Fischer sobre Julio César Ibarbourou, quien, según sostiene el libro, llegó a agredir físicamente a su madre, como alguna vez había hecho su marido, Lucas de Ibarbourou.
El "muchachón sin alegría", como lo definió su madre, fue también responsable -sostiene Fischer- de que el anuncio de la muerte de Juana, posiblemente entre el 12 y 14 de julio de 1979, recién se anunciara oficialmente el 15 de julio porque éste había comprometido la "primicia" con un diario de la época.
"Lo que más impresiona es cómo en ese infierno, en ese calvario que vivió fue capaz de crear belleza", afirmó Fischer, cuya biografía se lanzó a menos de un año del trigésimo aniversario de la muerte de Ibarbourou, 70 de la proclamación de "Juana de América" y medio siglo del Premio Nacional de Literatura.
 “Juana de Abarbourou” (Juana de América) nos habla de su vida y de su obra – Museo de la palabra del Sodre –
“Juana de Abarbourou” (Juana de América) nos habla de su vida y de su obra – Museo de la palabra del Sodre –Texto de la autobiografía realizada por Juana de Ibarbourou en el Paraninfo de la Universidad en década de los 60, frente a destacadas glorias de la poesía latinoamericana (Alfonsina Storni y Gabriela Mistral entre otras).
JUANA DE IBARBOUROU: Siempre, respecto al artista hay una curiosidad general sobre los detalles de sus comienzos: ¿significan éstos algo en la obra realizada?, ¿se trata de una simple curiosidad o de una útil investigación estadística?, ¿estos datos servirán en el porvenir para mejorar a esa especie sagrada y absurda (los poetas), que la mayor parte de las veces vive a contramano y que realiza la belleza como una misión impuesta por el destino, más que por una autodisciplina de las propias cualidades, y del misterio de la vocación con que ha nacido?.
Por mí misma, se cuánto interesa a la gente desde la más simple e ingenua hasta esa que gasta una arruga en el entrecejo, el proceso de los comienzos poéticos. Las preguntas con casi unánimemente las mismas:
- ¿cuándo empezó Ud a hacer versos?
- - ¿qué sintió, que hizo, como fue recibido por los que conocieron su primer poema?
Se ha logrado que yo mismo llegase a interesarme por ese principio confuso, por ese génesis sin historiadores, puesto que, muerta mi madre, (que tenía una candorosa adoración por mis versos), nadie podrá ayudarme a reconstruir el balbuceo inicial, a saber,
¿Cómo fueron los primeros pasos vacilantes, sin alguien que me llevase de la mano, sin el más elemental conocimiento de la poética y casi ni del idioma.
Estoy creyéndome que la iniciación del poeta nato es algo así como la de un payador, vale decir como la de un juglar o un trovero. Se estremecerán los males de los grandes del verso ante estas definiciones de tanta humildad, y sobre las que el poeta culto acumula sonriente desprecio. Recuerdo como me sabía de memoria las décimas populares, sin autor conocido, como las del romancero anónimo, de mi revolucionario Cerro Largo natal. Y como yo procuraba imitarlas sintiendo por una extraña e indefinible intuición infantil, que a las mías les falta algo, que ahora sé que era, aquel aliento bélico, aquella pasión partidista que tanto los blancos como los colorados (partidos políticos fundadores del Uruguay), sabían poner en las palabras mágicas.
La Virgen cristiana, inspiración de todos los poetas clásicos castellanos, fue también mi inspiradora primera. Yo tenía unos 14 años cuando hice mi primer soneto. No supe que era un soneto hasta algún tiempo después, cuando Luis Onetti Lima de permanente memoria me lo hizo reproducir en Atlántida Constancio Vigil (editorial), tal vez fundada hacía muy pocos años. La palabra soneto tuvo para mí un misterioso prestigio, no atinaba a encontrarla en su develamiento, en mi casa n había diccionarios, no se diluía en el aire ese gas celestial de los términos poéticos que luego encontré en un campillo que había heredado de mi hermana, la dulce protagonista de la hermana y el monstruo en “Chico Carlo”, un libro que yo gusté y amé embriagadoramente. No podría decir de donde extraje algunos sustantivos tan castizos como “alquería” y algunos adjetivos tan recónditos como “glauco”. Acaso nace con uno, o viene con uno una secreta adivinación o conocimiento del idioma que ha de ser por divino mandamiento su elemento constructivo.
Es sorprendente como se va enriqueciendo el vocabulario de una criatura que apenas ha cursado las clases primarias, en un lugar entonces muy alejado de los grandes centros de cultura (Ciudad de Melo distante 387 Km de Montevideo), que no frecuenta sino las pueblerinas tertulias de su madre, que han de dar un material folklórico y de medio ambiente, que luego no ha de utilizar sino como anécdota, mientras que lo que le es propio y vital, le llega de un modo absolutamente misterioso y sin fecha determinada.
Tengo que dejar en la nebulosa los primeros recuerdos de mi inspiración poética, todo lo anterior a ese inicial soneto cuyo título es “el cordero”. Habiendo vivido mucho en el campo, los elementos fundamentales de la breve y candorosa composición no puede ser más auténticos, en cambio en el léxico se filtraron palabras verdaderamente difíciles, aunque pertenezcan al castellano.
¿cómo las atrapé para mi enriquecimiento verbal?, ni yo misma sé decirlo, no puedo decirlo; aparecen ahí bien puestas, sustituyendo con ventaja armoniosa, “alquería” a la clásica “chacra rioplatense”, más aún uruguaya. Y tanto repetí oralmente mi soneto, que me quedó grabado en la memoria para siempre. Como soneto, aparte de su humildad tan patentemente juvenil, tiene una realidad absoluta. Es un soneto tal como Boscan los trajo de Italia. Tal como el Marqués de Santillana, lo incorporó a nuestra poética en los albores del Renacimiento. Tal como luego Cervantes y Lope de Vega lo legaron en piezas inmortales a nuestra lengua.
Un soneto con todas las de la ley, sin conocer sus leyes, un soneto por esa parte de prodigio que en mil cosas pone sus destellos en la vida de los hombres exactamente para quebrar su cruda vanidad: “yo lo sé”, “yo lo hice”, “yo lo he creado”; ¡¿Y Dios?!, pues señores, Dios sonríe entre sus blancas barbazas de buen padre, pues quién creó el soneto, el endecasílabo, y la lira y la octava real fue él. Y él es quién elige en cada generación de seres petulantes, a los que han de pasar por sus grandes poetas, y aún aquellos que posan de satánicos, y los que pretenden competir con la voz de los volcanes, y los disimulados de vocecitas de grillo y los que a él le cantan y los que por sí lloran. Instrumentos auténticos, arpas y cítaras del gran tañedor, porque pese a todos los defectos de la sonora arcilla humana, no fallan en su misión, el del oficio, el destino, el resplandor.
Así fueron pasando los años de la niñez y la adolescencia, los de los triunfos escolares en las mejores composiciones de la clase, y los primeros poemas publicados en el “deber cívico” de Melo. Debo a su director don Cándido Monegal, esa hospitalidad lírica que colma de orgullo al autor nobel y a Casiano, su hijo Cacho (tan querido por todo nuestro pueblo), gran poeta que malogró la bohemia, un apoyo, un aliento, que quizá decidieron mi porvenir. Años radiantes simples y rápidos, aún sin ambición ni premoniciones de felicidad y amor.
Me casé muy joven y muy joven recibí también la dicha del hijo que sigue siendo lo más grande, mejor y único mío que tengo sobre la tierra. Mi marido era militar, años deambular de una guarnición a otra, de pequeños pueblos a pequeñas ciudades, una de las cuales Rivera me ha quedado en el corazón. Paz cuadernos y cuadernos de versos, y Las lenguas de diamante en potencia, pues casi todos los poemas que formaron luego ese volumen primigenio, estaban en esas hojas de irreparable aire escolar.
La adaptación fue haciéndose densa y dolorosa en Montevideo. Un día vi en el diario La Razón, una página literaria que empezaba a aparecer semanalmente (novedad en la prensa metropolitana), y allá me fui una tarde con mis cuadernos de versos y el milagro se hizo rápido y al parecer simple como todos los milagros. Fue un fogonazo, una página entera bajo un seudónimo candoroso y ridículo de perfume francés “Jane de Ibar”. La amparó Vicente Salaberry y ahí empezó mi destino lírico ascendente, vertiginoso, sin que yo pudiera explicarme nunca, (hasta ahora), los triunfales acontecimientos sucesivos.
He sido feliz, en la juventud tuve esa claridad dulce y erizada en la mañana. Mi dicha ha sido la familia, tan independiente del éxito cuando me he ido quedando sola con el hijo, cuando por mi linda y cuidada casa fueron pasando los vendavales trágicos que se llevaron los seres que me daban la pacífica alegría cotidiana, padre, madre adoradísima, el marido que fue tan buen compañero.
Desde entonces, ya no sé lo que es la alegría completa. Para una mujer el éxito artístico no es la felicidad íntima. Como un diamante fastuoso no puede suplir el sagrado pan doméstico. Doy gracias a Dios, por lo que su magnificencia me ha otorgado, pero puesto en los platillos de una balanza, a peso con lo que he ido perdiendo, no lo hubiera elegido. No es disconformidad, ni soberbia, sino sencillo y profundo amor.
Quiero mi oficio y mi poesía y lo sigo sirviendo apasionadamente desde hace muchos años.
En 1919 la Editorial Buenos Aires vió mi libro Las lenguas de diamante, sigo fiel a esa servidumbre del verso y ya puedo juzgar mis primeras producciones con la serenidad con que se miran las cosas y acontecimientos que van adquiriendo perspectiva y lejanía.
Recuerdo que el escritor Manuel Galvez, mi primer editor y prologuista, comentaba riendo el empeño con que yo defendía cada signo y puntuación, cada palabra de ese libro que secretamente me parecía perfecto. El ya tenía mucho renombre y además de su gran cultura, pero la pequeña muchacha a quién se le hacía el honor de editarle de buenas a primeras un libro del que no pagaba ni siquiera el papel, n permitió que se le cambiase ni enmendara la más ínfima palabra.
El tiempo me ha dado mesura y humildad y ahora soporto muy bien cualquier crítica si me parece justa y bien intencionada. Para las que no tienen esas dos condiciones, he aprendido también el olvido sin rencores. Jamás he salido de mi palestra a defender mi obra, y no es que no la quiera, libro a libro, como se ama a los hijos, sino que he ido aprendiendo la tolerante y melancólica sabiduría de la vida, una vida (en poesía), más longeva de lo que yo mismo deseara. El tiempo es el gran discriminador, el gran aclarador, a través de él todo ocupa su posición justa y adquiere sin pasión buena o mala sus verdaderas líneas.
Las lenguas de diamante fueron una verdadera llamarada, el éxito llegó, el halago y la amistad me venían de cerca y de lejos, en una atmósfera de encantamiento. Gracias a Dios no me envanecí nunca, tengo la buena sangre de mi madre y ella me formó a su semejanza, simple y directa como era ella misma. Nunca tuve propensión a embriagarme con la buena suerte, abroquelada por la inmensa y verdadera coraza del amor familiar y la fe religiosa, se que sobre la Tierra, nada vale más que eso, y que ahí está el “paraíso terrenal” que se cree perdido.
http://books.google.com.uy/books?id=eSQ7jTt1VwQC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=La+palabra+soneto+tuvo+para+m%C3%AD+un+misterioso+prestigio&source=bl&ots=CfRVYsy8n0&sig=gN65xeHmZPpTvoUCWfaQ4hbDLDk&hl=es&ei=XRe9TrDfIuLz0gHFk4HvBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20palabra%20soneto%20tuvo%20para%20m%C3%AD%20un%20misterioso%20prestigio&f=false
Etiquetas:
Alfonsina Storni,
Angel Rama,
Benedetti,
García Lorca,
Juan Ramón Gimenez,
Juana de Ibarbourou,
Mistral,
Onetti,
poesía,
Unamuno,
vanidad
Suscribirse a:
Entradas (Atom)