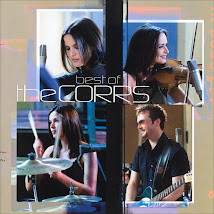Que esta hormona tiene un papel fundamental en nuestro reloj biológico es algo de lo que tenemos constancia científica desde hace mucho tiempo. Pero también podría estar jugando un papel más que destacado en las mitocondrias de cada célula.
Actualmente, el cambio poblacional se caracteriza por un aumento de longevidad y disminución de la natalidad. Mayor longevidad significa más enfermedades crónicas, mayor dependencia, y mayor gasto sanitario. De ahí que el envejecimiento deba enfrentarse bajo dos principales desafíos, mejorar la calidad de vida mediante hábitos saludables y encontrar remedios frente a las patologías que acompañan al aumento de la edad.
El envejecimiento en sí, que como proceso fisiológico lleva a un deterioro por la pérdida lenta y progresiva de facultades físicas y cognitivas, constituye el punto de partida sobre el que hay ya consensos de lo que debemos empezar a hacer. Hay que tener en cuenta que este deterioro ligado al envejecimiento es la base sobre la que descansan el resto de enfermedades que, como las metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer, entre otras, empeoran la calidad de vida reduciendo las perspectivas del estado de salud de la persona mayor.
La edad se acompaña de alteraciones de los ritmos biológicos, y la pérdida de sueño o, mejor dicho, del ritmo sueño/vigilia, no es un síntoma solamente, sino que refleja la alteración de las estructuras que controlan los ritmos circadianos. Por eso no debemos considerar la alteración del sueño como una entidad nosológica independiente, sino el reflejo de la alteración del reloj biológico central, que afecta a muchos otros ritmos, incluyendo los ritmos metabólicos, endocrinos, de neurotransmisores cerebrales, etc. Es decir, si el envejecimiento conlleva la alteración del reloj biológico, repararlo es una de las medidas que debemos tomar desde la medicina antienvejecimiento.
¿Qué es el reloj biológico? Se trata de una estructura que comprende unas 20.000 neuronas localizada en el hipotálamo, cuya función está regulada por el fotoperiodo (alternancia de luz y oscuridad) y que se encarga de poner en marcha los ritmos biológicos del organismo. Considerando que todas las especies vivas estamos sometidas a cambios cíclicos diarios, llamados ritmos circadianos, el reloj biológico es fundamental para la supervivencia. Además de los ritmos antes comentados, el reloj biológico regula también otros fundamentales para la defensa del organismo frente a las agresiones externas e internas; hablamos del ritmo de la defensa antioxidante, que nos protege frente al daño oxidativo producido por los radicales libres, del ritmo de la actividad de la inmunidad innata, que nos protege frente a infecciones; del ritmo de la división celular, que nos protege frente al cáncer, etc. Y, además, el reloj biológico regula la producción de melatonina por la glándula pineal, localizada aproximadamente en el centro del cerebro, que produce la melatonina por la noche y se libera a la sangre y líquido cefalorraquídeo, alcanzando su máximo o acrofase entre las 2 y 4 de la madrugada. Este pico de melatonina, que se repite cada 24 horas, es el mediador de la oscuridad del reloj biológico, que sincroniza entre sí todos los ritmos circadianos que este había puesto en marcha. Esta es la forma en la que el organismo funciona correctamente, nunca mejor dicho como un reloj.
Pero este reloj se estropea con la edad por múltiples causas. Entre ellas, el propio desgaste de unas células especializas de la retina que son las que le informan de cuándo es de día o de noche; la contaminación lumínica, que hace que llegue más luz de la adecuada al reloj en las últimas horas de la tarde y noche alterando su ritmo normal; la contaminación electromagnética, que altera la expresión de los genes y proteínas del propio reloj, afectando su capacidad de poner en marcha los ritmos biológicos; muchos medicamentos, como alfa y beta bloqueantes, barbitúricos, hipnóticos, antagonistas del calcio, antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, etc. Todos ellos usados ampliamente en la clínica sin tener en cuenta estos efectos secundarios tan agresivos para el organismo. Lo más importante, los hipnóticos usados para regular el sueño, entre otras indicaciones, que lo que hacen es estropearlo más
¿Cómo arreglamos el reloj roto? Lo lógico es restablecer su función mediante una serie de medidas dirigidas a resincronizarlo: mantenerse en un fotoperiodo adecuado, usando luces blancas durante el día (o mejor exposición a luz solar) y luces cálidas desde el atardecer hasta acostarnos; evitar el wifi por la noche; comer no más tarde de las 14 horas y cenar no más tarde de las 20 horas; ejercicio en horas de luz solar, nunca más tarde de las 7 de la tarde. Y, por supuesto, podemos usar la melatonina que va a resincronizar el reloj biológico central. Ya existen varios consensos internacionales para reducir las benzodiazepinas y para el uso de la melatonina como primera medida frente a un trastorno de sueño, tanto el que aparece con la edad como en niños.
Estas propiedades de la melatonina son debidas a su actividad como cronobiótico, es decir, regulador de los ritmos biológicos. La melatonina actúa sobre el propio reloj biológico, regulando y poniendo en fase (en hora) la expresión de los genes y proteínas reloj, lo que permite restaurar el sistema circadiano del organismo. Por eso, en cualquier trastorno del ritmo y no solo en el caso del sueño, la melatonina es altamente eficaz. Así, por ejemplo, para el jet-lag, que no es más que la alteración del reloj biológico en vuelos transoceánicos, debemos tomar melatonina 3-4 días antes de salir de viaje y continuar en destino otros 3-4 días. El caso del síndrome afectivo estacional, un estado de depresión y euforia que se asocia a cambios estacionales, es típicamente un desarreglo del reloj biológico que responde muy bien al tratamiento con melatonina.
Las situaciones anteriores dependen de una alteración del reloj y, por tanto, de la producción de melatonina en la glándula pineal, en bajas concentraciones por la noche. De ahí que los efectos cronobióticos de la melatonina se alcancen con dosis bajas de esta hormona, normalmente inferiores a 10 mg.
Sin embargo, sabemos desde hace un tiempo que todos los órganos y tejidos del organismo producen también melatonina; es la llamada melatonina extrapineal que producen todas las células en cantidades mucho más elevadas que la que encontramos en sangre, y la usan las propias células para defenderse frente al estrés oxidativo que se produce durante su actividad metabólica. En efecto, la célula usa el oxígeno que respiramos, que es necesario para la vida, pero es muy tóxico, ya que se transforma en radicales libres durante el metabolismo. Estos radicales libres se van acumulando con la edad y son causa del envejecimiento. A su vez, el aumento de radicales libres daña y destruye las células, activando la inmunidad innata generando un estado crónico de inflamación que subyace al propio envejecimiento. Radicales libres e inflamación convergen dañando la función de las mitocondrias, unos orgánulos del interior de la célula responsables de la producción de energía para que esta funcione. La degradación de las mitocondrias lleva a la muerte celular, estableciendo así un círculo vicioso que nos acompaña durante el envejecimiento. Estrés oxidativo, inflamación y daño mitocondrial son acusa del envejecimiento y favorecen la aparición de las patologías asociadas a la edad.
Precisamente la melatonina extrapineal se produce en las células para combatir esos tres condicionantes del daño celular. La melatonina es un potente antioxidante, el más potente que tiene el organismo, un potente antiinflamatorio, y un estimulador de la mitocondria para generar energía y aumentar la capacidad defensiva de la célula. Así pues, conforme se eleva el estrés oxidativo y la inflamación, y se daña la función mitocondrial, la célula produce melatonina para contrarrestarlos; pero en esta lucha se consume melatonina, lo que, junto con la propia reducción de la producción de melatonina con la edad, lleva a un desequilibrio que va en favor del envejecimiento.
¿Podemos usar la melatonina frente al envejecimiento? En efecto, la melatonina administrada exógenamente tiene las mismas potentes propiedades que la endógena. Sin embargo, debido a que necesitamos que la melatonina exógena llegue al interior de la célula en concentraciones suficientes (ya hemos dicho que la melatonina intracelular es mucho más alta que la plasmática), las dosis que debemos usar son mucho mayores que aquellas que habíamos indicado para tratar problemas de alteración de los ritmos.
Se han hecho y publicado numerosos estudios en los que se han usado dosis altas de melatonina, estudiando sus efectos tanto en sujetos sanos como en diferentes patologías. En modelos animales hemos frenado el envejecimiento con dosis de 10 mg de melatonina/día, lo que equivale en el ser humano a unos 50 mg/día.
Para contrarrestar efectos antioxidantes y antiinflamatorios una vez estos están ya presentes, hemos usado en diferentes ensayos clínicos, dosis de hasta 1,5 g/día, restaurando el daño celular sin ocasionar ningún efecto secundario.
Incluso en deportistas, que están sometidos a un elevado daño oxidativo e inflamatorio, dosis de 100 mg/día han mostrado una elevada eficacia.
Por otro lado, la melatonina normalmente no presenta interacciones con otros medicamentos.