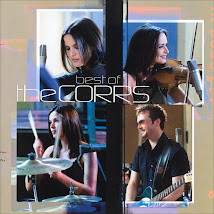Pensar en MedicinaDr. Alberto Agrest Introducción
Pensar sobre el pensar
Pienso en el pensar como un juego de la conciencia, un juego de preguntarse y contestarse, preguntarse comos y porqués.
La intención pareciera ser excluir el azar y también excluir el caprichoso "porque sí".
En este juego se trata de: dado un efecto descubrir una causa (reconstrucción histórica de hechos consumados) y si la causa está presente predecir un efecto (creación probabilística).
Una acrobacia de la mente, pasar del pasado al futuro.
En medicina se trata de pasar del tiempo del diagnóstico al tiempo del pronóstico y de ahí a la decisión y a la acción.
Parecen ser actividades de la conciencia: el percibir, el recordar, el imaginar y el relacionar Para mí relacionar con palabras es pensar (equivalente de razonar). Como todo juego esto tiene reglas y resultados.
Tengo la impresión que también se puede relacionar sin palabras y esto me parece que se da en el mundo emocional. Relacionar sin palabras no es razonar.
Pensar sin y sentir simultáneamente, quizás podrían hacerlo psicópatas y seguramente los robots si se excluye a Sonny, el sensible Yo, Robot de la película basada en el libro de igual título de Isaac Asimov, para el resto de nosotros es inevitable sentir cuando se piensa.
Las reglas del pensar son las de la lógica de la inferencia: la deducción, la inducción y la abducción o retroducción y las de la gramática con sus sujetos y predicados. Los resultados son las conclusiones y las conclusiones pueden ser falsas o verdaderas, aceptables o inaceptables.
Pensar parece ser, simplemente, dialogar consigo mismo.
Se puede pensar bien o mal, creativamente o para activar la memoria, se puede pensar desde algo consciente o desde la nada, una nada que algunos suponen que está en el subconsciente o en el inconsciente. Se piensa pues para crear o recrear.
Son elementos básicos del pensar las percepciones de la observación, la memoria del conocimiento y la imaginación, pensar es relacionar las 3 cosas.
Quizás se pueda pensar sólo con imágenes, sin palabras, como transitar un atajo en lugar del camino del razonar con palabras, quizás sea esto reconocer modelos y esto subyace lo que llamamos intuición.
Los resultados del pensar, las conclusiones, pueden ser aceptables o inaceptables para el pensador y esto se llama reflexión que es pensar sobre las conclusiones del pensar y buscar las fallas del proceso.
Las conclusiones pueden ser verdaderas o falsas. La verdad que está en la lógica se supone eterna, la verdad que está en las cosas a las que se accede por la imaginación y la investigación, esta verdad, es siempre provisoria.
El pensar, sin embargo, no es un proceso lineal y continuo. Interrumpen esta linearidad, como interferencias, los olvidos el agotamiento y las distracciones. Para pensar analíticamente hay que estar alerta a ello. Quizás para pensar creativamente hay que permitirse la irrupción del desorden en el pensar. Es del caos que parece surgir la oportunidad de la creación. Hay por cierto también un peligroso hacer sin pensar.
¿Qué ocurre con el pensar en medicina? ¿Cómo se piensa en medicina?
En medicina pensar es interpretar lo que se oye del relato de los pacientes, tanto el relato espontáneo, como el de las respuestas a preguntas, es interpretar lo que se observa desde el comienzo de la entrevista, lo que se palpa, lo que se percute y lo que se ausculta.
El relato es el directo del paciente o de quien asuma su representación, parientes, colegas y personal auxiliar.
Interpretar es relacionar lo que se observa con lo que se sabe, es poner en juego una inteligencia naturalista que reconoce categorías e incluye dentro de una categoría el producto de su interpretación.
Interpretar es, a su vez, hallar la metáfora adecuada, una expresión de significado no literal pero capaz de movilizar la imaginación y mejorar así la interpretación para ser docente consigo mismo o con el otro, el otro es cualquier otro: el paciente o su “subrrogante”, el colega o quien corresponda.
Hallar e interpretar (decodificar) es una tarea de arqueólogos, esta etapa del pensar médico podría llamarse arqueológica.
¿Cuántas propiedades faltan para completar la categoría y cuántos elementos sobran para la categoría elegida?;
¿cuánto apartamiento es aceptable para conservar una categorización que siempre será hipotética?; Comienza así un algoritmo, los caminos del pensar plantean alternativas y elecciones, este es un pensar filosófico, ¿es así el pensar médico?, ¿es tan metódico y sistemático?, diría que no.
Es difícil tener la información completa para que la elección sea tan racional en un lapso tan limitado como es el de una consulta médica, aunque ese tiempo puede extenderse postergando la conclusión.
En el pensar del médico influyen sus conocimientos, sus experiencias más recientes con aciertos o errores, su valoración de las consecuencias del error en la elección de una u otra alternativa, la premura para activar la respuesta a una elección, la auto evaluación y el grado de confianza en las propias capacidades en una u otra elección.
Se trata de un pensar práctico, esto es la fronesis aristotélica (algo así como la prudencia)Sus conocimientos son por un lado su ciencia y por otro lado su experiencia, esta última reúne cuentos con moraleja que generan reglas, máximas y aforismos, con la débil pero movilizadora pretensión de ir de lo particular a lo general.
Tan movilizadora como peligrosamente alejada de la realidad.
En el pensar médico existe una manipulación cerebral de una información asequible como tal o ya transformada en conceptos dirigida a resolver problemas, razonar y tomar decisiones.
El pensar puede ser un proceso destinado a reconocer una verdad sometiendo los conceptos al análisis lógico y a informaciones demostradas.
Intervienen en el análisis lógico la deducción, la inducción, la abducción y las reducciones al absurdo y son informaciones demostradas las que surgen de la lógica y de evidencias experimentales. Esta es una etapa de inferencias, del pensar médico similar al pensar de un detective, la llamaría etapa detectivesca . Arqueólogo y detective el médico se convierte en una mezcla de Champollion y Sherlock Holmes.
El problema del pensar médico es que puede destinarse a persuadir más que a informar y utilizar para ello silogismos incompletos. Son entimemas esos argumentos retóricos para persuadir mientras que los silogismos son los utilizados para demostrar, el pensar médico entra así en el terreno de la ética.
En la relación médico-paciente hay mucho de intención de persuadir para reducir temores y ansiedad, para conseguir adherencia al tratamiento o a procedimientos diagnósticos y para fortalecer el grado de dependencia médica del paciente. Para esto el médico adopta una imagen real o simulada de confianza en sus conclusiones. El problema de la confianza real puede representar una intolerancia a la incertidumbre con el riesgo de no tomar conciencia de la probabilidad de error. Es la convicción lo que socava la tolerancia a la incertidumbre y hay que reconocer que esa convicción es más veces producto de la ignorancia que del conocimiento.
Acceda al texto completo del Dr. Alberto Agrest en formato pdf haciendo click aquí
FRÓNESIS ARISTOTÉLICA: Frónesis
De Wikipedia, la enciclopedia libre: Frónesis (del griego: Φρόνησις phronesis), en la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, es la virtud del pensamiento moral, normalmente traducida como 'sabiduría práctica', a veces también como 'prudencia' (en cierto sentido se contrapone a la hybris o desmesura).
A diferencia de la sofía, la frónesis es la habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas, especialmente para cambiar nuestras vidas a mejor.
Prudencia viene del latín prudentia, y esta del griego phronesis. Su definición era 'conciencia', o sea comprender la diferencia entre el bien y el mal. La palabra phronesis viene de phroneo, que significa 'comprender'. (Véase también providentia, 'ver antes, anticiparse'). |
Mostrando entradas con la etiqueta percepción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta percepción. Mostrar todas las entradas
23/4/13
Como piensan los médicos: Entre Sherlock Holmes y el Dr.House - Dr.Alberto Agrest - INTRAMED
Etiquetas:
Alberto Agrest,
clínica,
conocimiento,
diagnóstico,
imaginación,
intuición,
investigación,
lógica,
memoria,
pensar,
percepción,
pronóstico,
Que piensan lo médicos
19/11/10
Deja vu o fenómeno de lo ya visto, cuando el presente se hace pasado - ¿Por qué nos engaña el cerebro?
Para nuestro cerebro es mucho más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera.
Nuestro cerebro nos engaña, cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos, cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo.
Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está a dedicado al servicio de un organismo vivo… NOSOTROS, y ¿cual es la meta de todo organismo vivo?.. LA SUPERVIVENCIA.
Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías o confabulaciones.
Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta
Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente, que creamos que todos nuestros comportamientos estén bajo nuestro control, que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido.
Para nuestro cerebro es mucho más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos.
Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos, pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construída en nuestro cerebro.
Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica y mucho menos como un disco duro de un ordenador. Unas veces para conseguir un recuerdo coherente el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales.
Otras veces almacenamos información en forma insconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural.
La actitud, la emoción, lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos.
Lo cierto es que vivimos en un mundo construído por nuestro cerebro y por nuestro bien unas veces nos muestra cosas que no están y otras veces nos esconde cosas que sí están
Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está a dedicado al servicio de un organismo vivo… NOSOTROS, y ¿cual es la meta de todo organismo vivo?.. LA SUPERVIVENCIA.
Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías o confabulaciones.
Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta
Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente, que creamos que todos nuestros comportamientos estén bajo nuestro control, que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido.
Para nuestro cerebro es mucho más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos.
Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos, pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construída en nuestro cerebro.
Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica y mucho menos como un disco duro de un ordenador. Unas veces para conseguir un recuerdo coherente el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales.
Otras veces almacenamos información en forma insconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural.
La actitud, la emoción, lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos.
Lo cierto es que vivimos en un mundo construído por nuestro cerebro y por nuestro bien unas veces nos muestra cosas que no están y otras veces nos esconde cosas que sí están
ENTREVISTA DEL DR. EDUARD PUNSET AL DR. STEVEN ROSE:
Dr.Steven Rose: Pero parece ser que el número de caras reconocidas es casi ilimitado, sin embargo hay una gran diferencia entre reconocer una fotografía que se ha visto antes, y recordar lo que hay en la foto. Es decir si se ve la foto de nuevo, se reconocerá pero si se pregunta de qué es la fotografía y se solicita una descripción esto será mucho más difícil.
De forma que hay una gran diferencia entre reconocer y recordar, y este es uno de los matices que hay en el campo de la memoria que es muy complejo. Si observamos el cerebro en conjunto hay esta gran estructura del cortex cerebral aquí que todo el mundo reconoce.
Pero hay también muchas estructuras profundas y muy importantes en el interior. Empezamos a ver algunas estructuras imprescindibles en el ser humano en la formación de su memoria. La más conocida es esta estructura de aquí, llamada HIPOCAMPO, porque un poco la forma del caballito de mar, que es necesaria para las primeras fases de la memoria y si esta estructura resulta dañada por un fallo cerebral o como consecuencia de un traumatismo, se pierde la capacidad de construir nuevos recuerdos.
En la enfermedad de Alzheimer, las células nerviosas del Hipocampo se encuentran entre las primeras células nerviosas que mueren por causa de la enfermedad y esta es la razón por la que creemos que a las personas que empiezan a padecer Alzheimer les cuesta tanto recordar cosas nuevas.
Recordaremos el caso famoso del paciente a quién reconocemos con sus iniciales HM, en los años 50 del siglo pasado, su hipocampo quedó destruído a los 20 años de edad, y hoy todavía vive, su hipocampo quedó destruído y hoy conserva todos los recuerdos hasta ese momento justo que su hipocampo quedó destruído, pero si le preguntas cuántos años tiene, contesta que tiene 20 años, y te conoce y habla contigo pero si te vas de la habitación y vuelves a entrar te hablará como si nunca te hubiera visto antes, porque no puede almacenar nuevos recuerdos.
Recordamos cosas y podemos estar muy seguros en nuestra mente de que estas cosas realmente pasaron, pero si lo comprobamos con los hechos históricos no es necesariamente cierto.
Cuando antes me contabas tus primeros recuerdos de la infancia, tú lo has dicho muy bien. “eso es lo que yo creo que recuerdo”. Pero en realidad cada vez que recordamos algo, lo reconstruímos biológicamente, además la descripción de la descripción que hacemos.
Nos ha ocurrido a todos, estamos allí y parece que ya estuvimos antes ysabemos que es lo que va a pasar, es el fenómeno de “deja vu”
O fenómeno de lo ya visto: ¿porqué se produce?. No está claro y una de las explicaciones es que en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundos en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria, por eso cuando la procesamos tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez. El presente se hace pasado en nuestra cabeza.
Mediante nuestros sentidos el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones como en el “deja vu” esta interpretación no se corresponde con la realidad.
Muchos de estos engaños se debe a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro: cuando la información que le llega desde el exterior no es suficiente o es confusa se la inventa. Rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible de acuerdo con nuestros esquemas mentales.
En un lugar donde hay mucho ruido, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio cuando las entradas sensoriales son muy deficientes puede provocar alucinaciones en personas sanas.
Esta especie de horror vacuo y cerebral también abarca la memoria.
Porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción, los cortamos, pegamos y empalmamos resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible aunque poco fiable.
Dr.Steven Rose: Pero parece ser que el número de caras reconocidas es casi ilimitado, sin embargo hay una gran diferencia entre reconocer una fotografía que se ha visto antes, y recordar lo que hay en la foto. Es decir si se ve la foto de nuevo, se reconocerá pero si se pregunta de qué es la fotografía y se solicita una descripción esto será mucho más difícil.
De forma que hay una gran diferencia entre reconocer y recordar, y este es uno de los matices que hay en el campo de la memoria que es muy complejo. Si observamos el cerebro en conjunto hay esta gran estructura del cortex cerebral aquí que todo el mundo reconoce.
Pero hay también muchas estructuras profundas y muy importantes en el interior. Empezamos a ver algunas estructuras imprescindibles en el ser humano en la formación de su memoria. La más conocida es esta estructura de aquí, llamada HIPOCAMPO, porque un poco la forma del caballito de mar, que es necesaria para las primeras fases de la memoria y si esta estructura resulta dañada por un fallo cerebral o como consecuencia de un traumatismo, se pierde la capacidad de construir nuevos recuerdos.
En la enfermedad de Alzheimer, las células nerviosas del Hipocampo se encuentran entre las primeras células nerviosas que mueren por causa de la enfermedad y esta es la razón por la que creemos que a las personas que empiezan a padecer Alzheimer les cuesta tanto recordar cosas nuevas.
Recordaremos el caso famoso del paciente a quién reconocemos con sus iniciales HM, en los años 50 del siglo pasado, su hipocampo quedó destruído a los 20 años de edad, y hoy todavía vive, su hipocampo quedó destruído y hoy conserva todos los recuerdos hasta ese momento justo que su hipocampo quedó destruído, pero si le preguntas cuántos años tiene, contesta que tiene 20 años, y te conoce y habla contigo pero si te vas de la habitación y vuelves a entrar te hablará como si nunca te hubiera visto antes, porque no puede almacenar nuevos recuerdos.
Recordamos cosas y podemos estar muy seguros en nuestra mente de que estas cosas realmente pasaron, pero si lo comprobamos con los hechos históricos no es necesariamente cierto.
Cuando antes me contabas tus primeros recuerdos de la infancia, tú lo has dicho muy bien. “eso es lo que yo creo que recuerdo”. Pero en realidad cada vez que recordamos algo, lo reconstruímos biológicamente, además la descripción de la descripción que hacemos.
Nos ha ocurrido a todos, estamos allí y parece que ya estuvimos antes ysabemos que es lo que va a pasar, es el fenómeno de “deja vu”
O fenómeno de lo ya visto: ¿porqué se produce?. No está claro y una de las explicaciones es que en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundos en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria, por eso cuando la procesamos tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez. El presente se hace pasado en nuestra cabeza.
Mediante nuestros sentidos el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones como en el “deja vu” esta interpretación no se corresponde con la realidad.
Muchos de estos engaños se debe a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro: cuando la información que le llega desde el exterior no es suficiente o es confusa se la inventa. Rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible de acuerdo con nuestros esquemas mentales.
En un lugar donde hay mucho ruido, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio cuando las entradas sensoriales son muy deficientes puede provocar alucinaciones en personas sanas.
Esta especie de horror vacuo y cerebral también abarca la memoria.
Porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción, los cortamos, pegamos y empalmamos resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible aunque poco fiable.
EL CEREBRO HUMANO HA EVOLUCIONADO NO TANTO PARA COMPRENDER EL MUNDO SINO PARA SOBREVIVIR EN EL:
Y es que el cerebro no ha evolucionado para comprender el mundo sino para que sobrevivamos en él y parece que para ello es mejor contar con una historia coherente aunque sea en parte falsa que con otra más real pero incompleta.
Y es que el cerebro no ha evolucionado para comprender el mundo sino para que sobrevivamos en él y parece que para ello es mejor contar con una historia coherente aunque sea en parte falsa que con otra más real pero incompleta.
Etiquetas:
cerebro,
engaño,
evoluciòn,
memoria,
percepción,
punset. rose,
recuerdos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)