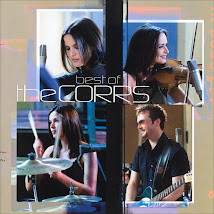Mostrando entradas con la etiqueta francisco varela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta francisco varela. Mostrar todas las entradas
22/4/13
La armonía entre las distintas partes del cuerpo: Las melodías del cuerpo humano - Dr. Francisco Varela
Eric Goles: Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo?
Francisco Varela: es casi un reflejo automático el pensar que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Y esto nos viene de lejos, de partida de la tradiccion cristiana y del racionalismo bien dominante de occidente.
Hay un mensaje que todo el mundo debiera comprender y es que esa historia del antagonismo o de la dualidad mente-cuerpo se acabó. Es un reflejo totalmente adquirido que hoy no hay ninguna razón para seguir sosteniéndolo.
Decir que hay una especie de separación entre la mente y el cuerpo, sería lo mismo que pensar que hay una contradicción entre el movimiento del caballo y sus patas. Eso es absurdo, nadie diría eso, pero equivale a los mismo.
El cerebro, el cuerpo en realidad habría que decir, el cerebro dentro del cuerpo, con los músculos, con los nervios que van a los músculos, con las visceras, con el corazón, etc, todos forman parte del sistema nervioso y cuando todas estas partes, todas estas neuronas se ponen en acción como las patas del caballo tenemos un fenómeno que emerge, que es no el movimiento, sino la mente, o sea la capacidad de pensar, de recordar, de percibir.
No hay menos o más conflicto en la relación entre los elementos de base y lo que surge de esos elementos de base que con el caso de los movimientos de la pata del caballo.
La conferencia dura 4 minutos 32". Haciendo click sobre la fotografía se puede escuchar directamente.
Entrevista a la viuda de Francisco Varela: Amy Cohen Varela
Entrevista a la viuda de Francisco Varela, Amy Cohen
Varela:
 A 10 años de la muerte de Francisco Varela (uno de los científicos más respetados del mundo), su viuda norteamericana, una famosa psicoanalista habla de él por primera vez, habla de su historia común y de los últimos tiempos de Francisco Varela.
A 10 años de la muerte de Francisco Varela (uno de los científicos más respetados del mundo), su viuda norteamericana, una famosa psicoanalista habla de él por primera vez, habla de su historia común y de los últimos tiempos de Francisco Varela.
Le gusta Chile. No le tiene ningún rencor, como si no hubiera internalizado nunca el hecho de que su marido, Francisco Varela, sea reconocido como uno de los científicos más importantes y creativos en el mundo entero.
Sin embargo, ella viene todos los años, desde hace más de 25 años, y disfruta de la familia de Francisco como si fuera la suya y del paraíso de la infancia, Montegrande. Allí, junto a las cenizas de Gabriela Mistral están las de Francisco Varela.
Ahora Amy Cohen está en Chile una vez más, ahora en un contexto de homenajes al biólogo, filósofo, inmunólogo, padre de la actriz Leonor Varela, budista, amigo personal del Dalai Lama y autor de muchos libros que comienzan con su teoría del conocimiento junto a Humberto Maturana en los años 70, y que culminan este mes en Valparaíso y en Montegrande, donde se lanzó un libro que recopila casi todos sus escritos, La ciencia del ser, a 10 años de su muerte. El tributo a Varela lo organizó el Instituto de Sistemas Complejos, fundado por Eric Goles, entre otros destacados científicos.
Amy tiene toda la pinta de "gringa deslavada": genuinamente rubia, de ojos azules sin maquillaje, de sonrisa fácil y un castellano con acento indesmentible. Además, parece asombrarse con cosas que ya le deberían ser obvias después de más de 30 años en la familia Varela, como el cariño del "tata", su suegro, o la belleza del campo familiar en Montegrande.
Por eso le pido que hablemos en inglés, para escucharla con los matices que sólo da el idioma propio. Lo agradece. Y al poco rato, se transforma en una mujer interesante, cuya belleza está en su forma de escuchar, en la seriedad con que intenta ser rigurosa, en lo original que deviene su mirada. Esto, sin desmerecer que es alta, delgada y bonita a sus 53 años.
Antes de ser la mujer de Francisco Varela, Amy Cohen había estudiado literatura en Boston, su ciudad natal, se había casado con un francés y ambos se habían ido a vivir a París, donde ella estudió literatura comparada. Eran los tiempos cuando entre los profesores se encontraban Foucault, Althusser o Derrida, por mencionar algunos.
-Lo que más me gustaba era leer, podía pasar días enteros enfrascada en la vida de otros... Entonces pensé, por qué esos otros no podían ser personas reales y de paso podía contribuir con sus vidas, relacionarme con otros. Y entonces entré a estudiar psicología clínica y psicoanálisis.
Se entusiasmó tanto que se convirtió en una psicoanalista que ejerce hasta hoy en Francia.
El matrimonio con el productor musical galo duró poco, no tuvieron hijos y ella estaba tan enamorada de su profesión y de la luz de esa ciudad, que parece no haberlo resentido mucho. Un día estaba dando una ponencia en un congreso sobre literatura y psicoanálisis. La habían dejado para el final y los asistentes ya estaban cansados, lo que la puso aún más nerviosa. Tenía 27 años y no había hablado en público. Luego de los aplausos, vio que un hombre saltó al escenario, la felicitó y le pidió que se tomaran un champagne en el cóctel de cierre. Tenía los dientes separados y sabía de literatura casi tanto como ella...
Amy se queda por un momento en la duda.
-No. Sabía menos que yo -afirma con un dejo de orgullo. Era Francisco Varela.
Un día Amy lo llevó a hacerse un chequeo con su propio médico internista, porque hacía años que Francisco no iba a un doctor.
-Mientras le revisaba los ojos, vi que no ponía muy buena cara. Cuando llegaron los resultados de los exámenes, apareció que el hígado no estaba funcionando bien. No había razones posibles, no era nada de alcohólico. Entonces se determinó que era una hepatitis ni A ni B. Se hizo la investigación y un día salimos a caminar por París, el último día de 1994, y me contó que era una hepatitis C. En ese momento sentí que se me hundió el corazón, que entrábamos en una pesadilla.
Y así fue. Los exámenes de sangre eran todos los meses, Francisco se empezó a sentir más y más cansado, lo que no afectó en absoluto sus investigaciones y conferencias. De hecho, sus publicaciones entre 1995 y 2000 son más y más trascendentes que su trabajo anterior. Pero esto lo llevó a meditar durante muchas horas, a llegar a ese estado de "nada" que tanto lo atraía.
En 1996 le detectaron cáncer al hígado, y lo pusieron en lista de espera hasta que lo pudieron trasplantar. El no estaba nada de seguro de hacerlo, no tenía fe en el trasplante. Pero un día el Dalai Lama le escribió conminándolo a hacérselo. "Debes hacer lo que sea necesario para quedarte aquí, porque te necesitamos".
Esa era la última palabra. Se hizo el trasplante. Estuvo dos meses en la UTI y ahí elaboró otras teorías sobre la medicina que divide a los seres humanos en cuerpo y el interior, lo que es "completamente falso, porque son indivisibles", decía.
Amy miró estos años también de otro modo.
-Ayudarlo, apoyarlo durante este tiempo fue parte de mi naturaleza, pero no sabía que al hacerlo me estaba sobre todo ayudando a mí misma. Aunque suene muy sentimental, él fue una inspiración. En la medida que su debilidad física crecía, se iba fortaleciendo más y más en su cabeza y en su corazón. Cuando lo conocí, a pesar de ser abierto a escuchar, igual era competitivo y hasta un poco arrogante públicamente. En cambio, en estos últimos años fue más humilde. Nuestro amor creció, la solidaridad y la admiración también crecieron. Llegamos a niveles muy profundos, a los que no hubiéramos llegado sin la enfermedad. Igual preferiría que no se hubiera enfermado, pero esto es para decirte que la enfermedad trajo su regalo.
El hígado trasplantado también contrajo cáncer. Y ahí supieron que ya no había otra oportunidad. Vinieron a Montegrande, era su manera de cerrar el ciclo de su vida. Y ahí fue que el documentalista suizo Franz Reichle le hizo una última entrevista. Estaba muy flaco, pelado y con poca voz, pero con la dignidad y seguridad de siempre. "Montegrande es una infancia, es mi abuelo haciendo el pan a las 5 de la mañana, es la paz de no haber estado nunca desprotegido...", dice ahí.
Esta visita fue en febrero de 2001. Volvieron a París y concluyó sus proyectos con alumnos y colegas, trabajó muy enfocado y quemó allí sus últimas energías.
 A 10 años de la muerte de Francisco Varela (uno de los científicos más respetados del mundo), su viuda norteamericana, una famosa psicoanalista habla de él por primera vez, habla de su historia común y de los últimos tiempos de Francisco Varela.
A 10 años de la muerte de Francisco Varela (uno de los científicos más respetados del mundo), su viuda norteamericana, una famosa psicoanalista habla de él por primera vez, habla de su historia común y de los últimos tiempos de Francisco Varela.Le gusta Chile. No le tiene ningún rencor, como si no hubiera internalizado nunca el hecho de que su marido, Francisco Varela, sea reconocido como uno de los científicos más importantes y creativos en el mundo entero.
Sin embargo, ella viene todos los años, desde hace más de 25 años, y disfruta de la familia de Francisco como si fuera la suya y del paraíso de la infancia, Montegrande. Allí, junto a las cenizas de Gabriela Mistral están las de Francisco Varela.
Ahora Amy Cohen está en Chile una vez más, ahora en un contexto de homenajes al biólogo, filósofo, inmunólogo, padre de la actriz Leonor Varela, budista, amigo personal del Dalai Lama y autor de muchos libros que comienzan con su teoría del conocimiento junto a Humberto Maturana en los años 70, y que culminan este mes en Valparaíso y en Montegrande, donde se lanzó un libro que recopila casi todos sus escritos, La ciencia del ser, a 10 años de su muerte. El tributo a Varela lo organizó el Instituto de Sistemas Complejos, fundado por Eric Goles, entre otros destacados científicos.
Amy tiene toda la pinta de "gringa deslavada": genuinamente rubia, de ojos azules sin maquillaje, de sonrisa fácil y un castellano con acento indesmentible. Además, parece asombrarse con cosas que ya le deberían ser obvias después de más de 30 años en la familia Varela, como el cariño del "tata", su suegro, o la belleza del campo familiar en Montegrande.
Por eso le pido que hablemos en inglés, para escucharla con los matices que sólo da el idioma propio. Lo agradece. Y al poco rato, se transforma en una mujer interesante, cuya belleza está en su forma de escuchar, en la seriedad con que intenta ser rigurosa, en lo original que deviene su mirada. Esto, sin desmerecer que es alta, delgada y bonita a sus 53 años.
Antes de ser la mujer de Francisco Varela, Amy Cohen había estudiado literatura en Boston, su ciudad natal, se había casado con un francés y ambos se habían ido a vivir a París, donde ella estudió literatura comparada. Eran los tiempos cuando entre los profesores se encontraban Foucault, Althusser o Derrida, por mencionar algunos.
-Lo que más me gustaba era leer, podía pasar días enteros enfrascada en la vida de otros... Entonces pensé, por qué esos otros no podían ser personas reales y de paso podía contribuir con sus vidas, relacionarme con otros. Y entonces entré a estudiar psicología clínica y psicoanálisis.
Se entusiasmó tanto que se convirtió en una psicoanalista que ejerce hasta hoy en Francia.
El matrimonio con el productor musical galo duró poco, no tuvieron hijos y ella estaba tan enamorada de su profesión y de la luz de esa ciudad, que parece no haberlo resentido mucho. Un día estaba dando una ponencia en un congreso sobre literatura y psicoanálisis. La habían dejado para el final y los asistentes ya estaban cansados, lo que la puso aún más nerviosa. Tenía 27 años y no había hablado en público. Luego de los aplausos, vio que un hombre saltó al escenario, la felicitó y le pidió que se tomaran un champagne en el cóctel de cierre. Tenía los dientes separados y sabía de literatura casi tanto como ella...
Amy se queda por un momento en la duda.
-No. Sabía menos que yo -afirma con un dejo de orgullo. Era Francisco Varela.
Lo
pasaban bien juntos. Se hicieron muy amigos antes de juntar casas. Más tarde se
casaron y tuvieron a Gabriel, hoy de 19 años, escribieron juntos ensayos sobre
psicoanálisis, biología y vida. Ella siguió trabajando en lo suyo, pero los
hechos demuestran que sobre todo lo acompañó. A vivir y a morir. Ambas
experiencias igualmente intensas, entrelazadas en el tiempo, porque el cáncer no
soltó a Francisco jamás durante varios años, en los que también fue muy fértil
en sus descubrimientos científicos.
Todavía, 10 años después de su muerte, ella lo tiene vivo dentro de sí. Al menos así se percibe. Porque su forma de relatar los últimos días de Francisco es tan realista como iluminada, como si ese calvario hubiera sido "mágico" en la relación de pareja, así lo dijo literalmente, y el momento de la muerte, un "alivio".
El gran baile: Uno de los temas que más apasionaba a este médico, filósofo, matemático, inmunólogo que se doctoró en Harvard a los 23 años, era el origen del conocimiento. Aquello de que las cosas no existen hasta que el observador las ve y ahí comienza un baile que le da forma al objeto y al que lo ve. Esto fue lo que en primer lugar escribió con Humberto Maturana en los 70 y que publicaron en el libro El árbol del conocimiento. Pero después de estudiar los ojos de las ranas, Varela no paró más de investigar en un laboratorio de la Universidad de París y fue sofisticando esta teoría y llevándola al campo de la empatía, del amor, la religión, la medicina.
Por ahí dice que "la experiencia viene antes que la materia", que todo nace en el momento en que se entra en relación con el otro. Por eso no cree en los mundos individualistas y tan privados, le parecen pobres. "Se cae a pedazos la idea de que todo está en la mente. Mi mente es a partir de la mente del otro y en la relación, en ese baile está el poder constitutivo de la empatía, que educa lo emocional".
Todavía, 10 años después de su muerte, ella lo tiene vivo dentro de sí. Al menos así se percibe. Porque su forma de relatar los últimos días de Francisco es tan realista como iluminada, como si ese calvario hubiera sido "mágico" en la relación de pareja, así lo dijo literalmente, y el momento de la muerte, un "alivio".
El gran baile: Uno de los temas que más apasionaba a este médico, filósofo, matemático, inmunólogo que se doctoró en Harvard a los 23 años, era el origen del conocimiento. Aquello de que las cosas no existen hasta que el observador las ve y ahí comienza un baile que le da forma al objeto y al que lo ve. Esto fue lo que en primer lugar escribió con Humberto Maturana en los 70 y que publicaron en el libro El árbol del conocimiento. Pero después de estudiar los ojos de las ranas, Varela no paró más de investigar en un laboratorio de la Universidad de París y fue sofisticando esta teoría y llevándola al campo de la empatía, del amor, la religión, la medicina.
Por ahí dice que "la experiencia viene antes que la materia", que todo nace en el momento en que se entra en relación con el otro. Por eso no cree en los mundos individualistas y tan privados, le parecen pobres. "Se cae a pedazos la idea de que todo está en la mente. Mi mente es a partir de la mente del otro y en la relación, en ese baile está el poder constitutivo de la empatía, que educa lo emocional".
-Además
de crear con fundamentos reales, de laboratorio, su marido siempre mencionaba
esto del baile entre las cosas. ¿Le gustaba a usted bailar con
él?
-(Con un poco de pena, se ve obligada a hacer una confesión). Nunca bailamos, no lo recuerdo. Tal vez porque yo no soy buena bailarina. Nuestras mentes bailaron mucho, eso sí. Lo que hacíamos mucho en París -porque yo ya llevaba viviendo un tiempo y él venía llegando- era comer, íbamos a restaurantes, al campo, y comíamos la comida francesa y los vinos. Yo le enseñé a cocinar. Cuando lo conocí no sabía ni hacer un huevo (se ríe). Tuve que hacer mucho trabajo para sacarle al macho chileno que tenía adentro. Y él me enseñó el gusto por la ópera y el teatro. Así es que lo pasábamos muy bien, eran tiempos muy sensuales y fascinantes, a pesar de no haber bailado.
-¿Él pasaba muchas horas leyendo? Si no, ¿cómo se las arreglaba para citar a poetas, a todos los filósofos imaginables, a los griegos y a los japoneses de hoy?
-Su mamá decía que desde muy pequeño no se leía los libros, ¡se los comía! Y es cierto que sus intereses eran infinitos, todo le interesaba. Sí, leía bastante, pero yo diría que sobre todo tenía una capacidad extraordinaria de ir sintetizando lo más importante y lo asociaba con otras lecturas, lo que le daba una red de entendimiento en su cabeza que le permitía conectar cosas tan distintas y hablar en forma muy comprensible sobre tantos temas.
-¿Cómo se vive en normalidad con un tipo tan genio?
-Yo no vivía con un genio, vivía con un hombre. No llevaba trabajo a la casa. Se quedaba muchas horas en la universidad, viajaba mucho, yo a veces lo acompañaba. Pero en la casa era bueno para ayudar con la limpieza... Ah, y cosía mucho mejor que yo: pegaba botones, hacía bastas. Y cuando yo estaba cocinando, yo era la genio de la casa. Si estábamos hablando de la filosofía de la ciencia o de un texto sobre neurociencia, él era el genio. Aprendíamos mucho uno del otro.
-¿La escuchaba realmente?
-Sí, lo que me conmovía mucho. Era raro en un científico, pero estaba abierto a dialogar sus cosas conmigo. Esa es una de las cosas que más echo de menos, ese tejido que creábamos al conversar que nos nutría a los dos.
Los
últimos meses: Entre
ellos hablaban en inglés y luego lo mezclaban un poco con el francés. Y a pesar
de viajar mucho, y de venir a Chile todos los veranos, siempre vivieron en un
espacioso departamento en París. También arreglaron una antigua casa del sur de
Francia, en Ménerbes, donde juntaron los libros de todos los tiempos. Ahí se
refugiaban, especialmente cuando, en 1994, Varela se enfermó. Ya hacían más de
20 años que el científico había entrado en su cercanía con Buda. Aquello, de
hecho, se produjo después del golpe militar del 73, cuando tuvo que salir del
país con su primera mujer -la madre de Leonor Varela, la actriz- y se sintió
perdido. No de su quehacer científico, del que nunca dudó, si no de su propia
vida que hasta ese momento tenía un orden y de repente todo se derrumbó. Ahí
descubrió la meditación y estos mundos que luego le permitieron sobrellevar el
dolor.-(Con un poco de pena, se ve obligada a hacer una confesión). Nunca bailamos, no lo recuerdo. Tal vez porque yo no soy buena bailarina. Nuestras mentes bailaron mucho, eso sí. Lo que hacíamos mucho en París -porque yo ya llevaba viviendo un tiempo y él venía llegando- era comer, íbamos a restaurantes, al campo, y comíamos la comida francesa y los vinos. Yo le enseñé a cocinar. Cuando lo conocí no sabía ni hacer un huevo (se ríe). Tuve que hacer mucho trabajo para sacarle al macho chileno que tenía adentro. Y él me enseñó el gusto por la ópera y el teatro. Así es que lo pasábamos muy bien, eran tiempos muy sensuales y fascinantes, a pesar de no haber bailado.
-¿Él pasaba muchas horas leyendo? Si no, ¿cómo se las arreglaba para citar a poetas, a todos los filósofos imaginables, a los griegos y a los japoneses de hoy?
-Su mamá decía que desde muy pequeño no se leía los libros, ¡se los comía! Y es cierto que sus intereses eran infinitos, todo le interesaba. Sí, leía bastante, pero yo diría que sobre todo tenía una capacidad extraordinaria de ir sintetizando lo más importante y lo asociaba con otras lecturas, lo que le daba una red de entendimiento en su cabeza que le permitía conectar cosas tan distintas y hablar en forma muy comprensible sobre tantos temas.
-¿Cómo se vive en normalidad con un tipo tan genio?
-Yo no vivía con un genio, vivía con un hombre. No llevaba trabajo a la casa. Se quedaba muchas horas en la universidad, viajaba mucho, yo a veces lo acompañaba. Pero en la casa era bueno para ayudar con la limpieza... Ah, y cosía mucho mejor que yo: pegaba botones, hacía bastas. Y cuando yo estaba cocinando, yo era la genio de la casa. Si estábamos hablando de la filosofía de la ciencia o de un texto sobre neurociencia, él era el genio. Aprendíamos mucho uno del otro.
-¿La escuchaba realmente?
-Sí, lo que me conmovía mucho. Era raro en un científico, pero estaba abierto a dialogar sus cosas conmigo. Esa es una de las cosas que más echo de menos, ese tejido que creábamos al conversar que nos nutría a los dos.
Un día Amy lo llevó a hacerse un chequeo con su propio médico internista, porque hacía años que Francisco no iba a un doctor.
-Mientras le revisaba los ojos, vi que no ponía muy buena cara. Cuando llegaron los resultados de los exámenes, apareció que el hígado no estaba funcionando bien. No había razones posibles, no era nada de alcohólico. Entonces se determinó que era una hepatitis ni A ni B. Se hizo la investigación y un día salimos a caminar por París, el último día de 1994, y me contó que era una hepatitis C. En ese momento sentí que se me hundió el corazón, que entrábamos en una pesadilla.
Y así fue. Los exámenes de sangre eran todos los meses, Francisco se empezó a sentir más y más cansado, lo que no afectó en absoluto sus investigaciones y conferencias. De hecho, sus publicaciones entre 1995 y 2000 son más y más trascendentes que su trabajo anterior. Pero esto lo llevó a meditar durante muchas horas, a llegar a ese estado de "nada" que tanto lo atraía.
En 1996 le detectaron cáncer al hígado, y lo pusieron en lista de espera hasta que lo pudieron trasplantar. El no estaba nada de seguro de hacerlo, no tenía fe en el trasplante. Pero un día el Dalai Lama le escribió conminándolo a hacérselo. "Debes hacer lo que sea necesario para quedarte aquí, porque te necesitamos".
Esa era la última palabra. Se hizo el trasplante. Estuvo dos meses en la UTI y ahí elaboró otras teorías sobre la medicina que divide a los seres humanos en cuerpo y el interior, lo que es "completamente falso, porque son indivisibles", decía.
Amy miró estos años también de otro modo.
-Ayudarlo, apoyarlo durante este tiempo fue parte de mi naturaleza, pero no sabía que al hacerlo me estaba sobre todo ayudando a mí misma. Aunque suene muy sentimental, él fue una inspiración. En la medida que su debilidad física crecía, se iba fortaleciendo más y más en su cabeza y en su corazón. Cuando lo conocí, a pesar de ser abierto a escuchar, igual era competitivo y hasta un poco arrogante públicamente. En cambio, en estos últimos años fue más humilde. Nuestro amor creció, la solidaridad y la admiración también crecieron. Llegamos a niveles muy profundos, a los que no hubiéramos llegado sin la enfermedad. Igual preferiría que no se hubiera enfermado, pero esto es para decirte que la enfermedad trajo su regalo.
El hígado trasplantado también contrajo cáncer. Y ahí supieron que ya no había otra oportunidad. Vinieron a Montegrande, era su manera de cerrar el ciclo de su vida. Y ahí fue que el documentalista suizo Franz Reichle le hizo una última entrevista. Estaba muy flaco, pelado y con poca voz, pero con la dignidad y seguridad de siempre. "Montegrande es una infancia, es mi abuelo haciendo el pan a las 5 de la mañana, es la paz de no haber estado nunca desprotegido...", dice ahí.
Esta visita fue en febrero de 2001. Volvieron a París y concluyó sus proyectos con alumnos y colegas, trabajó muy enfocado y quemó allí sus últimas energías.
En
mayo ya no podía caminar y Amy se sentaba detrás de él para que pudiera meditar
sentado. "Fue un momento mágico para nosotros", recuerda. Luego empezó a llegar
toda su familia de distintos países, incluido su padre octogenario desde Chile.
Y Amy lo acompañó adivinándole su pensamiento cuando ya no tenía voz. Seguían
durmiendo en la misma pieza, en distintas camas. Una noche Francisco respiraba
con mucha dificultad y mucho ruido. Ella no podía conciliar el sueño. Dice que
de repente se durmió y soñó con el canto de un pájaro. Despertó sobresaltada y
escuchó los pájaros del amanecer en la ventana. Miró a Francisco y ya no
respiraba.
-Fue su silencio el que me despertó. Me quedé una hora más con él, sola. Y en lugar de no poderlo creer, sentí un profundo alivio y me dije sí, puedo creerlo, Francisco ha muerto.
-Fue su silencio el que me despertó. Me quedé una hora más con él, sola. Y en lugar de no poderlo creer, sentí un profundo alivio y me dije sí, puedo creerlo, Francisco ha muerto.
Etiquetas:
Amy cohen Varela,
francisco varela,
Gabriela Mistral,
Menerbes,
Montegrande
19/6/12
Como aprender a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás - EMOCIONES DESTRUCTIVAS - Daniel Goleman con el Dalai Lama
 SOBRE EL AUTOR DANIEL GOLEMAN:
SOBRE EL AUTOR DANIEL GOLEMAN:
Daniel Goleman es redactor de las páginas científicas del prestigioso diario The New York Times y autor de Inteligencia emocional, best-seller mundial sobre psicología que lleva más de un millón de ejemplares vendidos y ha sido traducido a veinticinco idiomas.
Fue editor de la revista Psychology Today y profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Actualmente dirige varios programas piloto en colegios de Estados Unidos, donde se enseña a los niños a resolver y a desarrollar sus habilidades sociales. Antes del fenómeno literario que ha supuesto Inteligencia emocional, Goleman ya había publicado El punto ciego y varios libros de carácter divulgativo, entre los que destacan: The Mediative Mind y Los caminos de la meditación.
SOBRE EL LIBRO EMOCIONES DESTRUCTIVAS:
Un desafío común a toda la humanidad está en el corazón de este libro, que documenta una colaboración entre el Dalai Lama y un grupo de científicos centrada en comprender y contrarrestar las emociones destructivas.
¿Por qué personas aparentemente racionales e inteligentes cometen actdos de crueldad y violencia?
¿Cuáles son las raíces del comportamiento destructivo?
¿Cómo podemos controlar las emociones que gobiernan esos impulsos?
¿Podemos aprender a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás?
Imagínese que participa en una reunión con el Dalai Lama y un pequeño grupo de científicos y filósofos de talla mundial. Imagine poder escuchar las reflexiones de estas mentes privilegiadas acerca de temas antiquísimos que siguen siendo de imperiosa actualidad.
Este libro lo invita a ser testigo de este fascinante encuentro que durante cinco días reunió al Dalai Lama, sus asesores científicos y un destacado grupo de neurocientíficos, filósofos, psicólogos y sociólogos de occidente en el año 2000 en Dharamsala (India).
PREFACIO DE SU SANTIDAD EL DECIMOCUARTO DALAI LAMA:
La mayor parte del sufrimiento humano se deriva de las emociones destructivas como el odio, que alienta la violencia, o el deseo, que promueve la adicción. Una de nuestras principales responsabilidades en cuanto personas compasivas es la de reducir el coste humano del descontrol emocional, algo que, en mi opinión, atañe muy directamente a lo que el budismo y la ciencia tienen que decirnos.
El budismo y la ciencia no son visiones contrapuestas del mundo, sino enfoques diferentes que apuntan hacia el mismo fin, la búsqueda de la verdad. La esencia de la práctica budista consiste en la investigación de la realidad, mientras que la ciencia, por su parte, dispone de sus propios métodos para llevar a cabo esa investigación. Tal vez, los propósitos de la ciencia difieran de los del budismo, pero ambos ensanchan nuestro conocimiento y amplían nuestra comprensión.
El diálogo entre la ciencia y el budismo es una interacción bidireccional, puesto que los budistas podemos servirnos de los descubrimientos realizados por la ciencia para esclarecer nuestra comprensión del mundo en el que vivimos, mientras que la ciencia, por su parte, también puede aprovecharse de algunas de las comprensiones proporcionadas por el budismo. Como demuestran los diversos encuentros organizados hasta el momento por el Mind and Life Institute, son muchos los ámbitos en los que el budismo puede contribuir al conocimiento científico.
En lo que se refiere al funcionamiento de la mente, por ejemplo, el budismo es una ciencia interna multisecular que posee un interés práctico para los investigadores de las ciencias cognitivas y de las neurociencias que puede ofrecer valiosas contribuciones para el estudio y comprensión de las emociones. No olvidemos que los debates celebrados hasta el momento han inspirado nuevas líneas de investigación a algunos de los científicos que han participado en ellos.
Pero el budismo, por su parte, también tiene cosas que aprender de la ciencia. Con cierta frecuencia he dicho que, si la ciencia demuestra hechos que contradicen la visión budista, deberíamos modificar ésta en consecuencia. No olvidemos que el budismo debe adoptar siempre la visión que más se ajuste a los hechos y que, si la investigación demuestra razonablemente una determinada hipótesis, no deberíamos perder tiempo tratando de refutarla. Pero es necesario establecer una clara distinción entre lo que la ciencia ha demostrado de manera fehaciente que no existe (en cuyo caso deberemos aceptarlo como inexistente) y lo que la ciencia no puede llegar a demostrar. No olvidemos que la conciencia misma nos proporciona un claro ejemplo en este sentido ya que, aunque todos los seres –incluidos los humanos– llevemos siglos experimentado la conciencia, todavía ignoramos qué es, cómo funciona y cuál es su verdadera naturaleza.
La ciencia ha acabado convirtiéndose en uno de los factores fundamentales del desarrollo humano y planetario del mundo moderno, y las innovaciones realizadas por la ciencia y la técnica han dado origen a un considerable progreso material. Pero, al igual que ocurría con las religiones del pasado, la ciencia no posee todas las respuestas. Por ello, la búsqueda del progreso material a expensas de la satisfacción proporcionada por el desarrollo interno acaba desterrando los valores éticos de nuestra vida. Y ésta es una situación que, considerada a largo plazo, genera infelicidad porque no deja lugar a la justicia y la honestidad en el corazón del ser humano, algo que comienza afectando a los más débiles y genera una gran desigualdad y el consiguiente resentimiento que acaba afectando negativamente a todo el mundo.
El extraordinario impacto de la ciencia en nuestra sociedad otorga a la religión y a la espiritualidad un papel privilegiado para recordarnos nuestra humanidad. Y, en ese sentido, será necesario compensar el progreso material y científico con la responsabilidad que dimana del desarrollo interno. Por este motivo, creo que el diálogo entre la religión y la ciencia puede resultar muy beneficioso para toda la humanidad.
El budismo tiene muchas cosas importantes que decirnos acerca de los problemas provocados por las emociones destructivas. Uno de los objetivos fundamentales de la práctica budista es el de reducir el poder de las emociones destructivas en nuestra vida. Para ello cuenta con un amplio abanico de comprensiones teóricas y de recursos prácticos. Si la ciencia puede llegar a demostrar que algunos de estos métodos son beneficiosos, habrá sobrados motivos para buscar el modo de tornarlos accesibles a todo el mundo, estén interesados en el budismo o no.
Ese tipo de corroboración científica fue uno de los resultados de nuestro encuentro. Estoy muy satisfecho de poder afirmar que el diálogo de Mind and Life presentado en este libro fue mucho más que una conjunción de voluntades entre el budismo y la ciencia. Los científicos han ido un paso más allá y han elaborado programas a fin de demostrar la utilidad de varias técnicas budistas para que todo el mundo aborde de un modo más adecuado las emociones destructivas.
Por todo ello, invito a los lectores de este libro a compartir nuestra indagación en las causas y la cura de las emociones destructivas y a reflexionar con nosotros en las muchas cuestiones que nos han parecido de interés. Espero que todo el mundo encuentre este diálogo entre la ciencia y el budismo tan apasionante como lo fue para mí.
28 de agosto de 2002
El budismo y la ciencia no son visiones contrapuestas del mundo, sino enfoques diferentes que apuntan hacia el mismo fin, la búsqueda de la verdad. La esencia de la práctica budista consiste en la investigación de la realidad, mientras que la ciencia, por su parte, dispone de sus propios métodos para llevar a cabo esa investigación. Tal vez, los propósitos de la ciencia difieran de los del budismo, pero ambos ensanchan nuestro conocimiento y amplían nuestra comprensión.
El diálogo entre la ciencia y el budismo es una interacción bidireccional, puesto que los budistas podemos servirnos de los descubrimientos realizados por la ciencia para esclarecer nuestra comprensión del mundo en el que vivimos, mientras que la ciencia, por su parte, también puede aprovecharse de algunas de las comprensiones proporcionadas por el budismo. Como demuestran los diversos encuentros organizados hasta el momento por el Mind and Life Institute, son muchos los ámbitos en los que el budismo puede contribuir al conocimiento científico.
En lo que se refiere al funcionamiento de la mente, por ejemplo, el budismo es una ciencia interna multisecular que posee un interés práctico para los investigadores de las ciencias cognitivas y de las neurociencias que puede ofrecer valiosas contribuciones para el estudio y comprensión de las emociones. No olvidemos que los debates celebrados hasta el momento han inspirado nuevas líneas de investigación a algunos de los científicos que han participado en ellos.
Pero el budismo, por su parte, también tiene cosas que aprender de la ciencia. Con cierta frecuencia he dicho que, si la ciencia demuestra hechos que contradicen la visión budista, deberíamos modificar ésta en consecuencia. No olvidemos que el budismo debe adoptar siempre la visión que más se ajuste a los hechos y que, si la investigación demuestra razonablemente una determinada hipótesis, no deberíamos perder tiempo tratando de refutarla. Pero es necesario establecer una clara distinción entre lo que la ciencia ha demostrado de manera fehaciente que no existe (en cuyo caso deberemos aceptarlo como inexistente) y lo que la ciencia no puede llegar a demostrar. No olvidemos que la conciencia misma nos proporciona un claro ejemplo en este sentido ya que, aunque todos los seres –incluidos los humanos– llevemos siglos experimentado la conciencia, todavía ignoramos qué es, cómo funciona y cuál es su verdadera naturaleza.
La ciencia ha acabado convirtiéndose en uno de los factores fundamentales del desarrollo humano y planetario del mundo moderno, y las innovaciones realizadas por la ciencia y la técnica han dado origen a un considerable progreso material. Pero, al igual que ocurría con las religiones del pasado, la ciencia no posee todas las respuestas. Por ello, la búsqueda del progreso material a expensas de la satisfacción proporcionada por el desarrollo interno acaba desterrando los valores éticos de nuestra vida. Y ésta es una situación que, considerada a largo plazo, genera infelicidad porque no deja lugar a la justicia y la honestidad en el corazón del ser humano, algo que comienza afectando a los más débiles y genera una gran desigualdad y el consiguiente resentimiento que acaba afectando negativamente a todo el mundo.
El extraordinario impacto de la ciencia en nuestra sociedad otorga a la religión y a la espiritualidad un papel privilegiado para recordarnos nuestra humanidad. Y, en ese sentido, será necesario compensar el progreso material y científico con la responsabilidad que dimana del desarrollo interno. Por este motivo, creo que el diálogo entre la religión y la ciencia puede resultar muy beneficioso para toda la humanidad.
El budismo tiene muchas cosas importantes que decirnos acerca de los problemas provocados por las emociones destructivas. Uno de los objetivos fundamentales de la práctica budista es el de reducir el poder de las emociones destructivas en nuestra vida. Para ello cuenta con un amplio abanico de comprensiones teóricas y de recursos prácticos. Si la ciencia puede llegar a demostrar que algunos de estos métodos son beneficiosos, habrá sobrados motivos para buscar el modo de tornarlos accesibles a todo el mundo, estén interesados en el budismo o no.
Ese tipo de corroboración científica fue uno de los resultados de nuestro encuentro. Estoy muy satisfecho de poder afirmar que el diálogo de Mind and Life presentado en este libro fue mucho más que una conjunción de voluntades entre el budismo y la ciencia. Los científicos han ido un paso más allá y han elaborado programas a fin de demostrar la utilidad de varias técnicas budistas para que todo el mundo aborde de un modo más adecuado las emociones destructivas.
Por todo ello, invito a los lectores de este libro a compartir nuestra indagación en las causas y la cura de las emociones destructivas y a reflexionar con nosotros en las muchas cuestiones que nos han parecido de interés. Espero que todo el mundo encuentre este diálogo entre la ciencia y el budismo tan apasionante como lo fue para mí.
28 de agosto de 2002
INTERVENCIÓN DE MATTHIEU RICARD EN LA PAGINA 112 DEL LIBRO:
DEFINE QUE SON LAS EMOCIONES DESTRUCTIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS BUDISTAS CONTEMPLATIVOS:
"Según el budismo, las emociones nos llevan a adoptar una determinada perspectiva o visión de las cosas y no se refieren necesariamente –como ocurre con la acepción científica del término a un desbordamiento afectivo que se apodera de repente de la mente. Ésa sería, desde la perspectiva budista, una emoción burda como sucede, por ejemplo, con los casos de la ira, la tristeza o la obsesión."
Una psicología budista de problemas más sutiles como, por ejemplo, el grado de distorsión que ejercen sobre nuestra percepción de la realidad.
"¿Cómo diferencia el budismo –prosiguió Matthieu las emociones constructivas de las emociones destructivas? Fundamentalmente, las emociones destructivas (también denominadas "oscurecimientos" o factores mentales "aflictivos") impiden que la mente perciba la realidad tal cual es, es decir, establecen una distancia entre la apariencia y la realidad.
"El deseo o el apego excesivo, por ejemplo, no nos permiten advertir el equilibrio que existe entre las cualidades agradables (o positivas) y las desagradables (o negativas), de una persona o de un objeto, lo que irremediablemente nos abocará a considerarlo atractivo y, en consecuencia, a desearlo. La aversión, por su parte, nos ciega las cualidades positivas del objeto, haciendo que nos parezca exclusivamente negativo y deseando, en consecuencia, rechazarlo, destruirlo o evitarlo.
"Esos estados emocionales empañan nuestra capacidad de juicio, la capacidad de llevar a cabo una evaluación correcta de la naturaleza de las cosas. Por este motivo se denominan "oscurecimientos", puesto que ensombrecen el modo en que las cosas son y, a la postre, nos impiden llevar a cabo una valoración más profunda de su transitoriedad y de su falta de naturaleza intrínseca. Así es como la distorsión acaba afectando a todos los niveles de la existencia.
"De este modo, pues, las emociones oscurecedoras restringen nuestra libertad, puesto que encadenan nuestros procesos mentales de una forma que nos obliga a pensar, hablar y actuar de manera parcial. Las emociones constructivas, por su parte, se asientan en un razonamiento más acertado y promueven una valoración más exacta de la naturaleza de la percepción."
El Dalai Lama permanecía muy quieto, escuchando muy atentamente e interrumpiendo tan sólo de manera ocasional para pedir alguna que otra pequeña aclaración. Entretanto, los científicos, por su parte, no dejaban de tomar apuntes de esa disertación, que suponía la primera articulación budista del presente diálogo.
La distancia entre las aparíencias y la realidad
Entonces Matthieu emprendió una revisión global de la perspectiva budista sobre las emociones, para poner de manifiesto la diferencia esencial que existe con la visión occidental. Para ello, comenzó señalando que el criterio utilizado por el budismo para calificar de destructiva a una emoción no se limita al daño manifiesto que ocasione, sino también a otro tipo.
LA CUESTIÓN DEL DAÑO:
Aunque el criterio originalmente expuesto por Alan para calificar las emociones destructivas tenía que ver con su naturaleza dañina, Matthieu matizó un poco rnás este punto:
"Hemos empezado definiendo las emociones destructivas como aquellas que resultan dañinas para uno mismo o para los demás. Pero las acciones no son buenas o malas en sí mismas, o porque alguien así lo decida. No existe tal cosa como el bien o el mal absolutos, sino que el bien y el mal sólo existen en función de la felicidad o el sufrimiento que nuestros pensamientos y acciones nos causan a nosotros o a los demás.
"También podemos diferenciar las emociones destructivas de las emociones constructivas atendiendo a la motivación que las inspira (como, por ejemplo, egocéntrica o altruista, malévola o benévola, etcétera,). Así pues, no sólo debemos tener en cuenta las emociones, sino también sus posibles consecuencias.
"Asimismo, es posible diferenciar las emociones constructivas de las destructivas examinando la relación que mantienen con sus respectivos antídotos. Consideremos, por ejemplo, el caso del odio y del amor. El primero podría ser definido como el deseo de dañar a los demás, o de destruir algo que les pertenece, o les es muy querido. La emoción opuesta es la que actúa como antídoto del deseo de hacer daño, en este caso, el amor altruista. Y decimos que sirve de antídoto directo contra la animadversión porque, aunque uno pueda alternar entre el amor y el odio, es imposible sentir, en el mismo momento, amor y odio hacia la misma persona o hacia el mismo objeto. Cuanto más cultivemos, por tanto, la amabilidad, la compasión y el altruismo –y cuanto más impregnen, en consecuencia, nuestra mente, más disminuirá, hasta llegar incluso a desaparecer, el deseo opuesto de inflingir algún tipo de daño.
"También hay que puntualizar que, cuando calificamos de negativa a una emoción, no queremos decir, con ello, que debamos rechazarla, sino que es negativa en el sentido de que redunda en una menor felicidad, bienestar y claridad y en una mayor distorsión de la realidad".
–Por lo que entiendo –preguntó entonces Alan, usted parece definr el odio como el deseo de dañar a alguien, o de destruir algo que esa persona aprecia. Anteriormente, Su Santidad se había referido a la posibilidad de experimentar compasión hacia uno mismo, de modo que me gustaría formular una pregunta paralela. ¿Es posible sentir odio hacia uno mismo? Porque su definición parece sugerir que éste sólo se produce con respecto a otras personas.
–Debe tener en cuenta –fue la sorprendente respuesta de Matthieu– que, cuando se habla del odio hacia uno mismo, el sentimiento central no es el odio. Tal vez usted esté molesto consigo mismo, pero quizás ésa no sea más que una forma de orgullo que alienta la sensación de frustración que acompaña al hecho de no hallarse a la altura de sus propias expectativas. Porque, lo cierto, en realidad, es que nadie puede odiarse a sí mismo.
–¿No existe, entonces, en el budismo –insistió Alan, nada parecido al odio hacia uno mismo?
–Parece que no –respondió Matthieu, reafirmando su postura– porque tal cosa iría en contra del deseo básico que albergan todos los seres de evitar el sufrimiento. Uno puede odiarse a sí mismo porque quiere ser mucho mejor de lo que es, o estar decepcionado consigo mismo por no haber podido lograr lo que quería, o impacientarse por tardar demasiado en conseguirlo. Pero, en cualquiera de los casos, el odio hacia uno mismo encierra una gran dosis de apego al propio ego. Hasta la persona que se suicida no lo hace porque se odie a sí misma, sino porque cree que, de ese modo, evitará un sufrimiento todavía mayor.
Pero ése, de hecho, no es un modo adecuado de escapar del sufrimiento –concluyó Matthieu, agregando una breve pincelada en torno a la visión budista del suicidio, porque la muerte no es sino una transición hacia otro estado de existencia. Mejor sería procurar evitar el sufrimiento aprestándonos a resolver el problema aquí y ahora, o, cuando tal cosa no sea posible, cambiando al menos nuestra actitud.
LAS OCHENTA Y CUATRO MIL EMOCIONES NEGATIVAS:
"Pero ¿de dónde proceden, según la enseñanza y la práctica budista, las emociones destructivas? –preguntó Matthieu retomando, de ese modo, el hilo central de su discurso. Es innegable que, desde la infancia hasta la vejez, no dejamos de cambiar. Nuestro cuerpo cambia de continuo, y nuestra mente se ve obligada a afrontar, instante a instante, nuevas experiencias. Somos un flujo en constante transformación, pero, al mismo tiempo, también tenemos la idea de que, en el núcleo de todo ello, existe algo estable que "nos" define y permanece constante a lo largo de toda la vida.Una psicología budista de problemas más sutiles como, por ejemplo, el grado de distorsión que ejercen sobre nuestra percepción de la realidad.
"¿Cómo diferencia el budismo –prosiguió Matthieu las emociones constructivas de las emociones destructivas? Fundamentalmente, las emociones destructivas (también denominadas "oscurecimientos" o factores mentales "aflictivos") impiden que la mente perciba la realidad tal cual es, es decir, establecen una distancia entre la apariencia y la realidad.
"El deseo o el apego excesivo, por ejemplo, no nos permiten advertir el equilibrio que existe entre las cualidades agradables (o positivas) y las desagradables (o negativas), de una persona o de un objeto, lo que irremediablemente nos abocará a considerarlo atractivo y, en consecuencia, a desearlo. La aversión, por su parte, nos ciega las cualidades positivas del objeto, haciendo que nos parezca exclusivamente negativo y deseando, en consecuencia, rechazarlo, destruirlo o evitarlo.
"Esos estados emocionales empañan nuestra capacidad de juicio, la capacidad de llevar a cabo una evaluación correcta de la naturaleza de las cosas. Por este motivo se denominan "oscurecimientos", puesto que ensombrecen el modo en que las cosas son y, a la postre, nos impiden llevar a cabo una valoración más profunda de su transitoriedad y de su falta de naturaleza intrínseca. Así es como la distorsión acaba afectando a todos los niveles de la existencia.
"De este modo, pues, las emociones oscurecedoras restringen nuestra libertad, puesto que encadenan nuestros procesos mentales de una forma que nos obliga a pensar, hablar y actuar de manera parcial. Las emociones constructivas, por su parte, se asientan en un razonamiento más acertado y promueven una valoración más exacta de la naturaleza de la percepción."
El Dalai Lama permanecía muy quieto, escuchando muy atentamente e interrumpiendo tan sólo de manera ocasional para pedir alguna que otra pequeña aclaración. Entretanto, los científicos, por su parte, no dejaban de tomar apuntes de esa disertación, que suponía la primera articulación budista del presente diálogo.
La distancia entre las aparíencias y la realidad
Entonces Matthieu emprendió una revisión global de la perspectiva budista sobre las emociones, para poner de manifiesto la diferencia esencial que existe con la visión occidental. Para ello, comenzó señalando que el criterio utilizado por el budismo para calificar de destructiva a una emoción no se limita al daño manifiesto que ocasione, sino también a otro tipo.
LA CUESTIÓN DEL DAÑO:
Aunque el criterio originalmente expuesto por Alan para calificar las emociones destructivas tenía que ver con su naturaleza dañina, Matthieu matizó un poco rnás este punto:
"Hemos empezado definiendo las emociones destructivas como aquellas que resultan dañinas para uno mismo o para los demás. Pero las acciones no son buenas o malas en sí mismas, o porque alguien así lo decida. No existe tal cosa como el bien o el mal absolutos, sino que el bien y el mal sólo existen en función de la felicidad o el sufrimiento que nuestros pensamientos y acciones nos causan a nosotros o a los demás.
"También podemos diferenciar las emociones destructivas de las emociones constructivas atendiendo a la motivación que las inspira (como, por ejemplo, egocéntrica o altruista, malévola o benévola, etcétera,). Así pues, no sólo debemos tener en cuenta las emociones, sino también sus posibles consecuencias.
"Asimismo, es posible diferenciar las emociones constructivas de las destructivas examinando la relación que mantienen con sus respectivos antídotos. Consideremos, por ejemplo, el caso del odio y del amor. El primero podría ser definido como el deseo de dañar a los demás, o de destruir algo que les pertenece, o les es muy querido. La emoción opuesta es la que actúa como antídoto del deseo de hacer daño, en este caso, el amor altruista. Y decimos que sirve de antídoto directo contra la animadversión porque, aunque uno pueda alternar entre el amor y el odio, es imposible sentir, en el mismo momento, amor y odio hacia la misma persona o hacia el mismo objeto. Cuanto más cultivemos, por tanto, la amabilidad, la compasión y el altruismo –y cuanto más impregnen, en consecuencia, nuestra mente, más disminuirá, hasta llegar incluso a desaparecer, el deseo opuesto de inflingir algún tipo de daño.
"También hay que puntualizar que, cuando calificamos de negativa a una emoción, no queremos decir, con ello, que debamos rechazarla, sino que es negativa en el sentido de que redunda en una menor felicidad, bienestar y claridad y en una mayor distorsión de la realidad".
–Por lo que entiendo –preguntó entonces Alan, usted parece definr el odio como el deseo de dañar a alguien, o de destruir algo que esa persona aprecia. Anteriormente, Su Santidad se había referido a la posibilidad de experimentar compasión hacia uno mismo, de modo que me gustaría formular una pregunta paralela. ¿Es posible sentir odio hacia uno mismo? Porque su definición parece sugerir que éste sólo se produce con respecto a otras personas.
–Debe tener en cuenta –fue la sorprendente respuesta de Matthieu– que, cuando se habla del odio hacia uno mismo, el sentimiento central no es el odio. Tal vez usted esté molesto consigo mismo, pero quizás ésa no sea más que una forma de orgullo que alienta la sensación de frustración que acompaña al hecho de no hallarse a la altura de sus propias expectativas. Porque, lo cierto, en realidad, es que nadie puede odiarse a sí mismo.
–¿No existe, entonces, en el budismo –insistió Alan, nada parecido al odio hacia uno mismo?
–Parece que no –respondió Matthieu, reafirmando su postura– porque tal cosa iría en contra del deseo básico que albergan todos los seres de evitar el sufrimiento. Uno puede odiarse a sí mismo porque quiere ser mucho mejor de lo que es, o estar decepcionado consigo mismo por no haber podido lograr lo que quería, o impacientarse por tardar demasiado en conseguirlo. Pero, en cualquiera de los casos, el odio hacia uno mismo encierra una gran dosis de apego al propio ego. Hasta la persona que se suicida no lo hace porque se odie a sí misma, sino porque cree que, de ese modo, evitará un sufrimiento todavía mayor.
Pero ése, de hecho, no es un modo adecuado de escapar del sufrimiento –concluyó Matthieu, agregando una breve pincelada en torno a la visión budista del suicidio, porque la muerte no es sino una transición hacia otro estado de existencia. Mejor sería procurar evitar el sufrimiento aprestándonos a resolver el problema aquí y ahora, o, cuando tal cosa no sea posible, cambiando al menos nuestra actitud.
LAS OCHENTA Y CUATRO MIL EMOCIONES NEGATIVAS:
"Este yo, al que denominamos "apego al yo" y que constituye nuestra identidad, no es el mero pensamiento del "yo" que aflora cuando despertamos, cuando decimos "tengo calor", "tengo frío", o cuando alguien nos llama por nuestro nombre, por ejemplo. El apego al yo se refiere al aferramiento profundamente arraigado a una entidad permanente que parece residir en el mismo núcleo de nuestro ser y que nos define como el individuo particular que somos.
"También sentimos que ese "yo" es vulnerable y que debemos protegerlo y mimarlo. De ahí se derivan el rechazo y la atracción, es decir, la aversión a todo lo que pueda amenazar al "yo", y la atracción por lo que le complazca, le consuele y le haga sentirse seguro y feliz. De esas dos emociones básicas –la atracción y el rechazo se derivan todas las demás.
"Las escrituras budistas hablan de ochenta y cuatro mil tipos de emociones negativas. Y aunque no se las identifique detenidamente, la inmensa magnitud de esa cifra sólo refleja la complejidad de la mente y nos da a entender que los métodos para transformarla deben adaptarse a una gran diversidad de predisposiciones mentales. Es por ello que también se dice que existen ochenta y cuatro mil puertas de acceso al camino budista de la transformación interior. En cualquiera de los casos, sin embargo, esta multitud de emociones pueden resumirse en cinco emociones principales, el odio, el deseo, la ignorancia, el orgullo y la envidia.
"El odio es el deseo profundo de dañar a alguien o de destruir su felicidad y no tiene por qué expresarse necesariamente como un ataque de ira ni tampoco de manera permanente, sino que sólo aparece en presencia de las condiciones adecuadas que lo elicitan. Además, el odio está relacionado con muchas otras emociones, como el resentimiento, la enemistad, el desprecio, la aversión, etcétera.
"Su opuesto es el deseo, que también presenta numerosas ramificaciones, desde el deseo de placeres sensoriales o de algún objeto que queramos poseer, hasta el apego sutil a la noción de solidez del "yo" y de los fenómenos. En esencia, el deseo nos conduce a una modalidad falsa de aprehensión y nos induce a pensar, por ejemplo, que las cosas son permanentes y que la amistad, los seres humanos, el amor o las posesiones perdurarán para siempre, aunque resulta evidente que tal cosa no es así. Es por ello que el apego significa, en ocasiones, aferramiento al propio modo de percibir las cosas.
"Luego tenemos la ignorancia, es decir, la falta de discernimiento entre lo que debemos alcanzar o evitar para alcanzar la felicidad y escapar del sufrimiento. Aunque Occidente no suela considerar a la ignorancia como una emoción, se trata de un factor mental que impide la aprehensión lúcida y fiel de la realidad. En este sentido, puede ser considerada como un estado mental que oscurece la sabiduría o el conocimiento último y, en consecuencia, también se la considera como un factor aflictivo de la mente.
"El orgullo también puede presentarse de modos muy diversos como, por ejemplo, negarnos a reconocer las cualidades positivas de los demás, sentirnos superior a ellos o menospreciarles, envanecernos por los propios logros o valorar desproporcionadamente nuestras cualidades. A menudo, el orgullo va de la mano de la falta de reconocimiento de nuestros propios defectos.
"La envidia puede ser considerada como la incapacidad de disfrutar de la felicidad ajena. Uno nunca envidia el sufrimiento de los demás, pero sí su felicidad y sus cualidades positivas. Por este motivo, ésta es, desde la perspectiva budista, una emoción negativa puesto que, si nuestro objetivo fuera el de procurar el bienestar de los demás, su felicidad debería alegrarnos. ¿Por qué tendríamos, en tal caso, que sentir celos si parte de nuestro trabajo ya ha sido hecho y queda, por tanto, menos por hacer?"
LA ILUSIÓN DEL "YO":
"Todas las emociones básicas están íntimamente asociadas a la noción del "yo". Si imaginamos, por un momento, que nos acercamos a alguien y le decimos: "¿Sería usted tan amable de enfadarse?", todos estaremos de acuerdo en que es muy probable que nadie acepte la invitación, exceptuando tal vez a los actores consumados que sean capaces de imitar a voluntad el enfado durante un período de tiempo relativamente corto.
"Pero si, por el contrario, nos acercamos a alguien y le decimos: "Eres un sinvergüenza y un ser detestable", es muy probable que no tarde en enojarse. Esa diferencia se debe a que, en este caso, hemos apuntado directamente al "yo". De un modo u otro, todas las emociones parecen derivarse de la noción de "yo". Y de ello se sigue que, si queremos trabajar las emociones, deberemos investigar en profundidad esta noción. ¿Acaso resiste el menor análisis como entidad verdaderamente existente?
"El budismo posee un abordaje filosófico y práctico muy profundo para investigar lo ilusorio del "yo", el nombre que asignamos a una mera corriente o flujo que se halla en continua transformación. No podemos ubicar al "yo" en ningún lugar del cuerpo y tampoco podemos concluir que ocupe la totalidad de éste. Tal vez pensemos que el "yo" es la conciencia, pero no debemos olvidar que ésta también es un flujo en continua transformación. El pensamiento pasado ya se ha ido, y el futuro todavía no se ha presentado. ¿Cómo podría existir "yo" alguno a mitad de camino entre algo que ya se ha ido y algo que todavía no ha llegado?
"Y, puesto que el yo no puede ser identificado con la mente ni con el cuerpo ni con ambos conjuntamente ni tampoco como algo distinto de ellos, es evidente que no existe nada que pueda justificar la conclusión de que exista un "yo" que no es, en suma, más que el nombre que asignamos a un flujo, como llamamos a un río Ganges o Mississippi. Eso es todo.
"Pero, cuando nos aferramos a ese nombre, cuando pensamos que existe un bote en el río y consideramos la noción del "yo" como algo realmente existente que deba ser protegido y complacido, aparecen la atracción y la repulsión y, con ellas, todos los problemas, las cinco emociones aflictivas, las veinte secundarias... y, a la postre, las ochenta y cuatro mil emociones."
Los tres niveles de la conciencia
"La siguiente pregunta que tendremos que hacernos es: "¿Son estas emociones negativas inherentes a la naturaleza básica de la mente?". Para responder a esta pregunta, deberemos diferenciar muy claramente los tres niveles diferentes de conciencia de los que habla el budismo (burdo, sutil y muy sutil).
"En el nivel burdo de conciencia –que se corresponde con el funcionamiento del cerebro y con la interacción entre el cuerpo y el entorno tenemos toda clase de emociones. El nivel sutil, por su parte –que se corresponde con la noción del "yo" y con la facultad introspectiva con la que la mente examina su propia naturaleza, se refiere también a la corriente mental que encierra las tendencias y las pautas habituales.
"El nivel muy sutil constituye el aspecto más fundamental de la conciencia, la facultad cognitiva misma, la conciencia o cognición pura sin objeto particular en el que concentrarse. Se trata, obviamente, de un nivel de la conciencia que suele pasar inadvertido a menos que nos sometamos a un entrenamiento contemplativo.
"Cuando hablamos de distintos niveles de conciencia, no estamos hablando de tres corrientes que discurran paralelamente, sino, más bien, de un océano que posee diferentes niveles de profundidad. En este sentido, las emociones tienen que ver con los niveles burdo y sutil, pero no afectan al nivel más sutil, y pueden compararse a las olas en la superficie del océano, mientras que la naturaleza fundamental de la mente, por su parte, se hallaría representada por la profundidad del océano.
"En ocasiones, el nivel muy sutil se denomina "luminoso", aunque hay que señalar que, con ello, no quiere decirse que emita algún tipo de luz. El adjetivo luminoso se refiere simplemente a la facultad básica de cobrar conciencia, sin teñido alguno de conceptos o emociones. Cuando esta conciencia básica –a la que a veces se llama "naturaleza última de la mente"–se actualiza de manera plena y directa, sin velo de ningún tipo, también se la considera la naturaleza de la budeidad."
A lo largo de toda la disertación de Matthieu, el Dalai Lama había estado escuchando con gran atención, asintiendo levemente de vez en cuando. Ése era un territorio que le resultaba familiar, y no interrumpió para solicitar aclaración ni explicación adicional alguna.
"También sentimos que ese "yo" es vulnerable y que debemos protegerlo y mimarlo. De ahí se derivan el rechazo y la atracción, es decir, la aversión a todo lo que pueda amenazar al "yo", y la atracción por lo que le complazca, le consuele y le haga sentirse seguro y feliz. De esas dos emociones básicas –la atracción y el rechazo se derivan todas las demás.
"Las escrituras budistas hablan de ochenta y cuatro mil tipos de emociones negativas. Y aunque no se las identifique detenidamente, la inmensa magnitud de esa cifra sólo refleja la complejidad de la mente y nos da a entender que los métodos para transformarla deben adaptarse a una gran diversidad de predisposiciones mentales. Es por ello que también se dice que existen ochenta y cuatro mil puertas de acceso al camino budista de la transformación interior. En cualquiera de los casos, sin embargo, esta multitud de emociones pueden resumirse en cinco emociones principales, el odio, el deseo, la ignorancia, el orgullo y la envidia.
"El odio es el deseo profundo de dañar a alguien o de destruir su felicidad y no tiene por qué expresarse necesariamente como un ataque de ira ni tampoco de manera permanente, sino que sólo aparece en presencia de las condiciones adecuadas que lo elicitan. Además, el odio está relacionado con muchas otras emociones, como el resentimiento, la enemistad, el desprecio, la aversión, etcétera.
"Su opuesto es el deseo, que también presenta numerosas ramificaciones, desde el deseo de placeres sensoriales o de algún objeto que queramos poseer, hasta el apego sutil a la noción de solidez del "yo" y de los fenómenos. En esencia, el deseo nos conduce a una modalidad falsa de aprehensión y nos induce a pensar, por ejemplo, que las cosas son permanentes y que la amistad, los seres humanos, el amor o las posesiones perdurarán para siempre, aunque resulta evidente que tal cosa no es así. Es por ello que el apego significa, en ocasiones, aferramiento al propio modo de percibir las cosas.
"Luego tenemos la ignorancia, es decir, la falta de discernimiento entre lo que debemos alcanzar o evitar para alcanzar la felicidad y escapar del sufrimiento. Aunque Occidente no suela considerar a la ignorancia como una emoción, se trata de un factor mental que impide la aprehensión lúcida y fiel de la realidad. En este sentido, puede ser considerada como un estado mental que oscurece la sabiduría o el conocimiento último y, en consecuencia, también se la considera como un factor aflictivo de la mente.
"El orgullo también puede presentarse de modos muy diversos como, por ejemplo, negarnos a reconocer las cualidades positivas de los demás, sentirnos superior a ellos o menospreciarles, envanecernos por los propios logros o valorar desproporcionadamente nuestras cualidades. A menudo, el orgullo va de la mano de la falta de reconocimiento de nuestros propios defectos.
"La envidia puede ser considerada como la incapacidad de disfrutar de la felicidad ajena. Uno nunca envidia el sufrimiento de los demás, pero sí su felicidad y sus cualidades positivas. Por este motivo, ésta es, desde la perspectiva budista, una emoción negativa puesto que, si nuestro objetivo fuera el de procurar el bienestar de los demás, su felicidad debería alegrarnos. ¿Por qué tendríamos, en tal caso, que sentir celos si parte de nuestro trabajo ya ha sido hecho y queda, por tanto, menos por hacer?"
LA ILUSIÓN DEL "YO":
"Todas las emociones básicas están íntimamente asociadas a la noción del "yo". Si imaginamos, por un momento, que nos acercamos a alguien y le decimos: "¿Sería usted tan amable de enfadarse?", todos estaremos de acuerdo en que es muy probable que nadie acepte la invitación, exceptuando tal vez a los actores consumados que sean capaces de imitar a voluntad el enfado durante un período de tiempo relativamente corto.
"Pero si, por el contrario, nos acercamos a alguien y le decimos: "Eres un sinvergüenza y un ser detestable", es muy probable que no tarde en enojarse. Esa diferencia se debe a que, en este caso, hemos apuntado directamente al "yo". De un modo u otro, todas las emociones parecen derivarse de la noción de "yo". Y de ello se sigue que, si queremos trabajar las emociones, deberemos investigar en profundidad esta noción. ¿Acaso resiste el menor análisis como entidad verdaderamente existente?
"El budismo posee un abordaje filosófico y práctico muy profundo para investigar lo ilusorio del "yo", el nombre que asignamos a una mera corriente o flujo que se halla en continua transformación. No podemos ubicar al "yo" en ningún lugar del cuerpo y tampoco podemos concluir que ocupe la totalidad de éste. Tal vez pensemos que el "yo" es la conciencia, pero no debemos olvidar que ésta también es un flujo en continua transformación. El pensamiento pasado ya se ha ido, y el futuro todavía no se ha presentado. ¿Cómo podría existir "yo" alguno a mitad de camino entre algo que ya se ha ido y algo que todavía no ha llegado?
"Y, puesto que el yo no puede ser identificado con la mente ni con el cuerpo ni con ambos conjuntamente ni tampoco como algo distinto de ellos, es evidente que no existe nada que pueda justificar la conclusión de que exista un "yo" que no es, en suma, más que el nombre que asignamos a un flujo, como llamamos a un río Ganges o Mississippi. Eso es todo.
"Pero, cuando nos aferramos a ese nombre, cuando pensamos que existe un bote en el río y consideramos la noción del "yo" como algo realmente existente que deba ser protegido y complacido, aparecen la atracción y la repulsión y, con ellas, todos los problemas, las cinco emociones aflictivas, las veinte secundarias... y, a la postre, las ochenta y cuatro mil emociones."
Los tres niveles de la conciencia
"La siguiente pregunta que tendremos que hacernos es: "¿Son estas emociones negativas inherentes a la naturaleza básica de la mente?". Para responder a esta pregunta, deberemos diferenciar muy claramente los tres niveles diferentes de conciencia de los que habla el budismo (burdo, sutil y muy sutil).
"En el nivel burdo de conciencia –que se corresponde con el funcionamiento del cerebro y con la interacción entre el cuerpo y el entorno tenemos toda clase de emociones. El nivel sutil, por su parte –que se corresponde con la noción del "yo" y con la facultad introspectiva con la que la mente examina su propia naturaleza, se refiere también a la corriente mental que encierra las tendencias y las pautas habituales.
"El nivel muy sutil constituye el aspecto más fundamental de la conciencia, la facultad cognitiva misma, la conciencia o cognición pura sin objeto particular en el que concentrarse. Se trata, obviamente, de un nivel de la conciencia que suele pasar inadvertido a menos que nos sometamos a un entrenamiento contemplativo.
"Cuando hablamos de distintos niveles de conciencia, no estamos hablando de tres corrientes que discurran paralelamente, sino, más bien, de un océano que posee diferentes niveles de profundidad. En este sentido, las emociones tienen que ver con los niveles burdo y sutil, pero no afectan al nivel más sutil, y pueden compararse a las olas en la superficie del océano, mientras que la naturaleza fundamental de la mente, por su parte, se hallaría representada por la profundidad del océano.
"En ocasiones, el nivel muy sutil se denomina "luminoso", aunque hay que señalar que, con ello, no quiere decirse que emita algún tipo de luz. El adjetivo luminoso se refiere simplemente a la facultad básica de cobrar conciencia, sin teñido alguno de conceptos o emociones. Cuando esta conciencia básica –a la que a veces se llama "naturaleza última de la mente"–se actualiza de manera plena y directa, sin velo de ningún tipo, también se la considera la naturaleza de la budeidad."
A lo largo de toda la disertación de Matthieu, el Dalai Lama había estado escuchando con gran atención, asintiendo levemente de vez en cuando. Ése era un territorio que le resultaba familiar, y no interrumpió para solicitar aclaración ni explicación adicional alguna.
1) Libro emociones destructivas - Versión en pdf
2) Matthieu Ricard: La ciencia de la compasión:
3) Entrevista a Matthieu Ricard en Redes de las Neurociencias de Eduard Punset: La ciencia de la compasión
4) Entrevista a Francisco Varela en "la belleza del pensar"
1/9/10
La belleza del pensar: Entrevista a Francisco Varela
Nacido en 1946, Francisco Varela estudió en el Verbo Divino de Santiago. Realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile donde se licenció como biólogo en 1967.
Luego obtuvo un doctorado en Biología en la Universidad de Harvard. Como parte de su formación inicial estudió la licenciatura en filosofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, junto las lecturas guiadas por Roberto Torreti en el Centro de Estudios Humanísticos de la Escuela de Ingeniería en 1966.
Por esta vía Varela conoció la fenomenología europea y comenzó la lectura de Husserl, Heidegger y Merleau Ponty. Gracias a la colaboración de Felix Schwartzman, Francisco descubrió la naturaleza social de la ciencia. A través de los autores Alexandre Koyré, Georges Canguilhem y de Gastón Bachelard -que convergerían en los trabajos de Thomas S Kuhn en "La estructura de las revoluciones científicas".
Esta formación lo dejaría en una inmejorable posición para convertirse en uno de los maestros de la epistemología experimental del siglo XX.
Francisco Varela investigó durante la mayor parte de su vida las bases biológicas del conocimiento y el lenguaje, las características de la vida, realizó aportes a la comprensión de la epilepsia y del sistema inmunológico y exploró las fronteras de la neurociencia y la psicología cognitiva. Su adhesión a la filosofía budista lo llevó a estudiar la relación entre el pensamiento oriental y los métodos científicos de Occidente. Por esta misma motivación se dedicó a investigar los fundamentos biológicos de la conciencia. Es notable la cercanía que tuvo con el Dalai Lama con quien junto a un grupo de destacados científicos se reunieron en varias ocasiones para discutir en profundidad sobre Ciencia y Budismo, las que dieron origen a varios de sus libros.
Publicó numerosos artículos sobre la fisiología sensorial, el modelado biológico y la inmunología, y es autor de varios libros.
Entre ellos se destacan:
-El árbol del conocimiento, en coautoría con Humberto Maturana (Ed. Universitaria).
- The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience)
- La Mente Encarnada: Ciencia Cognitiva y Experiencia Humana) (MIT Press, 1991), en colaboración con E. Thompson y E. Rosch.
- Etica y Acción, (Dolmen Ediciones, 1995.
- En el último periodo de su vida se desempeño como profesor de ciencias cognitivas en la Fondation de France, y de epistemología en la Escuela Politécnica de París.
Entre sus trabajos destaca: De Máquinas y Seres Vivos y El Arbol del Conocimiento, ambos escritos en Co-autoría con Humberto Maturana.
Publicó más de 200 trabajos en revistas especializadas y 15 libros. Entre estos cabe señalar - De cuerpo presente.
- Las ciencias cognitivas y la experiencia humana" junto a E. Thompson y E. Rosch (1991), - - Etica y acción" (1995).
- Un puente para dos miradas.
- Conversaciones con el Dalai Lama sobre las ciencias de la mente con J. W. Hayward (1997), - Dormir, soñar y morir" (1999)
- "El fenómeno de la vida" (2000).
Víctima de un cáncer hepático, falleció en Paris en el 2001.
"La conclusión a la que estos ensayos apuntan es que lo central es un circularidad inalienable entre el acto de conocer y vivir, entre el universo de lo vivo y el conocer como objeto de estudio. Dicho de otra manera, el fenómeno de la vida, como un todo, quiere decir, precisamente, que el acto de vivir precede a la explicación del origen de la vida sobre la Tierra. Que el conocer precede a la comprensión del conocer visto como mecanismo biológico y neurona. Que la experiencia vivida es la base misma de la exploración científica de la conciencia". Francisco Varela
Etiquetas:
biología,
ciencias de la salud,
Dios,
francisco varela,
humanismo,
naturaleza,
universo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)