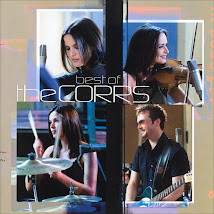| Dr. Daniel Flichtentrei - IntraMed |
 No nos damos cuenta. Sin que podamos advertirlo, la vida nos empobrece la perspectiva del mundo, nos encierra en una celda minúscula repleta de trivialidad y de mediocre acostumbramiento. No nos damos cuenta. Sin que podamos advertirlo, la vida nos empobrece la perspectiva del mundo, nos encierra en una celda minúscula repleta de trivialidad y de mediocre acostumbramiento. Pero una mañana lees en el diario que un grupo de jóvenes científicos descubren las huellas gravitacionales del Big Bang en el cielo del Polo Sur. Entonces, reclinás la cabeza sobre el respaldo, respirás profundo, por la espalda te corre una gota fría y eléctrica. El cuerpo estremecido te obliga a sentir la inmensidad de las cosas, la infinita pequeñez de lo que somos. Huele a café y a tostadas. La mañana se despereza detrás de las ventanas. Mirás a la gente que te rodea, encendés la tele, la radio, abrís tu correo electrónico, Twitter; pero nada. Te parece que sos la única persona a quien ese descubrimiento le ha puesto la piel de gallina, le ha ajustado un nudo en la garganta. Tu perro te mira con ojos de luna llena, sabe que algo serio te está pasando. Le acariciás el lomo y salís a la calle. Durante el día aprovechás cada pausa para leer y leer. Querés comprender algo que te supera. Investigás, buscás información que baje al nivel de tu ignorancia el fundamento de lo que ha ocurrido. Trabajás como siempre, como si nada trascendente estuviera sucediendo. Buscás en la expresión de la gente con la que compartís tu vida alguna señal, un gesto de asombro, un guiño de complicidad. Pero nada, nada. En la portada del diario, debajo –y mucho más pequeño- del drama de Boca que no encuentra el equipo, de la cotización del dólar y de la huelga de maestros, un pequeño recuadro dice: “Detectan los ecos del origen del universo”.  Al mediodía ves un video en Youtube. Un discípulo con ojos orientales llamado Chao-Lin Kuo golpea la puerta de la casa de su maestro. Su esposa y él abren. Son dos personas mayores sorprendidas en su intimidad. No esperaban a nadie. Él estira la mano para peinarse con los dedos. Tiene el cabello encanecido y los ojos vidriosos. Viste un buzo de diez dólares sobre una camiseta blanca. El muchacho habla. Extiende el puño cerrado para darle a lo que dice la contundencia de los hechos. Ellos lo escuchan con la boca abierta, dudan, incrédulos. La mujer se adelanta, abraza al joven. Una mujer siempre encuentra antes que un hombre la forma de expresar una emoción. El profesor tiene un momento de perplejidad que casi lo derrumba. Su cuerpo vacila, se sostiene. Es un instante minúsculo. Algo apenas perceptible. El golpe feroz de un dato que confirma una idea y casi voltea al hombre que la pensó: r: 0.2 + 0.05 Pide que se lo repita, varias veces: r: 0.2 + 0.05 Al mediodía ves un video en Youtube. Un discípulo con ojos orientales llamado Chao-Lin Kuo golpea la puerta de la casa de su maestro. Su esposa y él abren. Son dos personas mayores sorprendidas en su intimidad. No esperaban a nadie. Él estira la mano para peinarse con los dedos. Tiene el cabello encanecido y los ojos vidriosos. Viste un buzo de diez dólares sobre una camiseta blanca. El muchacho habla. Extiende el puño cerrado para darle a lo que dice la contundencia de los hechos. Ellos lo escuchan con la boca abierta, dudan, incrédulos. La mujer se adelanta, abraza al joven. Una mujer siempre encuentra antes que un hombre la forma de expresar una emoción. El profesor tiene un momento de perplejidad que casi lo derrumba. Su cuerpo vacila, se sostiene. Es un instante minúsculo. Algo apenas perceptible. El golpe feroz de un dato que confirma una idea y casi voltea al hombre que la pensó: r: 0.2 + 0.05 Pide que se lo repita, varias veces: r: 0.2 + 0.05Sin alfombras rojas, sin fuegos artificiales, sin vestidos de lujo, ni estrellitas de TV. Brindan con champagneen copas compradas en una oferta del supermercado, celebran el descubrimiento. El profesor confiesa que estaba enamorado de una idea bella, pero dudaba, esperaba su confirmación. Ese puñado de gente sencilla nos muestra que el universo pasó por una expansión brutal, muy rápida, al inicio de su existencia. Una billonésima, de una billonésima, de una billonésima, de una billonésima, de una millonésima parte de un segundo. 0,00000000000000000000000000000000001 segundos después del Big Bang. Que el universo surgió desde el vacío (cuántico) y que ese fenómeno dejó huellas en una radiación que nos llega hoy en forma de microondas gravitacionales de un proceso de inflación cósmica que comenzó hace catorce mil millones de años. Lo que han logrado registrar el la pistola todavía humeante después del disparo original. Eso, solo eso. Nada más. Tengo la sensación de que algo así no ha conmovido a nadie. O a unos pocos, a muchos menos de lo que me hubiera gustado. De que todo sigue su curso sin verse afectado por los hechos. Como la tarde en que encontré a mi viejo muerto sobre el piso del living. Afuera pasaban los autos, rugía el motor del camión de la basura, unos chicos gritaban un gol en la vereda, llegaba el olor a fritura de milanesas desde la casa del vecino, en la tele una mujer con acento rumano daba el pronóstico del tiempo. Como si no hubiera ocurrido nada. Nada. El Laboratorio Dark Sector, a un kilómetro del polo sur, aloja el telescopio BICEP2 (izquierda) responsable de la detección del eco del Big Bang en forma de ondas gravitacionales / Steffen Richter, Harvard University  No sé muy bien cómo hemos llegado hasta acá. Pero si somos insensibles a la exquisita belleza del cosmos tanto como a la imponente obra de construcción del conocimiento humano, es que llegamos al lugar equivocado. Si nos excitan más el erotismo idiota de la tecnología lúdica, o la intimidad de las vidas huecas del star system, o nuestros intelectuales dedican su ironía tonta a comentar programitas de TV, mientras permanecemos ajenos a lo valioso y a lo trascendente, entonces, estamos mal, muy mal. Si no hemos sido capaces de organizar una sociedad que valore el saber riguroso por sobre la interpretación exasperada y la conjetura imprudente, entonces, es posible, que la banalidad nos vaya ganando la batalla. No sé muy bien cómo hemos llegado hasta acá. Pero si somos insensibles a la exquisita belleza del cosmos tanto como a la imponente obra de construcción del conocimiento humano, es que llegamos al lugar equivocado. Si nos excitan más el erotismo idiota de la tecnología lúdica, o la intimidad de las vidas huecas del star system, o nuestros intelectuales dedican su ironía tonta a comentar programitas de TV, mientras permanecemos ajenos a lo valioso y a lo trascendente, entonces, estamos mal, muy mal. Si no hemos sido capaces de organizar una sociedad que valore el saber riguroso por sobre la interpretación exasperada y la conjetura imprudente, entonces, es posible, que la banalidad nos vaya ganando la batalla.En cada mesa familiar, en cada escuela, en cada reunión de amigos, alguien debería contar con pasión y con alegría lo que acaba de ocurrir. Tenemos el deber de sembrar en nuestros hijos la semilla del saber auténtico y desarmar el círculo perverso de la estupidez como medida del éxito. Pegarle un cross en la mandíbula al individualismo exhibicionista de selfies y opinadores profesionales. Es la austera felicidad del profesor Andrei Linde recién levantado de la cama la imagen que debería ocupar las portadas de los diarios, de los noticieros y las revistas. El resto es silencio. O el ensordecedor estruendo de la trivialidad golpeando de lleno en la nuca de millones de cabezas vacías. Tiene que ser ahora, no podemos esperar más. Tenemos que educar la sensibilidad de nuestros hijos para que sean capaces de percibir la arrebatadora belleza de la ciencia. Tenemos que protegerlos de la inmensa estupidez del mundo que se derrama sobre nosotros como una leche tibia, desnutrida y envenenada. 1) LA CIENCIA NO ES PERFECTA Y CON FRECUENCIA SE UTILIZA MAL, PERO ES LA MEJOR HERRAMIENTA QUE TENEMOS - Carl Sagan http://drgeorgeyr.blogspot.com/2012/09/la-ciencia-no-es-perfecta-y-con_22.HTML 2) La delicadeza de Darwin: Eduard Punset http://www.eduardpunset.es/1060/general/la-delicadeza-de-Darwin 3) ¿Donde comienza la vida? http://drgeorgeyr.blogspot.com/2009/04/donde-comienza-la-vida-la-armonia-del.html |
Mostrando entradas con la etiqueta intramed. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta intramed. Mostrar todas las entradas
23/3/14
La arrebatadora belleza de la ciencia y la estupidez del mundo - Dr.Daniel Flichtentrei INTRAMED
12/5/12
Medicina del estrés: Alimentación, estrés y sistemas de recompensa: la obesidad es contagiosa - Encuentro COMER de Intramed

LA ALIMENTACIÓN ANTE EL RETROCESO DE LA MESA FAMILIAR Y EL AVANCE DEL PICOTEO INDIVIDUAL:
Se realizó el encuentro "COMER" organizado por la RED INTRAMED que coordina el Dr.Daniel Flichtentrei con una masiva participación, en el que expusieron y debatieron sobre como alcanzar y mantener un peso saludable, una nutricionista (Dra.Mónica Katz), una antropóloga (Dra.Patricia Aguirre), un sociólogo (Lic.Matías Bruera) y una cheff (Narda Lepes).
Cuando hablamos de comer: - ¿todos entendemos lo mismo?; ¿Por qué tenemos hambre y nos gusta lo que más engorda?; ¿Cómo elegimos los alimentos?;
La Dra. Mónica Katz (coordinadora del posgrado de Trastornos alimentarios de la Universidad Favaloro) afirmó: "Comemos para nutrirnos, pero también para bajar el estrés, obtener placer y socializar con otros". ¿Para que sirve la comida?: Sirve para nutrirnos, sirve para darnos placer, sirve para socializarnos (comemos con gente), pero también sirve para bajar el estrés en un mundo que es un continuo generador de estrés. Un animal hambriento no está relajado sino que está estresado, porque el estrés es la alarma benéfica que nos salvó de morir de hambre en el pasado, un extraordinario mecanismo de supervivencia que hoy se nos vuelve en contra.
"Al comer, transformamos la energía química de los alimentos en energía mecánica para movernos, eléctrica para pensar o enamorarnos y térmica para conservar la temperatura en 37 grados por más que afuera haya 2 o 40", explicó la nutricionista. Pero hay otras funciones del comer que van más allá de lo biológico y tienen que ver con los sistemas de recompensa en nuestro cerebro.
Comemos porque nos gusta y para calmar la ansiedad. El problema es que estamos en un mundo estresante, y con mucha comida a nuestro alcance. En el hipotálamo del cerebro tenemos todos los radares: estrés, aburrimiento, señales del medio que no reconocemos y nos hacen comer, y factores biológicos: los neuroquímicos como la leptina, la dopamina y otras sustancias.
Hoy se sabe por ejemplo, que los dulces y las grasas aumentan la dopamina en el núcleo accumbens del cerebro, por eso los hidratos de carbono son adictivos.
Por su parte, la antropóloga Patricia Aguirre alertó sobre "el peligro de la "gastroanomia": al revés de lo que pasó durante toda la historia de la humanidad, hoy no hay problema de disponibilidad de alimentos, sino de acceso. "Cada vez hay más alimentos industrializados y "creados para su difusión planetaria", por lo que terminamos comiendo Ocnis (objetos comestibles no identificados)", advirtió Aguirre.
"Son alimentos sin historia, y se redujo su diversidad: de las 400 variedades de papa, hoy sólo se cultivan cinco. La investigadora y autora del libro Ricos Flacos y Gordos Pobres, también alertó sobre "el retroceso de la mesa (familiar y comunitaria) y el avance del picoteo individual. Hace sólo 40 años, el patrón alimentario era bastante homogéneo en el país. Pero hoy está segmentado por el nivel de ingresos: ricos y pobres comen y tienen gustos diferentes: las familias de los estratos más bajos eligen alimentos "rendidores", mientras que los sectores de mayores ingresos prefieren alimentos light.
El sociólogo Matías Bruera puntualizó sobre la construcción social que implica el comer. "El hombre se hizo humano cuando pasó de lo crudo (natural) a lo cocido (cultural), y con los utensilios logró enmascarar un acto puramente instintivo".
Por su parte, Narda Lepes aportó no sólo consejos, sino su experiencia como viajera e investigadora de las gastronomías del mundo: "Deberíamos imitar a los japoneses de la isla de Okinawa: sólo comen frutos de estación y lo hacen siempre en comunidad compartiendo las variedades de sus platos", dijo.
"Nosotros cada vez más solos, frente a la televisión y siempre lo mismo –agregó–. Nos quejamos del precio del tomate y no sabemos su estacionalidad. No deberíamos comprarlo en invierno."
En tanto, la nutricionista Mónica Katz señaló que hoy se están investigando cuáles son las señales ocultas del medio ambiente que nos incitan a comer: el grupo de amigos, la publicidad y los medios con sus mensajes contradictorios: por un lado muestran comidas y por el otro, estereotipos de belleza inalcanzables para la mayoría.
Estudios científicos muestran que se necesitan 19 alimentos diferentes por semana para no tener carencias de nutrientes. Además, toda dieta debe tener 50% de hidratos de carbono (legumbres, cereales, frutas, verduras). Porque si el cerebro no recibe lípidos y glucosa, dispara la sensación de hambre.
"El hipotálamo no sabe de dietas, si le faltan hidratos pone al organismo en sistema ahorro, para que consuma menos. Por eso las dietas hipocalóricas no sirven. Porque provocan hambre, y cuanto más rápidas son, más hacen perder músculo en lugar de grasa. Los nutricionistas deberíamos hacer un mea culpa porque hemos hambreado a mucha gente", concluyó la especialista.
¿En qué gastamos la energía?
60% gasto metabólico (para el funcionamiento de los órganos, sin movernos)
10% termogénesis (para mantener la temperatura corporal)
20% actividad física (caminar) y actividades físicas programada.
10% NEAT (del inglés Non Exercice Activity Thermogenesis) son todos los movimientos que hago durante el día desde levantarse a cambiar el canal del televisor hasta moverse en la silla.
Lo que aconsejan los especialistas
Comer frutas y verduras de estación. Son más baratas y más frescas.
Servirse porciones. No comprar un paquete grande de galletitas porque no pararemos hasta terminarlo. Los seres humanos somos completadores.
Comer en la mesa, y si es posible con familia o amigos. La alimentación es un acto social además de fisiológico.
Recompensarse diariamente con algún alimento rico. Las prohibiciones sólo sirven para aumentar el deseo y ser incumplidas. La comida es la elección más importante y que más veces hacemos por día. Deberíamos prestarle mayor atención.
"Al comer, transformamos la energía química de los alimentos en energía mecánica para movernos, eléctrica para pensar o enamorarnos y térmica para conservar la temperatura en 37 grados por más que afuera haya 2 o 40", explicó la nutricionista. Pero hay otras funciones del comer que van más allá de lo biológico y tienen que ver con los sistemas de recompensa en nuestro cerebro.
Comemos porque nos gusta y para calmar la ansiedad. El problema es que estamos en un mundo estresante, y con mucha comida a nuestro alcance. En el hipotálamo del cerebro tenemos todos los radares: estrés, aburrimiento, señales del medio que no reconocemos y nos hacen comer, y factores biológicos: los neuroquímicos como la leptina, la dopamina y otras sustancias.
Hoy se sabe por ejemplo, que los dulces y las grasas aumentan la dopamina en el núcleo accumbens del cerebro, por eso los hidratos de carbono son adictivos.
Por su parte, la antropóloga Patricia Aguirre alertó sobre "el peligro de la "gastroanomia": al revés de lo que pasó durante toda la historia de la humanidad, hoy no hay problema de disponibilidad de alimentos, sino de acceso. "Cada vez hay más alimentos industrializados y "creados para su difusión planetaria", por lo que terminamos comiendo Ocnis (objetos comestibles no identificados)", advirtió Aguirre.
"Son alimentos sin historia, y se redujo su diversidad: de las 400 variedades de papa, hoy sólo se cultivan cinco. La investigadora y autora del libro Ricos Flacos y Gordos Pobres, también alertó sobre "el retroceso de la mesa (familiar y comunitaria) y el avance del picoteo individual. Hace sólo 40 años, el patrón alimentario era bastante homogéneo en el país. Pero hoy está segmentado por el nivel de ingresos: ricos y pobres comen y tienen gustos diferentes: las familias de los estratos más bajos eligen alimentos "rendidores", mientras que los sectores de mayores ingresos prefieren alimentos light.
El sociólogo Matías Bruera puntualizó sobre la construcción social que implica el comer. "El hombre se hizo humano cuando pasó de lo crudo (natural) a lo cocido (cultural), y con los utensilios logró enmascarar un acto puramente instintivo".
Por su parte, Narda Lepes aportó no sólo consejos, sino su experiencia como viajera e investigadora de las gastronomías del mundo: "Deberíamos imitar a los japoneses de la isla de Okinawa: sólo comen frutos de estación y lo hacen siempre en comunidad compartiendo las variedades de sus platos", dijo.
"Nosotros cada vez más solos, frente a la televisión y siempre lo mismo –agregó–. Nos quejamos del precio del tomate y no sabemos su estacionalidad. No deberíamos comprarlo en invierno."
En tanto, la nutricionista Mónica Katz señaló que hoy se están investigando cuáles son las señales ocultas del medio ambiente que nos incitan a comer: el grupo de amigos, la publicidad y los medios con sus mensajes contradictorios: por un lado muestran comidas y por el otro, estereotipos de belleza inalcanzables para la mayoría.
Estudios científicos muestran que se necesitan 19 alimentos diferentes por semana para no tener carencias de nutrientes. Además, toda dieta debe tener 50% de hidratos de carbono (legumbres, cereales, frutas, verduras). Porque si el cerebro no recibe lípidos y glucosa, dispara la sensación de hambre.
"El hipotálamo no sabe de dietas, si le faltan hidratos pone al organismo en sistema ahorro, para que consuma menos. Por eso las dietas hipocalóricas no sirven. Porque provocan hambre, y cuanto más rápidas son, más hacen perder músculo en lugar de grasa. Los nutricionistas deberíamos hacer un mea culpa porque hemos hambreado a mucha gente", concluyó la especialista.
¿En qué gastamos la energía?
60% gasto metabólico (para el funcionamiento de los órganos, sin movernos)
10% termogénesis (para mantener la temperatura corporal)
20% actividad física (caminar) y actividades físicas programada.
10% NEAT (del inglés Non Exercice Activity Thermogenesis) son todos los movimientos que hago durante el día desde levantarse a cambiar el canal del televisor hasta moverse en la silla.
Lo que aconsejan los especialistas
Comer frutas y verduras de estación. Son más baratas y más frescas.
Servirse porciones. No comprar un paquete grande de galletitas porque no pararemos hasta terminarlo. Los seres humanos somos completadores.
Comer en la mesa, y si es posible con familia o amigos. La alimentación es un acto social además de fisiológico.
Recompensarse diariamente con algún alimento rico. Las prohibiciones sólo sirven para aumentar el deseo y ser incumplidas. La comida es la elección más importante y que más veces hacemos por día. Deberíamos prestarle mayor atención.
17/11/11
Aprendiendo a comer para controlar el peso: COMER: Una palabra con múltiples sentidos - Dr.Daniel Flichtentrei

Comer es un acto cotidiano, indispensable, es una palabra que designa algo que parecería no ofrecer dificultades para comprender su sentido.
Paradójicamente “comer” se vincula hoy tanto con la supervivencia -al aportar los nutrientes indispensables para la vida- como con las causas de las enfermedades responsables de la mayor mortalidad en el mundo. Por carencia o por defecto, comer es algo que tiene una relación íntima con la vida.
¿Esta información agota las dimensiones del “comer”?
Comer es también –y tal vez principalmente- un acto cultural, una escena social, un hecho cargado de significados que su descripción nutricional no agota.
Comer es una ceremonia, una expresión privilegiada de los gustos, las censuras y las posibilidades de un grupo social.
Es: para algunos una celebración, para otros una condena o una adicción y, lamentablemente para muchos, una expresión más de la inequidad y el desamparo en que sus existencias se encuentran sumergidas.
Es una señal de pertenencia a un grupo o a una clase.
Es una fuente a nutrientes pero también de placer.
Es una necesidad biológica pero también una necesidad hedónica.
Podemos preguntarnos muchas cosas acerca de lo que parecía tan evidente y sencillo.
Podemos hacer de lo naturalizado por el contacto diario un hecho extraño, cargado de dimensiones en las que no reparamos, de significaciones y símbolos que su sustancia cargada de sabores, olores y texturas vehiculiza en cada bocado que nos llevamos a la boca.
INTERROGANTES ACERCA DEL ACTO DE COMER:
¿Por qué comemos?
¿Qué comemos cuando comemos?
¿Cuáles son las formas de construcción del gusto?
¿Qué dice de nosotros el modo en que comemos?
¿Qué "apetitos" satisface la comida?
¿Qué diferencia la “nutrición” de la “comensalidad”?
¿Qué ocurre cuando un médico da indicaciones sobre cómo “nutrirse” a una persona que “come”? ¿De qué nos privan las dietas?
¿De qué nos privan los excesos?
¿Cuándo un acto voluntario se convierte en compulsivo?
Todas estas interrogantes dieron lugar a un curso sobre la acepción del verbo "comer" y sus múltiples sentidos y significados. La publicación del libro "COMER", fue una consecuencia casi natural de ese rico e inimaginable intercambio que el Curso Comer 1 organizado por Intramed generó en el año 2009.
INVITADOS E
 SPECIALES DEL CURSO COMER 1:
SPECIALES DEL CURSO COMER 1:Dra. Mónica Katz (Médica nutricionista):
“Comer”: Es un acto destructivo-constructivo que implica incorporar y trasformar la energía química contenida en el alimento, en otros tipos de energía (mecánica, térmica, eléctrica, química) para poder desempeñar nuestras funciones esenciales y secundarias. Es una herramienta imprescindible al servicio de la regulación del placer y el estrés. Está destinada a cumplir con la esencia misma del ser humano: somos al mismo tiempo máquinas termodinámicas y máquinas deseantes.
Dra. Patricia Aguirre: (Antropóloga de la alimentación)
Claude Fischler señalaba que: “los humanos somos los únicos que comemos nutrientes y sentidos”. Para comprender qué y por qué comemos los humanos hay que abordar el fenómeno como lo que es, un hecho complejo que combina simultáneamente aspectos físicos y culturales. No sólo comemos para crecer y reponer la energía gastada en la vida cotidiana, una característica del comer humano es que (desde que somos omnívoros) el evento alimentario es colectivo y complementario, se realiza en sociedad -somos comensales- por lo tanto entra en el juego de las representaciones compartidas y como todo evento social es producto y produce relaciones sociales. El plato de comida, en cualquier sociedad y en cualquier tiempo, es producto de las relaciones sociales que hacen que eso que es designado como “comida” llegue al plato en forma de “productos” “cocinados” de acuerdo a ciertas “reglas” en forma de “recetas” cuyo “consumo” ha sido legitimado por su sociedad de acuerdo a criterios de edad, género, ocupación, religión, etc. Y tal evento a su vez produce relaciones sociales, marca la pertenencia del comensal a un estrato social, de ingresos, ocupación, religión, un género y a cierto tramo de edad. Porque comer es un evento social tiene usos sociales: no solo contribuye a la reproducción física sino que legitimando el consumo de unos sobre otros, las sociedades reproducen su estructura de derechos y las desigualdades y la dominación de unas clases o estratos sobre otros.
La forma de comer marca el tiempo cotidiano o festivo y se utiliza como foco para actividades familiares y comunitarias. Se utiliza como premio o castigo, también para demostrar la naturaleza y profundidad de los sentimientos, para hacer frente al stress, como manejo político o económico.
Al comer se demuestra la pertenencia a un grupo y también se marca lo que nos distingue como individuos, como familia y como sociedad es decir al mismo tiempo que señala nuestra pertenencia también marca nuestra particularidad. En fin, comer es parte de la identidad y es -como ésta- una construcción entre el yo del sujeto y el otro cultural. Porque aunque esté modelado por la construcción social del gusto que canaliza su expresión, el comer tiene un componente subjetivo, único, hedónico que depende de las características del sujeto, de su historia personal y los avatares de su deseo. Así que en esa definición de “comer” como concepto polisémico, complejo, entendido como bisagra entre el sujeto y la estructura, que se despliegan sus usos sociales y nos permiten contestar qué comemos cuando comemos: comemos nutrientes y sentidos.
Etiquetas:
adelgazar,
alimentos,
bajar de peso,
cerebro,
comensalidad,
COMER DESPACIO,
flichtentrei,
gusto,
intramed,
nutrición,
placer
13/7/11
La clonación humana ya existe y se realiza con la palabra - Dr. Pierre Magistretti
 Con las palabras podemos clonar a millones de personas por lo que me da más miedo la clonación ideológica que la genética : Dr. Pierre Magistretti
Con las palabras podemos clonar a millones de personas por lo que me da más miedo la clonación ideológica que la genética : Dr. Pierre MagistrettiEste neurobiólogo es uno de los grandes expertos en el funcionamento del cerebro y en esta entrevista nos habla de la capacidad humana de modificar la masa gris durante toda la vida (neuroplasticidad), así como también de las posibilidades de las nuevas técnicas de imagen como la fMRI o resonancia magnética funcional)
Luego se transcribe parte de la entrevista que le hiciera en mayo del 2008 Eduard Punset en la cual se discute sobre cuál es el precio de nuestra singularidad y de nuestra creatividad.
"Los genes y su complicada interacción con el entorno hacen que no haya dos individuos iguales en el planeta". Esta regla es válida también en el ámbito cerebral: la plasticidad de nuestras neuronas y el papel del inconsciente en reeditar las experiencias vividas constituyen los pilares de nuestra singularidad.
El Dr. Pierre Magistretti quién es autor junto a Francois Ansermet del libro "A cada cual su cérebro": Plasticidad neuronal e inconsciente, (un encuentro entre El psicoanalisis y las neurociencias),
ES FALSO QUE SOLO USEMOS EL 10% DE NUESTRO CEREBRO:
¿Cuánto hemos aprendido del cerebro gracias a la resonancia magnética funcional?
Pierre Magistretti: Nos ha ayudado a saber que era falso que usemos sólo un 10% del cerebro, como se creía. Lo utilizamos continuamente y a un nivel altísimo. De hecho, supone el 2% de la masa corporal y consume el 25% de la energía.
Pregunta.- Esta posibilidad de modelar el cerebro continuamente ¿nos hace más manipulables?
Pierre Magistretti: Es cierto que somos manipulables pero esto sucede desde antes de estas técnicas. En la Historia ha habido grandes dictadores manipuladores y la publicidad también apunta al inconsciente.
Otro temor razonable es la lectura de la mente con estas técnicas como la fRMN, pero no es más que un temor porque ello jamás será posible. La psicología es mejor herramienta para eso. Estas imágenes ayudan a identificar áreas que participan en la felicidad, la tristeza... y podrían crearse para estimularlas, pero no más. Hay empresas que ofertan detectores de mentiras basados en resonancias y no creo que funcionen. Con la palabra se puede influir en el comportamiento. Por ello, yo temo más a la clonación ideológica de esas ideologías que apuntan sistemáticamente al odio, la lucha de clases, el resentimiento social o la segregación racial o de etnias que a la genética.
Con los genes, debido a la plasticidad del cerebro, se puede ser distinto. Pero si se condicionan las mentes, se puede clonar a millones de personas con palabras y de hecho, ello se está haciendo desde tiempos inmemoriables.
Entrevista de Eduard Punset con con Pierre Magistretti, neurobiólogo de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne y uno de los autores del libro A cada cual su cerebro. Boston, mayo de 2008.
Pulsar aquí: http://blip.tv/redes/redes-14-libres-y-conscientes-pero-infelices-1333967
para escuchar la entrevista.
Pierre Magistretti: ¿Sabes? Tengo una metáfora sobre el inconsciente y el psicoanálisis. Creo que es como si viviéramos en una casa, una casa grande, y nos percatáramos de que hay otra persona que también vive ahí. Imagina que fuéramos al salón y viéramos que alguien ha movido los ceniceros de sitio, o que la televisión está en otro lugar… nos daríamos cuenta entonces de
que hay…
Eduard Punset: Alguien…
Pierre Magistretti: Alguien que vive ahí, ¡pero al que no conocemos! Y creo que a través del proceso de psicoanálisis, en algún momento llegamos a encontrarnos con esta persona, a conocerle un
poco… las cosas no cambian demasiado, ¡porque te sigue haciendo jugarretas! pero por lo
menos sabes quién es… ¡le has conocido!
Eduard Punset: Sigues abriendo la puerta de la nevera y preguntándote: «¿qué diablos he venido a buscar?», ¿verdad?
Pierre Magistretti: ¡Exacto!
Eduard Punset: Porque lo has olvidado… es increíble.
Un armisticio entre dos disciplinas:
Eduard Punset: Bueno, afortunadamente, hay una especie de armisticio en una guerra que ha durado muchísimos años. Yo la recuerdo… bueno, cuando tenía diez años y mi padre nos llevaba a lo que llamábamos entonces «el manicomio». Y había una guerra sin cuartel entre los psiquiatras
o los neurólogos, por una parte, que decían: «oiga, lo importante son las leyes que gobiernan
el cerebro, y todo está en el cerebro», y lo que decían los psicoanalistas, que decían: «oye, no.
Todo depende del subconsciente: realmente somos únicos, en el sentido de que la experiencia
deja una huella y, sin conocer esta huella individual, es imposible estudiar realmente la
conducta y saber qué sucederá con esa persona», ¿verdad? Y, Pierre, al parecer es verdad que
ahora hay una especie de armisticio entre los neurobiólogos y los psicoanalistas. ¿Es cierto, o
qué significa exactamente?
Pierre Magistretti: Creo que está empezando. Por supuesto, estas dos disciplinas, como decías, en el pasado estaban en pugna y eran completamente opuestas: su contexto cultural, su lenguaje, sus referencias… todo era completamente distinto. Sin embargo, ahora hay una idea, un concepto, que se basa en datos experimentales: el concepto de plasticidad cerebral. Es decir, nuestro
cerebro no queda codificado una sola vez y para siempre al final del desarrollo cerebral, tras
la infancia o en la primera infancia, sino que cambia continuamente como resultado de la
experiencia. Evidentemente, los cambios suceden en un ámbito muy pequeño, que nosotros,
los neurobiólogos, denominamos «sinapsis», que es donde tienen lugar los contactos entre
neuronas. Tenemos alrededor de cien mil millones de neuronas, y cada neurona entra en
contacto con diez mil neuronas más. Por tanto, tenemos mil billones de sinapsis.
Eduard Punset: ¡Increíble!
Pierre Magistretti: ¡Eso es muchísimo! Pero, además, la experiencia modifica la eficacia de las sinapsis. Si aprendes algo, si tienes una experiencia, entonces algunas de las sinapsis de una red concreta serán más eficaces. Ésta es la base del aprendizaje y de la memoria. No obstante, lo
importante es que la noción de plasticidad (es decir, el hecho de que la experiencia modifique
el cerebro) constituye un puente, por así decirlo, entre la neurociencia y el psicoanálisis. La
«huella psíquica» y la «huella sináptica» son dos términos que pueden proporcionar un
puente, un lenguaje común entre estas dos disciplinas.
Eduard Punset: Profundicemos un poco más en esto. Y veamos el papel del inconsciente en relación a las huellas dejadas por la experiencia…
Pierre Magistretti: El modelo que desarrollamos con François Ansermet incorpora el inconsciente sobre la base de la plasticidad. Pero no se trata de una forma estricta de aprendizaje, hay algo más, porque si solamente estuviéramos marcados por lo que aprendemos, por la experiencia que deja una huella, ¡eso sería muy determinista! Se podría decir que cualquier cosa que hubiéramos vivido en un momento dado de nuestra vida establecería lo que haremos en el futuro, ¡y eso sería terriblemente determinista! Afortunadamente, creemos que no es así. Es cierto que hay una relación directa entre la experiencia y la huella, y por tanto la memoria y el aprendizaje, pero sucede más en el nivel consciente, cognitivo. Sin embargo, creemos que el inconsciente es algo más complejo. La idea es que algunas de las huellas que ha dejado la experiencia pueden reasociarse y crear nuevas redes, nuevas huellas, que de hecho están ahí, a escala sináptica, en los circuitos neuronales… pero estas huellas no tienen una relación directa con la experiencia original.
Eduard Punset: …¡son distintas!
Pierre Magistretti: Hay, por tanto, una discontinuidad en la creación del inconsciente: una discontinuidad entre la experiencia, la huella y, luego, a través de la reasociación. Es como si mezcláramos un poco las cartas…
Eduard Punset: Sí. Eso es lo que te lleva a decir, que «estamos programados para ser únicos», ¿verdad?
Pierre Magistretti: ¡Exacto! Estamos programados… o estamos determinados para no estar determinados. Porque introducimos la noción de la reasociación de huellas, que añade cierto grado de libertad en nuestra conducta. Si no fuera así, seríamos como robots: todo vendría predeterminado, y no cabría posibilidad alguna de que surgiera la individualidad, lo que nos hace únicos, la singularidad.
Eduard Punset: Gracias a tu investigación y a la investigación de otros expertos, empezamos a saber algunas cosas; pero es increíble pensar que millones y millones de personas vivieron, pasaron por el mundo y desaparecieron, murieron, sin saber jamás qué demonios estaba pasando en su interior, ¿sabes?
Pierre Magistretti: Bueno, es que todo esto es muy difícil… en primer lugar, creo que también hay un punto de vista ideológico: somos racionales, creemos que somos individuos racionales, y queremos explicarlo todo (y creo que eso está bien, sienta las bases para la investigación científica), pero el caso es que queremos pensar que somos los dueños de nuestro destino, que todas las decisiones que tomamos se basan en evaluaciones racionales. Y no me atrevo a afirmar que nunca sea así, a veces sí, claro; pero nos cuesta admitir que las decisiones se toman mediante
procesos inconscientes. ¿Sabes? En cierto modo, esto no debería frustrarnos o darnos miedo,
¡ porque el inconsciente somos nosotros mismos! ¡No es algo externo! Es lo que somos… de
hecho, nuestra propia esencia es el inconsciente.
Eduard Punset: ¡Lo único que pasa es que no lo conocemos!
Pierre Magistretti: Simplemente nos resulta difícil llegar a conocerlo.
Pulsar aquí: http://blip.tv/redes/redes-14-libres-y-conscientes-pero-infelices-1333967
para escuchar la entrevista.
Pierre Magistretti: ¿Sabes? Tengo una metáfora sobre el inconsciente y el psicoanálisis. Creo que es como si viviéramos en una casa, una casa grande, y nos percatáramos de que hay otra persona que también vive ahí. Imagina que fuéramos al salón y viéramos que alguien ha movido los ceniceros de sitio, o que la televisión está en otro lugar… nos daríamos cuenta entonces de
que hay…
Eduard Punset: Alguien…
Pierre Magistretti: Alguien que vive ahí, ¡pero al que no conocemos! Y creo que a través del proceso de psicoanálisis, en algún momento llegamos a encontrarnos con esta persona, a conocerle un
poco… las cosas no cambian demasiado, ¡porque te sigue haciendo jugarretas! pero por lo
menos sabes quién es… ¡le has conocido!
Eduard Punset: Sigues abriendo la puerta de la nevera y preguntándote: «¿qué diablos he venido a buscar?», ¿verdad?
Pierre Magistretti: ¡Exacto!
Eduard Punset: Porque lo has olvidado… es increíble.
Un armisticio entre dos disciplinas:
Eduard Punset: Bueno, afortunadamente, hay una especie de armisticio en una guerra que ha durado muchísimos años. Yo la recuerdo… bueno, cuando tenía diez años y mi padre nos llevaba a lo que llamábamos entonces «el manicomio». Y había una guerra sin cuartel entre los psiquiatras
o los neurólogos, por una parte, que decían: «oiga, lo importante son las leyes que gobiernan
el cerebro, y todo está en el cerebro», y lo que decían los psicoanalistas, que decían: «oye, no.
Todo depende del subconsciente: realmente somos únicos, en el sentido de que la experiencia
deja una huella y, sin conocer esta huella individual, es imposible estudiar realmente la
conducta y saber qué sucederá con esa persona», ¿verdad? Y, Pierre, al parecer es verdad que
ahora hay una especie de armisticio entre los neurobiólogos y los psicoanalistas. ¿Es cierto, o
qué significa exactamente?
Pierre Magistretti: Creo que está empezando. Por supuesto, estas dos disciplinas, como decías, en el pasado estaban en pugna y eran completamente opuestas: su contexto cultural, su lenguaje, sus referencias… todo era completamente distinto. Sin embargo, ahora hay una idea, un concepto, que se basa en datos experimentales: el concepto de plasticidad cerebral. Es decir, nuestro
cerebro no queda codificado una sola vez y para siempre al final del desarrollo cerebral, tras
la infancia o en la primera infancia, sino que cambia continuamente como resultado de la
experiencia. Evidentemente, los cambios suceden en un ámbito muy pequeño, que nosotros,
los neurobiólogos, denominamos «sinapsis», que es donde tienen lugar los contactos entre
neuronas. Tenemos alrededor de cien mil millones de neuronas, y cada neurona entra en
contacto con diez mil neuronas más. Por tanto, tenemos mil billones de sinapsis.
Eduard Punset: ¡Increíble!
Pierre Magistretti: ¡Eso es muchísimo! Pero, además, la experiencia modifica la eficacia de las sinapsis. Si aprendes algo, si tienes una experiencia, entonces algunas de las sinapsis de una red concreta serán más eficaces. Ésta es la base del aprendizaje y de la memoria. No obstante, lo
importante es que la noción de plasticidad (es decir, el hecho de que la experiencia modifique
el cerebro) constituye un puente, por así decirlo, entre la neurociencia y el psicoanálisis. La
«huella psíquica» y la «huella sináptica» son dos términos que pueden proporcionar un
puente, un lenguaje común entre estas dos disciplinas.
Eduard Punset: Profundicemos un poco más en esto. Y veamos el papel del inconsciente en relación a las huellas dejadas por la experiencia…
Pierre Magistretti: El modelo que desarrollamos con François Ansermet incorpora el inconsciente sobre la base de la plasticidad. Pero no se trata de una forma estricta de aprendizaje, hay algo más, porque si solamente estuviéramos marcados por lo que aprendemos, por la experiencia que deja una huella, ¡eso sería muy determinista! Se podría decir que cualquier cosa que hubiéramos vivido en un momento dado de nuestra vida establecería lo que haremos en el futuro, ¡y eso sería terriblemente determinista! Afortunadamente, creemos que no es así. Es cierto que hay una relación directa entre la experiencia y la huella, y por tanto la memoria y el aprendizaje, pero sucede más en el nivel consciente, cognitivo. Sin embargo, creemos que el inconsciente es algo más complejo. La idea es que algunas de las huellas que ha dejado la experiencia pueden reasociarse y crear nuevas redes, nuevas huellas, que de hecho están ahí, a escala sináptica, en los circuitos neuronales… pero estas huellas no tienen una relación directa con la experiencia original.
Eduard Punset: …¡son distintas!
Pierre Magistretti: Hay, por tanto, una discontinuidad en la creación del inconsciente: una discontinuidad entre la experiencia, la huella y, luego, a través de la reasociación. Es como si mezcláramos un poco las cartas…
Eduard Punset: Sí. Eso es lo que te lleva a decir, que «estamos programados para ser únicos», ¿verdad?
Pierre Magistretti: ¡Exacto! Estamos programados… o estamos determinados para no estar determinados. Porque introducimos la noción de la reasociación de huellas, que añade cierto grado de libertad en nuestra conducta. Si no fuera así, seríamos como robots: todo vendría predeterminado, y no cabría posibilidad alguna de que surgiera la individualidad, lo que nos hace únicos, la singularidad.
Eduard Punset: Gracias a tu investigación y a la investigación de otros expertos, empezamos a saber algunas cosas; pero es increíble pensar que millones y millones de personas vivieron, pasaron por el mundo y desaparecieron, murieron, sin saber jamás qué demonios estaba pasando en su interior, ¿sabes?
Pierre Magistretti: Bueno, es que todo esto es muy difícil… en primer lugar, creo que también hay un punto de vista ideológico: somos racionales, creemos que somos individuos racionales, y queremos explicarlo todo (y creo que eso está bien, sienta las bases para la investigación científica), pero el caso es que queremos pensar que somos los dueños de nuestro destino, que todas las decisiones que tomamos se basan en evaluaciones racionales. Y no me atrevo a afirmar que nunca sea así, a veces sí, claro; pero nos cuesta admitir que las decisiones se toman mediante
procesos inconscientes. ¿Sabes? En cierto modo, esto no debería frustrarnos o darnos miedo,
¡ porque el inconsciente somos nosotros mismos! ¡No es algo externo! Es lo que somos… de
hecho, nuestra propia esencia es el inconsciente.
Eduard Punset: ¡Lo único que pasa es que no lo conocemos!
Pierre Magistretti: Simplemente nos resulta difícil llegar a conocerlo.
Para leer la entrevista completa pulsar aquí
http://www.intramed.net/UserFiles/archivos/Redes_Magistr.pdf
Y para verla directamente y escucharla Pulsar aquí:
Y para verla directamente y escucharla Pulsar aquí:
13/4/09
El "empacho" desde la óptica académica - ¿Que efecto tiene "tirar el cuerito" - Dr.Roberto Campos-Navarro
 ¿Sirve para algo tirar el cuerito? - Dr. Roberto Campos-Navarro
¿Sirve para algo tirar el cuerito? - Dr. Roberto Campos-NavarroLa comunidad científica analiza el empacho y otras prácticas milenarias:
http://www.intramed.net/actualidad/contenidover.asp?contenidoID=59251
El Dr.Roberto Campos –Navarro coordinó una investigación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM, para conocer más a fondo estas prácticas milenarias: Medir con una cinta (preferentemente roja) para confirmar el empacho y “tirar el cuerito” para “quebrarlo” o curarlo.
“La gente no es tonta ni ignorante, como suele achacar la medicina tradicional. Si este tipo de rituales y terapias ancestrales no funcionaran, seguramente desaparecerían. Pero cuando la población los usa durante siglos, los va incorporando en su cultura y los transmite de generación a generación", es porque algo hay en ello. Para su estudio el investigador compartió creencias y costumbres populares sobre distintas dolencias, como el mal de ojo, el susto, la caída de mollera o el mal aire, además del empacho.
La realidad en Argentina indica que siete de cada 10 personas creen en que tirar el cuerito cura el empacho.
En otro estudio el 90% de las madres de un hospital materno infantil público, habían llevado a sus hijos a “tirarse el cuerito”, y el 76% de esas madres no le mencionaban nada al pediatra para no recibir el desprecio del profesional. Ese tipo de actitudes termina lesionando la relación médico-paciente, ya que, como contaron muchas personas, el médico puede hasta burlarse del uso de la palabra empacho, que no es otra cosa que un problema digestivo, con el movimiento intestinal alterado y con algo detenido o asentado, que debe eliminarse."
Hasta ahora, la única práctica que tendría explicación lógica sería la de tirar el cuerito. Los pellizcos en la piel de la espalda a los costados de la columna vertebral no harían otra cosa que estimular inervaciones nerviosas para acelerar el movimiento estomacal y expulsar el bolo alimenticio "pegado" en el estómago.
La medición con la cinta, en cambio, no puede explicarse más allá de la convicción de quien la usa. "Evidentemente, salvo el ritual de la cinta, que seguirá siendo un enigma, lo demás tendría una explicación lógica".
A partir del siglo XIX, según el relevamiento realizado por el investigador mexicano, la medicina académica fue reemplazando la palabra empacho por otros nombres, como enterocolitis, dispepsia o gastroenteritis, según sus signos y síntomas.
Ese cambio de denominación comenzó a separar a la medicina folklórica de la académica. "Los doctores, con el afán de diferenciarse del vulgo, no negaron únicamente el nombre, sino que también en forma paulatina dejaron de pensar en la especificidad clínica de la enfermedad hasta el grado extremo de negar su existencia",
Pero mientras que para el investigador, que, como otros médicos que, no sólo les recomiendan a sus pacientes que se hagan curar el empacho, sino que también saben cómo hacerlo, otros aseguran que los efectos de esos procedimientos folklóricos se deben puramente a la sugestión.
"Es un efecto placebo. Pero no crea que sólo los usan personas de bajo nivel cultural. Hay personas con buen nivel educativo que creen más en esos rituales que en la medicina científica. Con el herpes zóster, por ejemplo, muchos pacientes se siguen pintando con tinta...", señaló el profesor Federico Pérgola, presidente del Ateneo de Humanidades Médicas del Instituto y Cátedra de Historia de la Medicina, en el que se presentará el estudio.
Para el experto, que es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, "la magia es muy difícil de separar de la medicina científica y no se va a eliminar tan fácilmente. Lo del empacho es más una cuestión de medicina doméstica. Los médicos fueron aclarando que es una inflamación del intestino delgado y que si se estimulan los nervios posteriores de la columna se da una mejora abdominal. Lo cierto es que la medicina lo describió como una enterocolitis, que puede ser de origen viral, alérgico o microbiano. Por eso, lo mejor es decir: «Consulte a su médico»".
Y en eso también, aunque más permisivo, coincide Campos-Navarro: "Los datos que nos da el empacho son simples, por lo que sus tratamientos también deben ser sencillos. Si tirar el cuerito no da resultado, entonces sí, hay que ir al médico, porque hay casos graves que necesitan medicamentos.
COMENTARIO EN LA RED MÉDICA INTRAMED: Dr. Jorge de Paula:
He llegado a la conclusión que nuestra formación médica es cada vez extremadamente compleja, extensa, intensa y apasionante pero muy limitada al área somática y dentro de lo somático enfocada al individuo cuando está enfermo. De manera que somos especialistas en enfermedades (lo cual es muy importante y constituye de por sí un universo imposible de abarcar), pero en general no somos especialistas en salud. Y si tomamos en cuenta que un porcentaje muy importante de la población está sano o considera que lo está, estamos siendo muy reducionistas en nuestro campo operativo con la formación médica tradicional. Este reducionismo queda aún más en evidencia si tenemos en cuenta que no somos solamente cuerpo, sino que también somos seres mentales, pensantes, vivientes y sufrientes, y sufrimos por lo que nos pasa y sufrimos por lo que nos puede suceder, sea real o imaginario. Además de ello para volver más compleja la situación y evidenciar aún más nuestra limitación en el campo de las ciencias y el arte de curar, somos historia cultural, y todo esto coemergiendo en cada campo de bioinformación que es cada individuo. Y todos sabemos muy vien cuánto influye la cultura, para bien o para mal, para oprimir o para liberar, y la cultura actúa a veces para potenciar la salud o a veces para potenciar la enfermedad. Y sumado a esto somos alma y somos espíritu o por lo menos así lo pensamos muchas personas, y todo esto debería ser considerado en cada individuo, cosa que la medicina tradicional no lo toma en cuenta, pero por algo constituímos una especie diferente a todas las que existen en el mundo. Sobre las emociones y los sentimientos la ciencia poco había adelantado hasta hace poco tiempo, en virtud de que actualmente con nuevas técnicas imagenológicas y estudios funcionales, podemos estar conociendo el porqué y para qué estaban esas estructuras neuroanatómicas que solo la estudiábamos en anatomía y nunca supimos para que servián, me refiero a la amígdala, al hipocampo, y a los diferentes núcleos grises del cerebro.Desde que ha tomado fuerza la psiconeuroinmunología primero y luego PNIE y la psicología trascendente y la antropología médica, pasos importantes se han ido dando. Como nuestro cerebro siempre nos juega esa trampa de fragmentarnos, de dividirnos como dice Eduardo Punset, sea en blancos y negros, en derechas o izquierdas, en norte y sur, en ricos y pobres, también lo hará con medicina tradicional y medicina alternativa, y como nuestras universidades no nos han enseñado nada de homeopatía, ni de acupuntura, ni de quiropraxia, ni de tantas otras artes curativas que son milenarias, hemos dejado ese terreno libre para que expertos o charlatanes en estos campos puedan desarrollar su actividad con mayor o menor éxito y además con la ventaja de no tener que ser sometidos a los criterios científicos que validan toda nuestra práctica médica occidental, como muy bien lo ha referido el colega Gerardo Rodriguez.Lo cierto es que existe el efecto placebo, lo cierto es que el creer en algo ya ejerce un efecto curativo, y eso ha sido bien demostrado, por lo que entre otro material sugiero la consulta del libro del Dr. Bruce Lipton, La biología de la creencia, y es cierto que existen enfermedades psicoespirituales que tienen su secuencia muy bien definida y que podrán consultar leyendo la teoría biocognitiva del Dr.Mario Martinez. Cuando entramos en este abanico de opciones, vemos cuán limitada era nuestra formación médica inicial. El Dr.Abecasis de Rosario ha dado una entrevista magistral recientemente donde habla de la transferencia, de la contratransferencia, de la relación médico paciente y su efecto curativo-sanador de por sí, y de muchos otros conceptos que recomiendo su lectura para que una vez completada la misma, podamos analizar con nuevos elementos estas prácticas milenarias como la de tirar el cuerito y podremos explicarnos cuando y porqué funcionan.
El Dr.Roberto Campos –Navarro coordinó una investigación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM, para conocer más a fondo estas prácticas milenarias: Medir con una cinta (preferentemente roja) para confirmar el empacho y “tirar el cuerito” para “quebrarlo” o curarlo.
“La gente no es tonta ni ignorante, como suele achacar la medicina tradicional. Si este tipo de rituales y terapias ancestrales no funcionaran, seguramente desaparecerían. Pero cuando la población los usa durante siglos, los va incorporando en su cultura y los transmite de generación a generación", es porque algo hay en ello. Para su estudio el investigador compartió creencias y costumbres populares sobre distintas dolencias, como el mal de ojo, el susto, la caída de mollera o el mal aire, además del empacho.
La realidad en Argentina indica que siete de cada 10 personas creen en que tirar el cuerito cura el empacho.
En otro estudio el 90% de las madres de un hospital materno infantil público, habían llevado a sus hijos a “tirarse el cuerito”, y el 76% de esas madres no le mencionaban nada al pediatra para no recibir el desprecio del profesional. Ese tipo de actitudes termina lesionando la relación médico-paciente, ya que, como contaron muchas personas, el médico puede hasta burlarse del uso de la palabra empacho, que no es otra cosa que un problema digestivo, con el movimiento intestinal alterado y con algo detenido o asentado, que debe eliminarse."
Hasta ahora, la única práctica que tendría explicación lógica sería la de tirar el cuerito. Los pellizcos en la piel de la espalda a los costados de la columna vertebral no harían otra cosa que estimular inervaciones nerviosas para acelerar el movimiento estomacal y expulsar el bolo alimenticio "pegado" en el estómago.
La medición con la cinta, en cambio, no puede explicarse más allá de la convicción de quien la usa. "Evidentemente, salvo el ritual de la cinta, que seguirá siendo un enigma, lo demás tendría una explicación lógica".
A partir del siglo XIX, según el relevamiento realizado por el investigador mexicano, la medicina académica fue reemplazando la palabra empacho por otros nombres, como enterocolitis, dispepsia o gastroenteritis, según sus signos y síntomas.
Ese cambio de denominación comenzó a separar a la medicina folklórica de la académica. "Los doctores, con el afán de diferenciarse del vulgo, no negaron únicamente el nombre, sino que también en forma paulatina dejaron de pensar en la especificidad clínica de la enfermedad hasta el grado extremo de negar su existencia",
Pero mientras que para el investigador, que, como otros médicos que, no sólo les recomiendan a sus pacientes que se hagan curar el empacho, sino que también saben cómo hacerlo, otros aseguran que los efectos de esos procedimientos folklóricos se deben puramente a la sugestión.
"Es un efecto placebo. Pero no crea que sólo los usan personas de bajo nivel cultural. Hay personas con buen nivel educativo que creen más en esos rituales que en la medicina científica. Con el herpes zóster, por ejemplo, muchos pacientes se siguen pintando con tinta...", señaló el profesor Federico Pérgola, presidente del Ateneo de Humanidades Médicas del Instituto y Cátedra de Historia de la Medicina, en el que se presentará el estudio.
Para el experto, que es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, "la magia es muy difícil de separar de la medicina científica y no se va a eliminar tan fácilmente. Lo del empacho es más una cuestión de medicina doméstica. Los médicos fueron aclarando que es una inflamación del intestino delgado y que si se estimulan los nervios posteriores de la columna se da una mejora abdominal. Lo cierto es que la medicina lo describió como una enterocolitis, que puede ser de origen viral, alérgico o microbiano. Por eso, lo mejor es decir: «Consulte a su médico»".
Y en eso también, aunque más permisivo, coincide Campos-Navarro: "Los datos que nos da el empacho son simples, por lo que sus tratamientos también deben ser sencillos. Si tirar el cuerito no da resultado, entonces sí, hay que ir al médico, porque hay casos graves que necesitan medicamentos.
COMENTARIO EN LA RED MÉDICA INTRAMED: Dr. Jorge de Paula:
He llegado a la conclusión que nuestra formación médica es cada vez extremadamente compleja, extensa, intensa y apasionante pero muy limitada al área somática y dentro de lo somático enfocada al individuo cuando está enfermo. De manera que somos especialistas en enfermedades (lo cual es muy importante y constituye de por sí un universo imposible de abarcar), pero en general no somos especialistas en salud. Y si tomamos en cuenta que un porcentaje muy importante de la población está sano o considera que lo está, estamos siendo muy reducionistas en nuestro campo operativo con la formación médica tradicional. Este reducionismo queda aún más en evidencia si tenemos en cuenta que no somos solamente cuerpo, sino que también somos seres mentales, pensantes, vivientes y sufrientes, y sufrimos por lo que nos pasa y sufrimos por lo que nos puede suceder, sea real o imaginario. Además de ello para volver más compleja la situación y evidenciar aún más nuestra limitación en el campo de las ciencias y el arte de curar, somos historia cultural, y todo esto coemergiendo en cada campo de bioinformación que es cada individuo. Y todos sabemos muy vien cuánto influye la cultura, para bien o para mal, para oprimir o para liberar, y la cultura actúa a veces para potenciar la salud o a veces para potenciar la enfermedad. Y sumado a esto somos alma y somos espíritu o por lo menos así lo pensamos muchas personas, y todo esto debería ser considerado en cada individuo, cosa que la medicina tradicional no lo toma en cuenta, pero por algo constituímos una especie diferente a todas las que existen en el mundo. Sobre las emociones y los sentimientos la ciencia poco había adelantado hasta hace poco tiempo, en virtud de que actualmente con nuevas técnicas imagenológicas y estudios funcionales, podemos estar conociendo el porqué y para qué estaban esas estructuras neuroanatómicas que solo la estudiábamos en anatomía y nunca supimos para que servián, me refiero a la amígdala, al hipocampo, y a los diferentes núcleos grises del cerebro.Desde que ha tomado fuerza la psiconeuroinmunología primero y luego PNIE y la psicología trascendente y la antropología médica, pasos importantes se han ido dando. Como nuestro cerebro siempre nos juega esa trampa de fragmentarnos, de dividirnos como dice Eduardo Punset, sea en blancos y negros, en derechas o izquierdas, en norte y sur, en ricos y pobres, también lo hará con medicina tradicional y medicina alternativa, y como nuestras universidades no nos han enseñado nada de homeopatía, ni de acupuntura, ni de quiropraxia, ni de tantas otras artes curativas que son milenarias, hemos dejado ese terreno libre para que expertos o charlatanes en estos campos puedan desarrollar su actividad con mayor o menor éxito y además con la ventaja de no tener que ser sometidos a los criterios científicos que validan toda nuestra práctica médica occidental, como muy bien lo ha referido el colega Gerardo Rodriguez.Lo cierto es que existe el efecto placebo, lo cierto es que el creer en algo ya ejerce un efecto curativo, y eso ha sido bien demostrado, por lo que entre otro material sugiero la consulta del libro del Dr. Bruce Lipton, La biología de la creencia, y es cierto que existen enfermedades psicoespirituales que tienen su secuencia muy bien definida y que podrán consultar leyendo la teoría biocognitiva del Dr.Mario Martinez. Cuando entramos en este abanico de opciones, vemos cuán limitada era nuestra formación médica inicial. El Dr.Abecasis de Rosario ha dado una entrevista magistral recientemente donde habla de la transferencia, de la contratransferencia, de la relación médico paciente y su efecto curativo-sanador de por sí, y de muchos otros conceptos que recomiendo su lectura para que una vez completada la misma, podamos analizar con nuevos elementos estas prácticas milenarias como la de tirar el cuerito y podremos explicarnos cuando y porqué funcionan.
1) La biología de la creencia – Dr. Bruce Lipton (comentario de Paco Traver http://pacotraver.wordpress.com/2009/01/25/la-biologia-de-la-creencia/
2) No linealidad e impredecibilidad de las enfermedades – Dr.Francisco Traver http://blog.360.yahoo.com/blog-XNDBRus7f6PxkrRo9vns.cHI_CaUjEo-?cq=1&p=147
3) El Médico el paciente y la enfermedad - Dr. Michael Balint http://drgeorgeyr.blogspot.com/
4) Abordaje a la teoría biocognitiva - Dr. Mario Martinez http://drgeorgeyr.blogspot.com/search?updated-max=2009-03-27T23%3A09%3A00-03%3A00&max-results=7
5) Enfermedades psicoespirituales, su explicación desde la teoría biocognitiva - Dr. Mario Martinez http://drgeorgeyr.blogspot.com/search?updated-max=2009-03-27T23%3A09%3A00-03%3A00&max-results=7
Etiquetas:
biocognición,
biocultural,
ciencia,
creencia,
cuerito,
dispepsia,
empacho,
intramed,
psicoespiritual,
tradicional
Suscribirse a:
Entradas (Atom)