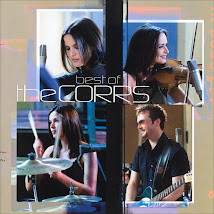A cada cual su cerebro: Plasticidad neuronal e inconsciente de François Ansermet y Pierre Magistretti - Un reencuentro entre psicoanálisis y neurociencias:
A cada cual su cerebro: Plasticidad neuronal e inconsciente de François Ansermet y Pierre Magistretti - Un reencuentro entre psicoanálisis y neurociencias: Aportes recientes de la neurobiología muestran, empero, cómo la plasticidad de la red neuronal permite la inscripción de la experiencia, de modo tal que los elementos más finos del proceso de transferencia de información entre las neuronas -las sinapsis- sufren una remodelación permanente en función de la experiencia vivida: los mecanismos de plasticidad operan a lo largo de la vida del individuo y determinan de manera significativa su devenir.
Escrita en colaboración por un psicoanalista y un neurocientífico, esta obra muestra cómo la cuestión de la huella, eje del fenómeno de la plasticidad, se sitúa claramente en la intersección entre neurociencias y psicoanálisis, lo que permite poner en serie huella sináptica, huella psíquica y significante.
APUESTAS DE LA PLASTICIDAD Al final de su vida, Freud enuncia la siguiente afirmación:
"De lo que llamamos nuestra psique (vida anímica), nos son consabidos dos términos: en primer lugar, el órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo (sistema nervioso) y, por otra parte, nuestros actos de conciencia [...].
He aquí planteados los dos términos de un debate que involucra, por un lado, la realidad neurobiológica y, por otro, las producciones de la vida psíquica. Hay que reconocer que estos dos campos presentan características totalmente diferentes.
Un descubrimiento realizado en un campo puede no serlo en el otro. Se está aún lejos de conocer los vínculos de enlace y causalidad entre los procesos orgánicos y la vida psíquica (2), pero esto no impide que ambos formen parte de un mismo fenómeno.
Hasta hace no mucho tiempo, la misma escena se repetía sin cesar entre neurociencias y psicoanálisis: uno de los dos integrantes de esta pareja imposible terminaba negando la existencia del otro, excluyéndolo por algunas décadas. Y esto sucedía tanto de un lado como del otro. (4)
Esta dicotomía entre neurociencias y psicoanálisis parecía establecida con claridad: el péndulo privilegiaba uno u otro campo alternativamente a lo largo del tiempo.
Al romper con tal representación, el fenómeno de la plasticidad neuronal -un hecho sorprendente que surge de datos recientes de la biología experimental- viene a trastocar por completo los términos de esta oposición, poniéndolos en juego de manera novedosa.
El fenómeno de la plasticidad demuestra que la experiencia deja una huella en la red neuronal, al tiempo que modifica la eficacia de la transferencia de información a nivel de los elementos más finos del sistema.(5) y (6)
La plasticidad introduce una nueva visión del cerebro. Éste ya no puede ser visto como un órgano dado, determinado y determinante de una vez y para siempre; ya no puede ser considerado como una organización definida y fija de redes de neuronas, cuyas conexiones se establecerían de forma definitiva al término del período de desarrollo precoz, y volverían más rígido el tratamiento de la información.
Más adelante abordaremos lo que puede considerarse una experiencia. Por el momento, basta con retener que la plasticidad transforma considerablemente la opinión generalizada sobre la función cerebral y sus relaciones con el medio ambiente y la vida psíquica.
La plasticidad permite demostrar que, a través de una suma de experiencias vividas, cada individuo se revela único e imprevisible, más allá de las determinaciones que implica su bagaje genético. Así pues, las leyes universales definidas por la neurobiología conducen inevitablemente a la producción de lo único. La cuestión del sujeto, como excepción a lo universal, se ha vuelto desde entonces tan central para las neurociencias como lo era ya para el psicoanálisis; de ahí que surja un punto de encuentro insospechado entre estos dos protagonistas, tan habituados a ser rivales.
El fenómeno de la plasticidad introduce una nueva dialéctica con respecto al organismo. A la inversa de lo que parece sugerir la idea convencional de determinismo genético, la plasticidad pone en juego la diversidad y la singularidad.
REFERENCIAS:
1). Freud, S., Abregé de psychanalyse [1938, publicado en 1946], París, PUF, 1949, p. 3 [trad. esp.: Esquema del psicoanálisis, Obras completas, op. cit., t. XXIII, p. 143].
2). Como ya lo señaló Freud en el comienzo de su obra: "La cadena de los procesos fisiológicos dentro del sistema nervioso probablemente no mantiene un nexo de causalidad con los procesos psíquicos". Freud, S., Contribution à la conception des aphasies [1891], París, PUF, 1983, p. 105 [trad. esp.: "Apéndice B: El paralelismo psicofísico", Lo inconciente, Obras completas, op. cit., t. XIV, p. 205].
3). Molière, Don Juan, acto III, escena 1, trad. de A. Cebrián, Madrid, Espasa-Calpe, 1968.
4). Sobre todo del lado de las neurociencias, como lo indica con lucidez Jacques-Alain Miller en Etchegoyen, R. H., Miller, J.-A., Silence brisé. Entretien sur le mouvement psychanalytique, París, Agalma-Seuil, 1996 [trad. esp.: El silencio se rompe, Barcelona, Eolia, 1997].
5), Morris, R. G. M. et al., "Elements of a neurobiological theory of the hippocampus: the role of activity-dependent synaptic plasticity in memory", Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, Nº 358, 2003, pp. 773-786.
6). Kandel, E. R., "Psychotherapy and the single synapse: the impact of psychiatric thought on neurobiological research", J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci, 13: 2, 2001, pp. 290-300.
7). Blake, D. T., Byl, N. N., Merzenich, M., "Representation of the hand in the cerebral cortex", Behavioral Brain Research, Nº 135, 2002, pp. 179-184.
8. Kandel, E. R., "Psychotherapy and the single synapse: the impact of psychiatric thought on neurobiological research", op. cit.
9. Véase a propósito de este tema el desarrollo de Catherine Malabou, en Malabou, C. (dir.), Plasticité, París, L. Scheer, 2000.