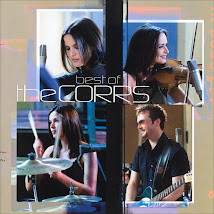LA INTIMIDAD DE UN ENFERMO

El hombre de mediana edad, de aspecto
desaliñado y fatigado, que detiene su automóvil en doble fila frente a un hotel
“de mala muerte”, contrasta notablemente con el clima bullicioso y
superficialmente divertido que ofrece Villa Carlos Paz durante el mes de enero.
No encuentra alojamiento desde hace, ya, dos horas. Un número inusitado de
turistas ocupa todos los lugares. Acepta, para dormir, la cuarta cama de una
habitación compartida con otros tres viajantes. Debe subirse él mismo las
valijas hasta el tercer piso y, para colmo, ni siquiera existe un ascensor. Allí
sufre el ataque; “una tremenda puntada en el pecho”, y piensa: “hay que ocuparse
de estacionar el automóvil”. Es un infarto agudo de miocardio.
Había dejado a Beatriz por su mujer,
había roto con ella suponiendo que era lo correcto.
Quería (¿o debía?)
consagrarse a su familia, pero de pronto se encontró nuevamente solo, agotado,
desganado, sintiendo que todos sus esfuerzos habían perdido progresivamente su
sentido. Ya no tenía para qué ni para quién seguir luchando.
Cuando, a los 22 años, se enamoró de
Lina, vio en ella a la mujer buena y cariñosa que podría mitigar esa soledad de
niño pupilo que llevaba dentro del alma. Pero los desencuentros en la
convivencia y en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad, comenzaron con el
casamiento mismo.
Lina se ocupaba permanentemente de los
hijos, mientras que él, Guillermo, se esforzaba por afianzar la economía. Había
forjado su vida bajo el lema del “deber ser”, y dedicó su esfuerzo a construirla
siguiendo “un camino recto de honestidad y nobleza”. De este modo le era posible
“pasar por encima” de los celos, las desilusiones, las ofensas y el
resentimiento que, lentamente, lo iban invadiendo.
Beatriz no fue un encuentro ocasional.
El vínculo de camaradería que mantenían posibilitó el comienzo de una relación
afectiva que fue creciendo en importancia. Cuando el padre de ella murió, y
Guillermo se acercó para confortarla, se convirtieron en amantes. “Beatriz es la
clase de mujer que los hombres sueñan con tener”. Se comprenden, se aman.
Guillermo descubre que la sexualidad con ella colma su vida con una nueva
fuerza.
Pero es inútil; no puede, por más que lo
desee, enfrentar los conflictos que el progreso de su amor le suscita. Han
pasado tres años y todavía no se anima a desarmar a su familia. Beatriz nada le
exige, pero Guillermo piensa que no es noble quitarle la oportunidad de
organizar su propio hogar. Un día se decide y se despide de ella. Nunca más la
verá. En ese entonces todavía no sabía... que nunca, jamás, logrará
olvidarla.
Con el tiempo... ocurrieron otras cosas.
Se fue sintiendo, cada vez más, un extraño en su familia. Sus hijos abrazaron
ideales distintos de los suyos, sus socios respondieron mal a su confianza. Y
luego... el viaje con Lina... un intento de “luna de miel” del cual ambos
regresaron peor aún.
Algo muy doloroso, casi intolerable,
adquirió la fuerza de un presentimiento... tal vez se ha equivocado. Tal vez ha
elegido un sacrificio que le valió de nada. Pero, “¿quién tenía la culpa?”...
¿el carácter de Lina?... ¿la docilidad de Beatriz?... ¿o su propia
indeterminación?.
Se siente desmoralizado. Debe encontrar,
ineludiblemente, una solución para un conflicto acerca del cual siente que no
existe solución alguna. Le parece imposible enfrentar ese fracaso. Recomponer su
vida se le antoja un esfuerzo para el cual no se siente capaz.
Pocos días después del viaje con Lina
parte, a la madrugada, desde una ciudad del interior. Viaja muchas horas… ya es
de noche, y le faltan, todavía, doscientos kilómetros. Come un sándwich en el
auto y decide seguir...
Su próximo destino es Carlos Paz. Ignora
(¿o ya sabe?) que lo espera un degradante hotel “de mala muerte”, la humillación
de una escalera dura, y una ignominia que su conciencia no logrará admitir.
LA HISTORIA QUE OCULTA EL INFARTO:
Podemos comprender el significado del
infarto de Guillermo contemplándolo como el desenlace de una historia cuyos
elementos, dispersos en distintas épocas de su vida, confluyen en una trama
inconsciente hacia un punto nodal.
Mientras Guillermo forjaba su vida bajo
el signo del deber y asumía la nobleza como un valor rector y respetable, sentía
que se convertía en acreedor de una deuda que algún día podría exigir. El
“crédito” acumulado sostenía el sentimiento de que merecía ser tratado con la
“debida” consideración.
La entrega de Guillermo a la devoción
del deber fue creciendo en la medida en que la postergación de las
satisfacciones colmaba su ánimo de anhelos incumplidos. Aquello que en un
principio correspondía a la fantasía inconsciente de aumentar su capital de
méritos para una dicha futura, se convirtió, paulatinamente, en una técnica
mágica, cada vez más desesperada, para forzar al destino a cumplir con su
deuda.
Luego de su renuncia al amor con
Beatriz, cuando le ocurre que sus socios traicionan su confianza, sus hijos
abrazan ideales distintos de los suyos y el intento de “luna de miel” con Lina
fracasa, comienza a presentir que su futuro no cumplirá “como es debido”. Es
algo más que una injusticia, es casi una estafa del destino experimentada como
traición y engaño. A veces llega hasta el extremo de sentirlo como una burla
cruel.
¿Pero por qué una burla? Nos burlamos de
quienes creen ser más de lo que son, o merecer más de lo que obtienen. Guillermo
sospecha que no es inocente en la pretendida injusticia del destino. Piensa que
tal vez se ha equivocado, porque intuye que la verdadera nobleza no consiste en
un crédito exigible. Pre-siente (“se palpita”) que no dispone de un “capital
ahorrado”. Si el acto noble encuentra el premio en sí mismo, sin una deuda que
perdure, la satisfacción que se posterga es una definitiva privación, ya que el
futuro no depara jamás satisfacciones “dobles”. Es imposible dormir dos veces,
hoy, por el insomnio de ayer. Sólo puede satisfacerse el apetito actual.
Sin embargo, pre-sentir no es lo mismo
que sentir. Si lo que se presiente es doloroso, sentirlo puede a veces llegar a
ser insoportable. Si Guillermo hubiera podido creer completamente en la
injusticia habría luchado o se habría resignado sin “tomárselo a pecho”. Si, en
cambio, se hubiera sentido completamente responsable habría procurado reparar el
daño cambiando su rumbo. Vivía, por el contrario, atrapado en ese dilema
insoluble, y además en la doble desmoralización de haber perdido el ánimo y la
“ética” que hasta entonces gobernaba su vida. Debía, por lo tanto, evitar sentir
lo que “no tiene nombre”. Esta “ignominia” se completa cuando la humillación,
indecorosa y “pública”, de un hotel “de mala muerte”, añade la gota de agua que
colma la copa y desencadena, como factor eficaz y específico, el infarto. La
estenosis coronaria, al mismo tiempo que simboliza el estrangulamiento de un
afecto pre-sentido como ignominia que no debe “nacer” en la conciencia,
dramatiza la ofensa “tomándose a pecho” la injuria, que “se le clava” como si
fuera un puñal o una espina, porque no puede distinguir entre la responsabilidad
y los sentimientos de culpa.
Guillermo se lastima en un esfuerzo
“corajudo y temerario”, en el colmo de la lástima que siente hacia sí mismo, y
“se le parte el corazón” que al palpitar pre-siente.
¿QUÉ PODEMOS EXTRAER DE ESTA
HISTORIA?
La historia de Guillermo nos recuerda
una vez más el antiguo precepto de que es necesario escuchar al enfermo, pero es
también necesario reconocer que las historias que ocultan las enfermedades
graves configuran dramas reprimidos cuya significación afectiva el enfermo
ignora o minimiza, de manera que, por más que lo escuchemos, habrá cosas
importantes que no podrá, o no sabrá, decirnos. El escuchar no siempre es
suficiente para aliviar a un enfermo que ha reprimido una parte importante de su
drama. Muchas veces es necesario “intervenir” a los fines de conducir a la
superficie el “nudo” constituido por los afectos ocultos. Agreguemos, además,
que los dramas que se esconden en las enfermedades graves no suelen ser de
solución sencilla. Sin duda sucede con la psicoterapia lo mismo que con la
cirugía, ya que hay intervenciones quirúrgicas menores que el médico puede
realizar en su consultorio, pero hay otras que requieren el
setting de
un quirófano y al especialista.
La intimidad del infarto de Guillermo,
más allá de las vicisitudes singulares que la constituyen como un caso “único”,
revela el drama típico oculto que es común a todos los enfermos de cardiopatía
isquémica.
Pero la historia constituida por los “episodios biográficos” que
describimos en unas pocas frases, no fue el producto “simple” de un relato
espontáneo. Fue, por el contrario, el resultado de una pesquisa idónea
sustanciada mediante muchas horas de un diálogo orientado hacia la búsqueda de
los acontecimientos que hubieran configurado una ignominia consciente si
Guillermo no los hubiera sometido a la “sustracción de importancia” que llamamos
“represión”, “forzando” la descarga sustituta que es la “respuesta” patosomática
específica frente a la imposibilidad de tolerar conscientemente la
ignominia.
Precisamente el hecho de que cada
enfermo de cardiopatía isquémica “construya” con acontecimientos distintos el
significado oculto que es típico y específico de esa enfermedad, el hecho de que
cada “patobiografía” de una angina de pecho o de un infarto es un caso de
ignominia “único” particular y diferente, es lo que transforma a la pesquisa en
una labor que requiere más idoneidad, esfuerzo y tiempo del que ha primera vista
se sospecha. Se trata, sin embargo, de una tarea que merece ser emprendida,
porque promete devolver con creces el esfuerzo que su ejecución requiere.
Comprender que la enfermedad del cuerpo
es la vertiente física de un drama que transcurre en el alma, y conocer los
lineamientos generales del drama particular que es propio de la cardiopatía
isquémica, no sólo nos ayuda en la prevención del primer infarto o de los que se
producen como recidivas de la enfermedad, también nos ayuda a obtener
evoluciones mejores de los infartos “en curso”. Comprender es una de las formas
de experimentar simpatía, y no cabe duda de que el médico que comprende y
simpatiza (aunque no pronuncie una sola palabra acerca de lo que comprende) está
en mejores condiciones para proteger a su paciente en las situaciones que, tal
como sucede algunas veces, por ejemplo, durante la internación en terapia
intensiva, suelen intensificar la ignominia inconsciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Chiozza L, Aizenberg S, Califano C,
Fonzi A, Grus R, Obstfeld E, Sainz J, Scapusio J. (1983b [1982]) Las
cardiopatías isquémicas. Patobiografía de un enfermo de ignominia. En: Chiozza
L. Enfermedades y afectos. Buenos Aires: Ed. Alianza; 2001. p. 19-48.
2. Citado en Schwarz Oswald (1932).
Psicogénesis y psicoterapia de los síntomas corporales. Barcelona: Ed. Labor;
1932.
3. El texto de este apartado pertenece
al trabajo “Un infarto en lugar de una ignominia”, publicado en Chiozza L.
(1986a). ¿Por qué enfermamos? Buenos Aires: Ed. Alianza; 1993.
 1) El EROS: es el amor erótico, la pasión, el amor más instintivo, conectado con lo corporal, la biología, los impulsos, la sexualidad, la sensualidad, que busca el placer.
1) El EROS: es el amor erótico, la pasión, el amor más instintivo, conectado con lo corporal, la biología, los impulsos, la sexualidad, la sensualidad, que busca el placer.  La felicidad del estar juntos, de compartir la amistad, el encuentro con nuestros seres más queridos.
La felicidad del estar juntos, de compartir la amistad, el encuentro con nuestros seres más queridos.