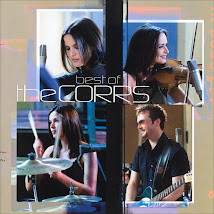Tu cerebro te enseña un mundo ampliamente coloreado por la vanidad - Cordelia Fine
Tu cerebro te enseña un mundo ampliamente coloreado por la vanidad - Cordelia Fine
Eduard Punset: Es divertido, en tu libro y en tus investigaciones, Cordelia, nos hablas de la fragilidad del cerebro. Nos dices que tengamos cuidado porque no es un artilugio del que podamos fiarnos. Pero, por otro lado, no tenemos otra alternativa que la de confiar en el cerebro.
¿Qué le dirías a la gente?
Cordelia Fine: Creo que una de las razones por las que he escrito este libro es porque la investigación sobre nuestro inconsciente es fascinante; los experimentos demuestran que existen distintas maneras de influir en el comportamiento de la gente, sin que ésta sea consciente de nada: cualquiera lo negaría si el experimentador le preguntara sobre ello más tarde. Los artículos generales sobre el tema son cómicos; no suele ocurrir lo mismo con la mayoría de los estudios académicos, que suelen ser bastante áridos; en general no provocan risa. Yo quería aportar esa información al gran público que, evidentemente, no tiene acceso a ella.
El lento flujo de la conciencia no tiene que ocuparse de todos esos procesos mentales que se dan sin que seamos conscientes. Y ha de ser así, pues no podríamos recopilar toda la información necesaria si nos basáramos únicamente en la parte consciente y reflexiva de nuestras mentes. Toda esa vida mental subyacente a la conciencia opera de una forma no necesariamente precisa, pero lo bastante eficiente como para construir todo tipo de prejuicios de los que no nos damos cuenta.
La investigación demuestra a menudo que la gente consciente de que puede haber algún sesgo es más imparcial, y es que la motivación y la capacidad de control de algunos de estos prejuicios pueden ser de gran ayuda.
Eduard Punset: De acuerdo, lo que dices es: “Cuidado, porque la parte del comportamiento que se rige por el subconsciente es tan grande que deberíamos saber abordarla ya que no hay ningún instrumento consciente, de momento al menos, que pueda interferir con este comportamiento o cambiarlo”. Vale, eso es cierto pero, ¿por qué la conciencia debería tener más razón que la inconsciencia?
Cordelia Fine: Bueno, algunos creen que ciertas decisiones son más acertadas si se toman de forma intuitiva y otros piensan que deben ser más deliberadas para ser acertadas…
Eduard Punset: ¿Qué decisiones serían mejores si fueran fruto de la intuición?
Cordelia Fine: Bueno, creo que me resulta más fácil decir cuáles probablemente no sean las más acertadas si resultan de la intuición. Hay distintas situaciones en las que es más que factible que la información recibida no sea imparcial o que se llegue a juicios sesgados. Por ejemplo, al conocer a otras personas, todos acabamos asociándolas a algún grupo social. Si tenemos una percepción concreta de estas personas, si la mente activa un estereotipo concreto, es muy probable que las percibamos a través de ese prisma estereotipado y que tengamos una percepción sesgada de su comportamiento, sus habilidades, etc.
Eduard Punset: Si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad o de la vulnerabilidad que nos impone el cerebro, ¿qué podemos hacer? Si es que se puede hacer algo…
Cordelia Fine:
Bueno, a menudo sabemos de personas que son conscientes de que los prejuicios pueden interferir con sus juicios de valor; en estos casos suele desaparecer el sesgo.
 Por ejemplo, la gente tiende a estar de mejor humor cuando hace algo bueno. Hay un experimento clásico sobre el humor y el tiempo meteorológico, en concreto con los que acostumbran a ir a correr. Si se les pregunta sobre su grado de satisfacción, los que salen a correr los días lluviosos suelen tener una visión de su vida más negativa que aquellos que corren los días de sol. Es un estado emocional que empaña la presunta visión objetiva de la propia vida. Sin embargo, en otra parte del experimento se preguntó a la gente: “Eh, ¿qué tal el tiempo ahí?”, donde quiera que se hiciera el experimento, y en esa ocasión el aspecto meteorológico no condicionó el estado de ánimo. La razón es que si se advierte a la persona del efecto del tiempo, se le da a entender que podría ser un factor de parcialidad y, por eso, dicho factor desaparece. No siempre funciona tan bien como en este caso pero a veces sí. Por ejemplo, se hizo un experimento con la voz de un famoso para ver si a la gente le gustaba el producto anunciado por el famoso en cuestión. Descubrieron que si la persona reconocía la voz del personaje célebre, el anuncio era menos eficaz que si no la reconocían. Se supone que es porque hay algún tipo de elemento supresor del sesgo. Pensaban: “Vale, se trata de un famoso…”; no eran necesariamente conscientes de ello… Creo que la investigación tiene que ir en esa dirección tan interesante y ver cómo llevamos a cabo esa supresión del sesgo de la que quizás ni somos conscientes. Porque pienso que cuando no somos conscientes en absoluto de que podrían interferir con nuestros juicios de valor estamos en una situación muy vulnerable.
Por ejemplo, la gente tiende a estar de mejor humor cuando hace algo bueno. Hay un experimento clásico sobre el humor y el tiempo meteorológico, en concreto con los que acostumbran a ir a correr. Si se les pregunta sobre su grado de satisfacción, los que salen a correr los días lluviosos suelen tener una visión de su vida más negativa que aquellos que corren los días de sol. Es un estado emocional que empaña la presunta visión objetiva de la propia vida. Sin embargo, en otra parte del experimento se preguntó a la gente: “Eh, ¿qué tal el tiempo ahí?”, donde quiera que se hiciera el experimento, y en esa ocasión el aspecto meteorológico no condicionó el estado de ánimo. La razón es que si se advierte a la persona del efecto del tiempo, se le da a entender que podría ser un factor de parcialidad y, por eso, dicho factor desaparece. No siempre funciona tan bien como en este caso pero a veces sí. Por ejemplo, se hizo un experimento con la voz de un famoso para ver si a la gente le gustaba el producto anunciado por el famoso en cuestión. Descubrieron que si la persona reconocía la voz del personaje célebre, el anuncio era menos eficaz que si no la reconocían. Se supone que es porque hay algún tipo de elemento supresor del sesgo. Pensaban: “Vale, se trata de un famoso…”; no eran necesariamente conscientes de ello… Creo que la investigación tiene que ir en esa dirección tan interesante y ver cómo llevamos a cabo esa supresión del sesgo de la que quizás ni somos conscientes. Porque pienso que cuando no somos conscientes en absoluto de que podrían interferir con nuestros juicios de valor estamos en una situación muy vulnerable.
Eduard Punset:
Gracias a tus investigaciones y las de otros colegas, hoy sabemos que el cerebro enturbia nuestras opiniones a través de una vanidad exacerbada, nuestra propia vanidad, por ejemplo, o activa la intolerancia, o si eres una persona emotiva, exacerba tus emociones… Y quería preguntarte: ¿podemos hacer algo al respecto?, ¿quizás ser conscientes de esas posibilidades?, ¿qué le aconsejarías a la gente?
Cordelia Fine:
Bueno, es difícil, porque escribí el libro pensando que sería más objetiva al acabarlo que al empezar. No sé si es verdad o no, de hecho, escribir el libro me sumió en un estado de confusión. Recuerdo que participaba en una obra teatral de grupo con mis hijos, se trataba de un grupo muy diverso. Había una señora sudafricana de pelo rubio que estaba hablando con una señora india y le dijo: “¿Podrías quitar esos juguetes de en medio?”. Yo pensé que le estaba hablando con un tono muy autoritario, no lo vi adecuado y me pareció que quizás era racista al considerar que la otra persona no merecía el mismo respeto que ella. Me dije: “Se está dejando llevar por sus prejuicios inconscientes”. Después, pensé que quizás era yo, que quizás era yo quien tenía el estereotipo porque los sudafricanos blancos han sido racistas y que esto estaba afectando mi percepción de cómo se había dirigido la sudafricana a la señora india. No sabía qué pensar, no sabía quién tenía prejuicios, si era ella, si era yo. Creo que el problema es que lo que llamamos “realismo ingenuo”, lo que percibimos como realidad absoluta y objetiva es muy difícil de superar, francamente. Cuando presentas los resultados de esas investigaciones a los estudiantes y les pides que utilicen esta información para predecir si se hubieran comportado igual en una situación parecida, no son capaces de aplicarlo a sí mismos. La gente siempre tiene prejuicios interesados sobre sí mismos y cuando les preguntas sobre otros te dicen: “Ah, sí, creo que es verdad que la gente hace eso”. ¿”Y tú lo harías?, bueno, yo no pero otros lo hacen”.
Eduard Punset:
Entonces, en realidad, las razones verdaderas de nuestro comportamiento siguen siendo desconocidas. Tú das muchísimos ejemplos en tu libro. ¿Cuáles, por ejemplo?
Cordelia Fine:
Bueno, creo que lo que es fascinante es que los psicólogos están empezando a demostrar que algunas de las principales decisiones que tomamos a lo largo de la vida - como con quién nos vamos a casar, qué tipo de trabajo vamos a desempeñar o dónde vamos a vivir- obviamente, van a ser una mezcla muy compleja de factores que nos influyen. Por ejemplo, la gente tiene un favoritismo inconsciente por aquello que les recuerda a sí mismos, es una especie de amor propio inconsciente que nos atrae hacia lo que se parece a nosotros mismos.
Eduard Punset:
¿Deberíamos intentar ser más racionales, más conscientes?, ¿deberíamos prestar más atención a las cosas?, ¿podemos hacer algo con ese lado inconsciente de nuestra personalidad?
Cordelia Fine:
Cuando pensamos en lo que nos rodea y nos influye, lo que pasa por nuestra cabeza y cómo nos comportamos, hay que pensar si toda la responsabilidad de controlarlo está aquí dentro, o si también tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea.
Hace unas semanas leí un nuevo estudio en el que se mostraban fotos a bebés de dieciocho meses donde se veía un objeto, como por ejemplo una tetera. Después, al fondo de la foto, en un segundo plano, había otra imagen: de alguien solo, de una muñeca, de dos personas mirándose o de dos personas de espaldas. Y, tras enseñarles las fotos, analizaban los efectos que se producían en el bebé: la autora del experimento se paseaba entre los niños y dejaba caer unos palitos al suelo para ver cuántos niños la ayudarían a recogerlos. Por el mero hecho de mirar la fotografía de dos personas frente a frente, en una actitud interpersonal cooperativa y comunicativa, aumentaban las posibilidades de que el niño ayudara a recoger los palitos. Así que si pensamos en la educación de los niños, evidentemente el papel de los padres es intentar hacer que lo que hay aquí sea bueno pero también tenemos que pensar en el entorno en el que vive la gente y en cómo podemos ayudarles a que lo que hay dentro sea mejor teniendo en cuenta lo que hay fuera.
Eduard Punset:
O sea que, fíjense bien lo que estamos descubriendo, nos pasamos la vida a veces pensando en las ideas que debiéramos sugerir sino inculcar a los niños o a los jóvenes, en los sistemas educativos, sin darnos cuenta de la importancia que tiene, bueno, pues un hecho pasajero que se da en el entorno en el que vives.
Es increíble pensar en ese contraste: todos tus pensamientos intentan ver cómo puedes desarrollar ciertas habilidades de tus hijos y, por otro lado, en descubrir cómo el entorno puede ser tan eficaz o poderoso como tu propia mente.
Cordelia Fine:
Por supuesto como padre o madre, tienes un cierto poder sobre el entorno en el que se encuentra tu hijo, pero disminuye a medida que se hacen mayores.