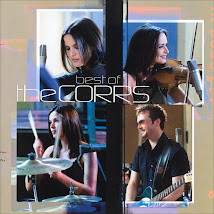20/2/14
Toda sociedad tiene un conjunto de reglas que respeta y sus modelos de vida que guían sus proyectos y planes de vida - Dr. Osvaldo Guariglia
Lejos de ser un estudio reservado a los filósofos, la reflexión ética es una práctica que todas las personas podemos desarrollar.
Implica pensar las normas que operan en la forma de relacionarnos con los otros y con la sociedad en su conjunto.
La reflexión ética cuenta con una larga historia. Muchos pensadores han trabajado sobre las normas sociales o sobre el límite entre lo justo y lo injusto, entre otros temas.
En esta entrevista, el Dr. Osvaldo Guariglia recorre esta tradición y explica de manera sugerente el sentido de este pensamiento y sus vínculos con la democracia, en una sociedad fundada en el derecho y la tolerancia como base de las relaciones entre las personas.
Una larga tradición: los orígenes del pensamiento ético
-Periodista: Para comenzar, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales usted decidió estudiar y dedicarse a la filosofía?
- Dr. Osvaldo Guariglia: Yo me recibí muy joven de bachiller e ingresé de inmediato en la Facultad de Medicina, porque mi padre era médico. Luego de hacer el primer año descubrí que lo que más me gustaba, en realidad, era la biología; pero luego me di cuenta, cuando ya estaba estudiando esa carrera, de que lo que me interesaba era la especulación: el origen de la vida, etc.
Cuando finalmente entré en Filosofía, bueno, esa carrera sí satisfacía mis expectativas originales, era un espacio de reflexión sobre el mundo y la vida. Inicialmente me dediqué a la filosofía antigua: la filosofía griega, los filósofos presocráticos y Aristóteles .
Cuando fui a Alemania a hacer el doctorado continué trabajando sobre esa misma temática, hice mi tesis doctoral sobre la filosofía de la lógica y la dialéctica en Aristóteles. Pero fue entonces, en Alemania, cuando descubrí que lo que más me interesaba era la ética y la filosofía política.
-Básicamente, ¿qué es la ética?
-Dr. Osvaldo Guariglia: La ética es la disciplina filosófica en la cual, desde los griegos hasta la actualidad, se reflexiona sobre las conductas morales. Toda sociedad tiene un conjunto de reglas que respeta en su forma de convivencia y tiene también modelos de vida que, de alguna manera, guían los proyectos y planes de vida de sus integrantes.
Los primeros que se preguntaron qué tipo de fundamentos pueden tener esas reglas de conducta y esos planes de vida fueron los filósofos griegos, dentro del movimiento de la sofística y la escuela socrática, que comprende tanto al mismo Sócrates como a Platón, a Aristóteles y a los estoicos. En la Antigüedad hubo otras tradiciones de pensamiento diversas e independientes de ésta, por ejemplo la iniciada por Demócrito y continuada por Epicuro. Luego, mucho tiempo después, a partir del siglo I después de Cristo, la tradición de la filosofía griega comienza paulatinamente a combinarse con la reflexión teológica cristiana.
En la historia de la ética occidental confluyen las dos tradiciones, la tradición griega, en su línea socrática, y la tradición teológica del cristianismo.
Por ejemplo, el neoplatonismo de San Agustín , o la recuperación de Aristóteles por parte de Santo Tomás de Aquino.
En gran medida, las teorías éticas de los filósofos modernos, en el siglo XVII, fueron herederas de esa confluencia de las tradiciones griega y cristiana.
Durante el período moderno, las tradiciones kantiana y utilitarista ocuparon un lugar central y quizá dominante.
La reflexión actual: ética y democracia
-Los historiadores, los sociólogos o los antropólogos pueden ocuparse de reflexionar acerca de las creencias morales de las personas, acerca de cómo piensan que deben vivir, acerca de las reglas de convivencia que reconocen distintas sociedades.
Periodista: ¿Qué diferencias hay entre estos enfoques y el característico de la ética normativa?
- Dr.Osvaldo Guariglia: Se puede decir que entre 1920 y 1960 hubo una especie de desaparición de la ética normativa. Diversas corrientes filosóficas confluyeron en la idea de que dicha disciplina no podía desarrollarse autónomamente, o incluso que no tenía razón de ser.
Muchos pensaron, en definitiva, que el estudio de la moral positiva o de las distintas morales positivas debía ser dejado exclusivamente en manos de la sociología de las costumbres o de la antropología. Así como los antropólogos describen las creencias de los pueblos primitivos y, como parte de esa tarea, describen también cuáles son sus normas morales, sus normas de convivencia, de la misma manera sociólogos y antropólogos podían describir cuáles eran las normas morales y las reglas de convivencia de las sociedades contemporáneas.
Esto era así porque se consideraba que estas normas morales eran absolutamente convencionales y no había ninguna posibilidad de fundamentarlas.
Esto cambió drásticamente a partir de fines de los años sesenta y principios de los setenta con la publicación de obras como Teoría de la justicia, del filósofo norteamericano John Rawls , y de trabajos de filósofos, como Jürgen Habermas.
A partir de ahí tenemos el renacimiento pleno de la ética normativa. La idea central de la ética normativa estriba en que es posible ofrecer una justificación racional de nuestras creencias morales y que también se puede hacer una crítica racional de dichas creencias. La filosofía normativa retoma la vieja tradición: presupone la idea de que las normas morales tienen un fundamento racional que debe ser puesto al descubierto. Supone que las normas morales constituyen un aspecto de la realidad tan identificable y tangible como lo es la realidad social en otros aspectos, como lo son los sistemas sociales, el sistema económico, etc.
Esta realidad se expresa en última instancia en las estructuras del derecho y también en las normas morales que, finalmente, están implícitas en las estructuras fundamentales del derecho.
Podemos decir, en este mismo sentido, que actualmente, a cincuenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hoy todo el mundo se da cuenta de que esa declaración (que en gran medida repite simplemente la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa o el Bill of rights de la revolución norteamericana o los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución de la República Argentina) es, en última instancia, el conjunto de derechos básicos morales que permiten que una sociedad se desarrolle como una sociedad democrática. Se trata del anverso y el reverso de una misma situación.
No hay democracia si no hay en su base un conjunto de principios éticos fundamentales, que no solamente garantizan sus derechos a cada ciudadano sino que son también los que de alguna manera imponen a las personas un conjunto de deberes para con los otros ciudadanos.
De igual modo, la democracia es una de las condiciones indispensables para la vigencia de esos derechos.
El trabajo del filósofo, hoy
- Periodista: ¿Qué hacen los filósofos? O más precisamente, ¿cuál cree usted que debería ser su tarea, fundamentalmente en el caso de los filósofos que se especializan en ética y filosofía política?
- Dr.Osvaldo Guariglia: En la actualidad, el filósofo no debe tener expectativas desmesuradas respecto de su papel o de su función, cosa que ha ocurrido en algunas tradiciones de la filosofía política. No puede creerse un personaje privilegiado que ha descubierto la verdad y solamente debe revelarla, para que los demás la sigan o justificar que se les imponga a los otros coercitivamente.
El filósofo actual debe separar lo que es propiamente su quehacer filosófico de su responsabilidad como ciudadano.
Su tarea filosófica es una tarea de esclarecimiento y reconstrucción. Por ejemplo, el filósofo que se dedica a la ética debe analizar las normas básicas que están implícitas o supuestas en las reglas de convivencia.
Debe evaluar hasta qué punto forman un sistema consistente y reflexionar acerca del modo en que este sistema de normas puede ser enriquecido por la reflexión filosófica.
El filósofo puede aspirar a presentar, como resultado de ese trabajo de esclarecimiento y reconstrucción, un modelo en contraste con el cual los desvíos de una sociedad real puedan ser criticados.
Esta actividad no da al filósofo ninguna autoridad especial, en el caso de que considere pertinente hacer críticas al modo en que está organizada una sociedad real y crea que debe contribuir activamente a producir un cambio.
Su única herramienta deben ser los argumentos, es decir, debe convencer a los otros ciudadanos de que esas críticas son correctas, como debería hacerlo cualquier otra persona.
La filosofía no da una autoridad especial; conocer teorías éticas no otorga a las opiniones de ninguna persona prioridad sobre los puntos de vista de los demás.
Por otra parte, los dilemas y controversias morales que tienen lugar en la vida cotidiana se trasladan al terreno del debate filosófico.
Así como diferentes personas pueden tener ideas diversas acerca de qué es una buena vida o de cómo resolver un conflicto moral, distintas teorías filosóficas pueden permitir justificar acciones o normas.
relación con esto, si la filosofía no ofrece recetas indiscutibles para resolver los problemas:
- Periodista: ¿cuáles son las ventajas que nos puede reportar el ocuparnos de estudiar ética?. O más concretamente, ¿por qué es importante que los estudiantes, por ejemplo, en materias como Formación ética y ciudadana, tengan contacto con la filosofía?
- Dr.Guariglia: Yo creo que hay un aspecto en el que la filosofía, y en especial la ética, pueden ofrecer una contribución importante a la formación de los estudiantes, que es única.
Se trata de enseñar a sostener posiciones basadas en argumentos. Eso quiere decir que tienen que estar fundamentadas en el conocimiento más preciso al que se pueda llegar de la situación y en posiciones claras con respecto a las normas que uno acepta.
Para eso aparece inevitablemente la necesidad de comprender la posición del otro, de no imponerle ciegamente la propia.
En última instancia se trata de reconocer que hay un ámbito de problemas en el cual se puede llegar a la solución de los conflictos, en el que es posible alcanzar, tras la discusión argumentada, libre y abierta, grados importantes de consenso, y otro ámbito de problemas y conflictos que se apoyan en posiciones irreconciliables.
En este punto, la ética tiene mucho que decir, justificando, ofreciendo argumentos a favor de la idea de que, en tanto ciudadanos de un Estado democrático, vivimos y debemos vivir en un marco de tolerancia hacia todas aquellas posiciones -religiosas, morales, etc.- que sean compatibles con el respeto de iguales libertades para los demás.
El estudio de la ética puede contribuir a pensar con claridad cuáles son las reglas morales y los ideales de vida a los que adherimos y poder revisar esos elementos críticamente.
Además, a distinguir los ámbitos en los que es posible llegar a un consenso basado en razones y argumentos de aquellos en los que los desacuerdos no pueden ser superados, y a reflexionar acerca de las obligaciones que tenemos para con todas las personas, más allá de sus creencias morales.
Este estudio no debe consistir meramente en un conocimiento enciclopédico de las posiciones de distintos autores.
Lo importante es desarrollar la capacidad para argumentar, centrarse en las justificaciones que ofrece un autor para sus posiciones, en cómo una posición generó o genera debate, qué objeciones se formulan, cómo se defiende una posición, etcétera.
Enlaces a sitios de interés:
1) Discurso de Fernando Savater en la Universidad Simón Bolívar que encara el tema de la importancia de la ética para los jóvenes.
2) Síntesis sobre la obra de John Rawls tomada y traducida al español de: Falikowski, Anthony, Moral Philosophy Theories. Skills and Aplications, Prentice Hall, Inc, 1990.
3) Enciclopedia Standford de Filosofía (Stanford Encyclopedia of Philosophy): los artículos -en inglés- vinculados a ética son muy claros y están escritos por importantes especialistas.
Osvaldo Guariglia Osvaldo Guariglia es doctor en Filosofía y licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina).
Se desempeña como profesor titular de Ética en la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y es director del Instituto de Filosofía de dicha facultad.
Es Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Escribió numerosos libros y artículos que han sido publicados tanto en la Argentina como en el extranjero.
Entre sus libros más importantes podemos mencionar Ideología, verdad y legitimación (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993.) y
Moralidad: Ética universalista y sujeto moral (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996).
Presocráticos:
Se denomina de este modo a los filósofos griegos anteriores a Sócrates, por ejemplo Tales de Mileto y Pitágoras.
La preocupación dominante de estos filósofos parece haber sido la comprensión del mundo natural, aunque la reflexión moral también aparece en algunos de ellos.
Aristóteles: (384/3 a 322 antes de J.C.) Nació en Estagira, Macedonia. Fue discípulo de Platón y fundador del Liceo, una de las instituciones filosóficas más importantes de la Antigüedad. Durante su estancia en la corte del rey Filipo de Macedonia, fue preceptor de Alejandro Magno. La influencia de la filosofía aristotélica se extiende hasta el presente.
Escribió el primer tratado en el que la ética adquiere autonomía respecto de otras ramas de la filosofía: Ética a Nicómaco.
Sócrates:
(470/69 a 399 antes de J.C.) Nació en Atenas, ciudad en la que vivió toda su vida y de la cual sólo se alejó para rendir servicios como soldado. Fue maestro de Platón y de muchos otros filósofos. Prefirió no escribir. Su discípulo Platón recopiló sus ideas en forma de diálogos.
Platón: (428/7 a 347 antes de J.C.)
Nació en Atenas, descendiente de una familia aristocrática. Fue discípulo de Sócrates. Fundó la Academia. Junto con Aristóteles, su discípulo, ha sido uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su interés por la política y la ética quedó plasmado en obras como República y Las Leyes.
Estoicos:
El estoicismo fue una escuela filosófica griega y grecorromana, originalmente fundada en el siglo III antes de J.C. por el filósofo griego Zenón de Citio. El estoicismo romano -muy posterior (siglo I después de J.C.)- contó entre sus adeptos con personas tan distintas como Epicteto (que era un esclavo) o el emperador Marco Aurelio.
Demócrito (aprox. 460 antes de J.C.)
Filósofo presocrático, fue uno de los creadores del "atomismo", tesis que sostiene que el universo está formado exclusivamente por diminutos corpúsculos llamados átomos, separados por el vacío.
Epicuro (341 a 270 antes de J.C.)
Nació en Samos. Fundó en Atenas una escuela filosófica llamada Jardín. La preocupación central de la filosofía de Epicuro fue la ética.
Defendió una concepción "hedonista" de la felicidad.
Una vida feliz era para Epicuro una vida de placer. "Placer" era definido, fundamentalmente, como el resultado de la eliminación de los dolores físicos y espirituales.
San Agustín (354-430) Nació en Tagaste (provincia romana de Numidia, África del Norte), de padre pagano y madre cristiana. Tras convertirse al cristianismo, fue ordenado sacerdote en Hipona (posteriormente fue nombrado obispo de dicha ciudad).
Su obra filosófica y teológica estuvo profundamente influida por la filosofía de Platón y de los neoplatónicos.
Santo Tomás de Aquino (1225-1274) Nació en las cercanías de Aquino, al norte de Nápoles. Estudió teología en la Universidad de Nápoles. Ingresó en la orden dominica.
Produjo una inmensa obra filosófica y teológica, fuertemente influida por la filosofía de Aristóteles.
Tradición kantiana
Junto con la ética utilitarista, la ética kantiana ha sido una de las concepciones más influyentes dentro del pensamiento filosófico de la modernidad.
Ambas éticas han tenido además importante influencia sobre el pensamiento político, especialmente sobre el liberalismo.
Immanuel Kant (1724-1804)
denomina "imperativo categórico" al criterio de corrección moral que propone.
Las dos formulaciones más importantes del imperativo categórico son las siguientes:
1. "Obra de modo tal que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal." El imperativo categórico ordena actuar según reglas que sean universalizables, es decir, reglas que cada una de las personas pueda querer aplicar no sólo a la regulación de su propia conducta, sino a la de todos los demás.
2. "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre, al mismo tiempo, como un fin y nunca como un medio".
Las personas tienen un valor absoluto: nunca debemos tratar a los seres humanos exclusivamente como instrumentos, como medios para nuestros propósitos, sino como fines en sí mismos.
Decir que las personas son fines en sí mismos significa que todas las personas tienen igual dignidad moral, de lo que se deduce, como afirmó L. Nelson (filósofo neokantiano, fines del s. XIX, principios del XX), que lo que constituye un deber para un individuo en determinadas circunstancias, constituye un deber para cualquier otro individuo en las mismas circunstancias.
La influencia de Kant llega hasta nuestros días: las teorías de J. Habermas y de J. Rawls pueden ser consideradas diferentes reelaboraciones de la perspectiva kantiana. Tradición utilitarista Puede considerarse a Jeremy Benthan (1747-1833) y a John Stuart Mill (1806-1873) como los más destacados iniciadores de esta corriente de pensamiento ético, que continúa teniendo significativa influencia en la actualidad. Desde la perspectiva utilitarista, la corrección moral de una acción o de una norma depende del hecho de que maximice la cantidad de felicidad. Al pensar cuál de las acciones que está en nuestro poder realizar es la moralmente correcta, debemos poner en la balanza tanto nuestra felicidad o nuestros intereses como los de todos los demás individuos que serán afectados por la acción (y darles a los intereses de cada uno exactamente el mismo peso). Que una acción o una norma resulten moralmente correctas depende de que sean, entre todas las alternativas realizables, las que probablemente generen mayor incremento de felicidad, o las que supriman más sufrimiento. En consecuencia, la acción o la norma moralmente correctas son las que maximizan la utilidad, es decir, las que producen la mayor cantidad de felicidad.
John Rawls (1921) Nació en Baltimore, Maryland (EE.UU.). Su libro Teoría de la justicia, publicado en 1971, constituye una de las bases fundamentales del renacimiento de la ética normativa.
Jürgen Habermas (1929) Nació en Gummersbach, Alemania. Su propuesta ética, denominada "ética del discurso", constituye, junto con la teoría rawlsiana, una de las más influyentes de nuestros días.
Textos: Mariano Garreta Leclercq
Ilustración: Jimena Tello
Edición: Cecilia Sagol y Marcelo Gargiulo
13/4/10
Los secretos de la vocación médica: Dr.Gregorio Marañón

"En la vocación médica se entremezcla un gran amor al prójimo, con un deseo de curar o al menos de aliviar sus males, un afán de investigar, de correr en pos de la verdad y el deseo de enseñar lo que se ha aprendido sobre el conocimiento del hombre".
Gregorio Marañón, (Madrid 19/5/1887 - Madrid 27/3/1960): Su vocación humanista, su medicina y su historia, sus ensayos sobre innumerables temas de la gran actualidad científica, literaria y social y su labor pedagógica, creadora de una gran escuela de médicos e investigadores, lo convirtieron en el único caso en la historia de España, en que una misma persona fuera miembro activo de 5 Reales Academias. La Real Academia Española, la de Medicina, la de Historia, la de ciencias y la de Bellas Artes.
En esta entrevista que reproducimos, el Dr. José Ma. Reverte Coma visita y entrevista al Dr. Gregorio Marañón:
UN EJEMPLO DEL BIEN HACER Y DEL BUEN SABER: JMR: Al llegar a su casa de Madrid en Paseo de la Castellana No.53, se apreciaba un ambiente acogedor. La bien ordenada Biblioteca estaba templada por una calefacción invisible que la hacía más agradable. A un lado, una gran mesa de trabajo, llena de papeles y de libros, dominaba la escena. Detrás, un balcón que daba a la plaza que hoy lleva el nombre del gran maestro de la Medicina que tenía ante mí. Todo mostraba la permanente actividad del hombre que había formado a tantas generaciones de médicos y escritores dentro y fuera de España, del hombre que había dedicado tantas horas de su vida a investigar los entresijos de la Historia y los rasgos de los más importantes personajes que intervinieron en ella.
JMR: "Mi primera pregunta Don Gregorio, si me lo permite, es: ¿Cuál es el secreto de su vocación?"
GM: "¡Mi vocación!"
En el tono de voz con que repitió aquellas dos palabras, comprendí que había un contenido de inmensos horizontes. Me miró profundamente.
GM: "¿Usted cree que tenemos una vocación?... No... Usted y yo y otros muchos, tenemos muchas vocaciones, a veces muy escondidas. Las circunstancias de la vida, de cada vida personal, nos empujan en una u otra dirección. Todo, hasta aquello tan aparentemente insignificante como el correr de mi pluma, tiene un sentido providencial.
JMR: "En Usted se ha visto claro que la vocación médica iba de la mano con la histórica".
- "Entre nosotros, creo que la Historia fue primero. La Biblioteca de mi padre era una fuente inagotable en la que bebía con abundancia. Me gustaba leer los clásicos y especialmente unas colecciones que tenía de "La Ilustración Española y Americana" y "El Mundo Universal". Aquellas revistas eran para mí como una selva encantada. Aquellas lecturas me apasionaban. Pero siempre creí que mi inclinación se dirigía hacia la Psicología y más tarde hacia la Neuropsiquiatría. Pero mi viaje a Alemania y especialmente cuando conocí a Ehrlich, me hizo comprender lo que era la vocación médica".
"En la vocación médica se entremezcla un gran amor al prójimo, con un deseo de curar o al menos de aliviar sus males, un afán de investigar, de correr en pos de la verdad y el deseo de enseñar lo que se ha aprendido sobre el conocimiento del hombre".
Siempre he tenido muy presente la obra de Cajal "Reglas y Consejos sobre la Investigación Científica". "Cuéntele todo eso a sus lectores jóvenes. Quizás algo les pueda ser útil. No hay ningún secreto en mi vocación como ve, excepto la pluralidad de caminos y formas en que esta vocación llegó a concretarse. Es preciso anotar que el que quiere estudiar, salvo raros casos de vocación muy temprana y muy definida, ha de elegir la profesión a una edad en que la vocación, que es en su fondo biológico, aptitud, no ha madurado todavía. Así, en plena nebulosidad de la adolescencia, ha de ser decidido nuestro futuro social sin aparente razón de peso. A veces será la tradición familiar, o por hacer lo mismo que hace un amigo o bien el mandato de un padre cuando la genuina vocación está aún dormida".
JMR: "¿Cuándo salió Usted al extranjero Don Gregorio?"
"Cuando terminé en España, fuí a Alemania, Francia e Inglaterra, donde aprendí con los mejores maestros. En aquellos días, la investigación de las secreciones internas había comenzado, y dadas las circunstancias, pensé que sería una nueva y espléndida especialidad en nuestro país, desconocida por entonces. Por otra parte, España no estaba todavía preparada para este tipo de investigaciones. En Alemania encontré lo mejores laboratorios. Es todo lo que necesitaba para decidirme. Trabajé intensamente y ya no lo dudé. Aquella sería mi especialidad".
JMR: "¿Cuánto tiempo estuvo Usted en el extranjero?"
"Cuatro años en Alemania, tres en Inglaterra y Francia. En todos estos países hice excelentes amistades".
JMR: "¿Y a su llegada a España?"
"Comencé a trabajar inmediatamente. Los pacientes empezaron a llegar después de instalarme. Mi suegro, el famoso periodista Miguel Moya, me dió la oportunidad de escribir artículos literarios en la Prensa y el público empezó a conocerme. Trabajaba cada día desde muy temprano (siempre fuí muy madrugador) hasta la noche. Con cinco horas de sueño he tenido siempre suficiente tiempo para el descanso".
JMR: "Su obra, que puede calificarse de impresionante, le habrá exigido muchas horas restadas al descanso".
"En todo momento he tenido dos grandes ayudas, la de Lolita, mi esposa, que ha sido la que ha mantenido mi archivo en orden y la de mi hermano José María, gran conocedor del Archivo de Simancas. Otra gran ayuda fue la paz que encontré en mi finca de Toledo "El Cigarral de Menores", donde he escrito la mayor parte de mis libros. En "El Cigarral" han transcurrido mis mejores horas, las más fecundas. Allí, en un hueco que hay debajo de la escalera, me ha gustado siempre refugiarme para leer o escribir (sonrió al decir esto). En la paz q ue allí se respira, mi alma siempre se ha serenado, todo mi ser se restauraba, comprendía el pasado y pensaba en el futuro. Por las tardes, siempre me ha gustado dar un paseo por Toledo, esa ciudad maravillosa por cuyas viejas y estrechas calles, llenas de escudos señoriales, siempre está uno esperando que aparezca un viejo caballero vestido a la antigua usanza con capa, espada, botas de espuelas y chambergo con una pluma".
HE SIDO MUY FELIZ ALLÍ EN TOLEDO, CON LOLITA, LA COMPAÑERA DE MI VIDA DE VIAJES Y DEL VIAJE DE MI VIDA: "He sido muy feliz, muy feliz allí, con Lolita, la compañera de mi vida de viajes y del viaje de mi vida como un día le escribí en una dedicatoria". Y al decir esto sus ojos despedían una luz que parecía iluminar la Biblioteca. "Sí, Lolita ha sido mi gran colaboradora", insistió Don Gregorio. "Si no se riegan las flores, mueren, se agostan. Es muy importante regar a la mujer que le acompaña a uno toda la vida y la mejor forma de hacerlo es darle participación en el propio trabajo".
"Sus mejores triunfos han sido sus libros, ¿no es cierto?".
"Mi mayor triunfo han sido mis hijos y luego, esos hijos espirituales que son los libros. Amo a mis libros como amo a mis hijos... "Biopatología de Antonio Pérez", "El Greco y Toledo", "Elogio y nostalgia de Toledo", "Ideas biológicas del P. Feijóo", "El Conde-Duque de Olivares", "Los Tres Vélez" y todos los demás. No sabría decidirme por ninguno en especial si tuviese que elegir".
"Perdóneme si le estoy quitando mucho de su tiempo. Pero, tengo aún un par de preguntas que me gustaría hacerle si me lo permite".
"Dígame".
"¿Podría saber la razón de que entrase en el camino de la política? ¿No tenía bastante con la Ciencia, la Literatura y la Historia?".
- "Es una larga historia. No soy sabio, ni filósofo, ni gracias a Dios político. Soy sólo un hombre de acción. Como sabe seguramente, fui un buen amigo del Rey Don Alfonso XIII, pero también fui uno de los que trajeron la República a España. Se me ha llamado cariñosamente "El partero de la República". Sería largo de contarle todo lo que me llevó a esto que es un aparente contrasentido, pero varios meses después de la proclamación, después del año 1931, con Alfonso XIII fuera de España, pude comprender y otros muchos conmigo, que habíamos cometido una gran equivocación. Vimos, demasiado tarde por desgracia, que aquello nos conducía a la guerra civil y fué entonces cuando oímos aquellas horribles expresiones de: "¡Abajo los traidores! ¡A muerte con ellos! ¡Que se vayan!". Y las muchedumbres, desatadas, empezaron a quemar iglesias, saqueándolo todo, asesinando indiscriminadamente sacerdotes, monjas y seglares. Durante la guerra civil viví en Francia con mi familia, en Inglaterra y en Argentina". "Los años que viví en París, durante la guerra, fueron fundamentales en mi vida. Trabajé mucho, libre de ataduras sociales. Viví, a la fuerza, modestísimamente, y tuve también tiempo, que antes no había tenido, para conocerme a mí mismo".
EL ESPAÑOL QUE VIVE EN AMERICA, INCORPORA PARA SIEMPRE A SU CORAZÓN LA NOSTALGIA DE AQUELLAS TIERRAS: "Y conocí América y puede creerme que el español que ha estado en América, incorpora para siempre a su corazón un elemento perdurable que es la nostalgia de aquellas tierras, la irremediable nostalgia de América que no nos abandonará jamás". Un velo de melancolía cubrió el rostro del maestro... Parecía estar profetizando sobre mi propia vida. Y muchos años más tarde, después de mis largas estancias y expediciones por diversos países de América y otras partes del mundo recordaría siempre aquellas palabras que reflejarían exactamente mi propia situación y mi propio estado de ánimo y como diría también Don Gregorio en repetidas ocasiones, llegaría a experimentar ese agridulce sentimiento que es "la nostalgia de la nostalgia", algo así como un no estar nunca plenamente a gusto ni aquí ni allá, por haberse dividido nuestro espíritu que vaga simultáneamente por lugares muy alejados uno de otro.
"En sus obras, Don Gregorio, se aprecia que es Usted un gran amante del Arte".
"Mucho, en efecto. Especialmente de la pintura. Si ha leído Usted mi obra sobre El Greco, observará que dediqué muchos días a estudiar sus pinturas. He dedicado otras muchas horas a estudiar a Goya, Velázquez, Murillo, Picasso... Vea esta bellísima talla de la Purísima, obra del propio Greco, la única talla conocida de él y que es un obra de arte que conservo con mucho cariño, o este cuadro en que posé para Zuloaga y que es una de las mejores obras de este gran pintor".
-"¿Y de los pintores de fuera de España, cuáles le gustan más?"
- "Me encantan Tiziano, Rafael, Miguel Angel, Rubens, Teniers, Van Dyck, Mannet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh y tantos otros cuyas obras he admirado en Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y aquí mismo en España. Pero le diré un secreto. Eche una mirada a ese cuadrito que está ahí medio escondido entre los libros de la Biblioteca... No tiene precio... Pues lo compré por 30 libras en Londres, en Portobelo. Si va Usted por Londres, no deje de dar una vuelta por aquel "Rastro" donde encuentra de todo. ¡Esta pintura es un Wilcox! Admiro enormemente el arte de Lucía Wilcox, extraordinaria mujer. La ceguera q ue le afectó durante los últimos años de su vida, hace que sus obras finales sean particularmente interesantes. Exposiciones de sus cuadros se han llevado a cabo por todas las galerías del mundo artístico. Su ceguera fué repentina, aunque no totalmente inesperada. Fue ocasionada por un tumor cercano al quiasma óptico. Después de quedar ciega, exclamaba que veía mejor que antes. La visión de su mente estaba libre de distorsiones estáticas. Su estilo cambió desde siluetas energéticas a amplios cañamazos en un estallido de fulgurantes colores. Estas visiones de su periodo de ceguera han sido imitadas posteriormente por muchos conocidos artistas".
REFLEXIÓN FINAL: Era demasiado abusar de mi maestro y su valioso tiempo. Decidí no molestarle más."Todo cuanto me ha dicho, Don Gregorio, es maravilloso. Le agradezco mucho su ayuda hacia un discípulo y periodista novel. Estoy seguro de que esta entrevista permitirá a muchos lectores conocer la faceta más humanística del Profesor Gregorio Marañón".
Nos levantamos. Su robusta figura parecía llenarlo todo. Un fuerte apretón de manos con su cálida sonrisa puso fin a nuestro encuentro. Me deseó mucha suerte, y me acompañó delicadamente hasta la puerta donde esperaba la sirvienta impecablemente vestida. Allá quedaba el maestro entre sus libros, sus papeles, sus nostalgias y los miles de imágenes de una vida vivida en plenitud por el hombre más humano q ue he conocido.
Cuando descendía las escaleras, me parecía escuchar como un eco interior las palabras que alguna vez le había oído pronunciar refiriéndose a sí mismo:
"Soy un viajero que pasea por el mundo su ilusión de libertad y jerarquía"...
"Es joven de espíritu quien se siente capaz de crear..."
Leer también conferencia del Dr.Gregorio Marañon en Montevideo: Soledad y Libertad
http://drgeorgeyr.blogspot.com/2009/04/soledad-y-libertad.html
LO QUE SE DIJO Y ESCRIBIÓ SOBRE EL GRAN SABIO ESPAÑOL, GREGORIO MARAÑON:
RAMÓN PEREZ DE AYALA: En el curso de mi larga vida conocí personas buenísimas Mejor que el ninguno. He tratado con hombres inteligentísimos, mas inteligentes que el ninguno. La eminencia a que desde el primer vuelo se eleva Marañon se debió a la grandeza en grado eminente de las dos alas del espíritu : bondad e inteligencia. La una, articulada en el corazón; la otra, extendida desde el cerebro. Además un trabajo incesante. Sus arreos fueron todos los medios de hacer el bien o descubrir la verdad, su descanso el trabajar.
Azorin: Comprendía el mar y comprendía la montaña. Estaba en su centro, junto al Tajo, y lo estaba junto al Sena; Cuadrábale el severo paisaje del cigarral y le cuadraba la selva inextricable de América. Le querían los bien hallados y le querían los menesterosos
Federico García Lorca: Querido Marañon. Le ruego atienda en consulta del Hospital a... padre de mi querido amigo Martin... Salude cariñosamente a su familia y usted sabe que le quiere y admira profundamente.
Juan Ramón Jiménez: "Gregorio Marañón: Hombre-pino":
Llega uno a él como a esos parajes gratos donde es bueno reposar. Desde él se ve el mar y el día azul está sobre nosotros, fijo, seguro de que no nos va a dejar.
¿Es un pino —hombre— el que nos habla, arraigado firmemente, con nidos en su copa? Ahora, de pronto —tal es su realidad—, no sabemos si la imagen es real o pintada por un gran pintor exaltador de lo real, realidad doble.
Asepsia y poesía se han hecho aquí suelo firme y hermosura de vivir —ma ravilloso encerramiento de ambas en una jaula de libertad—. Es como si las dos —anverso y reverso de una medalla de oro— se diesen a gusto, generosamente, en salud y paz.
Entonces, después de haber bebido un sorbo de agua clara y fresca en el manantial que está en el pino, con la seguridad de que está allí Minerva, seguimos el camino, una flor en la mano, una flor suya, cantando jubilosos que, a ve ces, la naturaleza se complace en acusar lo natural de toda en ella en un tipo o muestra.
Tipo, muestra, ejemplo de lo natural mejor, de lo completo suficiente, este Gregorio Marañón hombre-pino.
Severo Ochoa: De Don Gregorio dos cualidades que se reflejaban visiblemente en su fisonomía me han impresionado siempre profundamente: la inteligencia y la bondad. Estoy viendo aquel hombre cordial, bondadoso, y acogedor, y admiro profundamente en él una cualidad que no he conocido mas que en otra persona, Xabier Zubiri, de hablar o discutir son sus amigos o interlocutores, no de arriba abajo, como lo hace la mayoría de los maestros grandes o pequeños, sino de abajo a arriba o dando cuando menos la impresión de que lo hacían así. Una rara y para mi sublime cualidad humana en ese tipo de superhombres. Creo discernir en escritos sobre Albert Einstein que dicha cualidad adornaba también a aquel coloso del intelecto humano.
Carlos Jiménez-Díaz: Ha sido Marañón, al lado de un hombre de ciencia, un espíritu del Renacimiento. Inquieto, apasionado, de sentimientos nobles y elevados, han promovido durante cincuenta años, en la vida española, interés sus opiniones médicas, ar tísticas, críticas y literarias; y en todos los campos de su actividad ha sabido abrir horizontes (...). Amó y entendió a España como pocos, y contribuyó a hacerla amar y comprender con el esfuerzo tenaz de esa vida que acaba de extinguirse.
Dámaso Alonso: Me preguntó qué poderosa organización de su talento le permitía atender a la bibliografía médica, contribuir a la literatura científica médica, velar por su «servicio» del hospital, ver a sus enfermos particulares, hacer sus investiga ciones históricas, organizar y redactar obras monumentales que habrían consumido una vida (Antonio Pérez, El Conde-Duque, El Greco y Toledo, etcétera), multiplicar sus ensayos literarios y médico-literarios, asistir a las Academias (ante todo, a los jueves de la Española, a los que nunca faltaba), Y colaborar allí en los trabajos, escribir discursos, contestar a recepciones públicas, redactar prólogos innumerables para libros de escritores, ya famosos, ya desconocidos (pues todo el mundo quería su espaldarazo), cumplir con infinitos deberes sociales, pues su bondad y su cortesía nunca rehuyó el hacerlo, contestar a cualquier libro, folleto o mínima carta que le enviábamos...»
WEB FUNDACION GREGORIO MARAÑON:
http://www.fund-gregorio-maranon.com/